El Libertador
Serie Conflicto
Prefacio
Este libro es una traducción y adaptación del libro Él es la salida, la edición condensada del clásico de Elena de White El Deseado de todas las gentes. El libro condensado incluía todos los capítulos del original, y utilizaba las palabras de Elena de White, pero con un texto reducido.
Esta adaptación, El Libertador, da un paso más en ese sentido, y utiliza algunas palabras, expresiones y estructuras más familiares para los lectores del siglo XXI. El libro, sin embargo, no es una paráfrasis. Sigue el texto de la edición condensada frase por frase, y mantiene la fuerza de la composición literaria de Elena de White. Esperamos que los lectores que se acercan por primera vez a los escritos de Elena de White disfruten de esta adaptación y desarrollen el deseo de leer otros libros de su autoría.
Salvo que se indique lo contrario, los textos bíblicos fueron extraídos de la Nueva Traducción Viviente. Otras versiones utilizadas son la Nueva Versión Internacional (NVI); la Dios Habla Hoy (DHH); La Biblia de las Américas (LBLA); La Palabra, (versión hispanoamericana) (BLPH); Reina Valera Contemporánea (RVC); Reina-Valera 1960 (RVR); Reina-Valera 1977 (RVR 1977); Reina Valera Antigua (RVA); Traducción en Lenguaje Actual (TLA); y Versión Moderna (VM).
Muchos de los capítulos están basados en textos bíblicos, explicitados al comienzo. Las citas bíblicas que están dentro de esos textos se detallan solo con número de capítulo y de versículo.
El Libertador es la historia de un rescate heroico. Nos cuenta cómo una persona altruista –Jesucristo– lo arriesgó todo para venir a la Tierra y reconquistar este planeta en rebelión. Él no podría haberlo hecho permaneciendo en la seguridad y las comodidades del cielo, donde, por ser Dios, recibía adoración. Tuvo que dejar todo atrás, y nacer en este mundo como un bebé, en una familia que tenía que esforzarse para ganarse el pan de cada día. Durante casi toda su vida, el mundo no lo recibió; ni siquiera lo comprendió. Las personas se le oponían, tramaban matarlo, y al final lo golpearon, le escupieron y lo crucificaron. Pero no pudieron apartarlo o desviarlo de su propósito. Murió como un vencedor, y resucitó para completar su rescate para todos los que acudan a Dios por medio de él. No hay trama más importante en toda la historia del mundo, o aun del universo.
Este libro presenta la inspiradora y transformadora historia de Jesucristo, el único que puede satisfacer los anhelos más profundos de todo corazón. No obstante, este libro no tiene como propósito presentar una armonía de los Evangelios o disponer los acontecimientos importantes y las maravillosas lecciones de la vida de Cristo en un orden estrictamente cronológico. Más bien, el propósito de este libro es presentar el amor de Dios tal como se revela en su Hijo; mostrar la divina belleza de la vida de Cristo.
En las próximas páginas, la autora descubre ante el lector grandes tesoros de la vida de Jesús. Enfoques y puntos de vista nuevos iluminan muchos pasajes bíblicos conocidos. Este libro presenta a Jesucristo como la plenitud de Dios, el Salvador de infinita misericordia, el Sustituto del pecador, el Sol de Justicia, el Sumo Sacerdote fiel, el persuasivo Ejemplo para la humanidad, el Sanador de toda enfermedad y dolencia humana, el Amigo tierno y compasivo, el Príncipe de Paz, el Rey que viene, el foco de atención, y el cumplimiento de los deseos y las esperanzas de todas las gentes en todas las edades.
Es nuestro deseo y oración que muchos más lectores puedan acercarse a Dios por medio de estos libros y su presentación de temas bíblicos.
LOS EDITORES.
Indice de capítulos del Libro El Libertador
(Haga clic en el número de capìtulo que desea leer)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
|
|
|
El Libertador | Capítulo 1
Cristo antes de venir a la Tierra
Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre; era la imagen de Dios, expresión de su gloria. Jesús vino a este mundo oscurecido con el fin de mostrar esa gloria y revelar la luz del amor de Dios. Isaías profetizó de él: “Lo llamarán Emanuel (que significa ‘Dios está con nosotros’) ” (Mat. 1:23; ver Isa. 7:14).
Jesús era “la Palabra de Dios”: el pensamiento de Dios hecho audible. Dios no dio esta revelación solamente para sus hijos nacidos en la tierra. Nuestro pequeño mundo es el libro de texto del universo. Tanto los redimidos como los seres no caídos hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Todos verán que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Verán que la ley del amor que renuncia a sí mismo es la ley de vida para el cielo y la tierra. El amor que “no exige que las cosas se hagan a su manera” emana del corazón de Dios, y se puede ver en Jesús, el humilde y tierno de corazón.
En el principio, Cristo puso los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él llenó la tierra con belleza y el aire con cantos (ver Sal. 65:6; 95:5). Sobre todas las cosas escribió el mensaje del amor del Padre.
Ahora el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios; sin embargo, esa escritura permanece. Con la excepción del corazón humano egoísta, no hay nada que viva para sí. Cada árbol, arbusto y hoja emite oxígeno, sin el cual ni el hombre ni los animales podrían vivir; y el hombre y el animal, a su vez, cuidan la vida del árbol, el arbusto y la hoja. El océano recibe los ríos de todo continente, pero recibe para dar. Los vapores que ascienden de él caen en forma de lluvias para regar la tierra, para que esta produzca y florezca. Para los ángeles de gloria, dar es una alegría. Ellos traen a este oscuro mundo luz desde lo alto, y obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en comunión con Cristo.
Pero más allá de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Vemos que la gloria de Dios consiste en dar. “Yo no busco mi propia gloria”, dijo Cristo, “sino al que me envió” (Juan 8:50; 7:18). Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero tomó para dar. A través del Hijo, la vida del Padre fluye hacia todos. A través del Hijo, vuelve como una marea de amor a la gran Fuente de todo, en forma de servicio alegre. Así, a través de Cristo, se completa el círculo de bendición.
¡Esta ley fue quebrantada en el cielo!
El pecado se originó con el egoísmo. Lucifer, el querubín cubridor, deseó ser el primero en el cielo. Quiso distanciar a los seres celestiales de su Creador y recibir el homenaje él mismo. Acusó al amante Creador de poseer sus propias características malignas, e hizo que los ángeles dudaran de la palabra de Dios y desconfiaran de su bondad. Satanás los indujo a considerarlo como severo e implacable. Así engañó a los ángeles. Del mismo modo engañó a los seres humanos, y la noche de sufrimiento envolvió este mundo.
La tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios. Con el fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, debía romperse el poder engañoso de Satanás. Dios no podía hacerlo por la fuerza. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ganarse por la fuerza o la autoridad.
Solo el amor puede generar más amor. Conocer a Dios es amarlo. Debemos ver su carácter en contraste con el carácter de Satanás. Había un solo Ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer.
El plan de nuestra redención no fue un plan formulado después de la caída de Adán. Fue “su misterio durante largos siglos” (Rom. 16:25). Fue una manifestación de los principios que desde la eternidad habían sido el fundamento del Trono de Dios. Dios previó que el pecado podría existir, e hizo provisión para enfrentar esta terrible emergencia. Se comprometió a dar a su Hijo unigénito “para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Lucifer había dicho: “¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios! [...] Seré semejante al Altísimo”. Pero Cristo, “aunque era Dios, [...] renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano” (Isa. 14:13, 14; Fil. 2:6, 7).
Un sacrificio voluntario
Jesús podría haberse quedado en la gloria del cielo. Pero prefirió bajar del Trono del universo para traer vida a los que perecían.
Hace más de dos mil años, se oyó en el cielo una voz que decía:
“Me preparaste un cuerpo. [...] ‘Aquí me tienes –como el libro dice de mí–. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad’ ” Hebreos 10:5-7.
Cristo estaba por visitar nuestro mundo y hacerse de carne y sangre. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía antes de que existiese el mundo, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. Para que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, él ocultó su gloria y veló su divinidad con humanidad.
Símbolos e ilustraciones habían representado este gran propósito. La zarza ardiente, en la cual Cristo se apareció a Moisés, revelaba a Dios. En esta humilde arbusto, aparentemente sin atractivos, se encontraba el Dios infinito. Él ocultó su gloria para que Moisés pudiese mirarla y vivir. De forma similar, en la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, la gloria de Dios estaba velada, con el fin de que los hombres mortales pudiesen contemplarla. Así Cristo debió venir “como un ser humano”. Era Dios hecho carne, pero su gloria estaba velada, con el fin de que pudiera acercarse a hombres y mujeres afligidos y tentados.
Durante la larga peregrinación de Israel en el desierto, el Santuario estuvo con ellos como símbolo de la presencia de Dios (ver Éxo. 25:8). Del mismo modo, Cristo armó su tienda al lado de nuestras tiendas con la intención de que nos familiaricemos con su vida y carácter divinos. “La Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre” (Juan 1:14).
Porque Jesús vino a vivir con nosotros, cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. En toda atracción divina de la vida del Salvador sobre la tierra, vemos a “Dios [que] está con nosotros”.
Satanás pinta a la Ley de amor de Dios como una ley egoísta. Declara que es imposible que obedezcamos sus preceptos. Él acusa al Creador por la caída de Adán y de Eva, nuestros primeros padres, y lleva a la humanidad a considerar que Dios es el autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Jesús debía desenmascarar ese engaño. Siendo uno de nosotros, debía dar un ejemplo de obediencia. Por eso tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por las experiencias que nosotros pasamos. “Era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos” (Heb. 2:17). Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, Satanás tomaría ese detalle y diría que el poder de Dios no nos es suficiente. Por tanto, Jesús “ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros” (Heb. 4:15). Soportó toda prueba que podríamos enfrentar, y no ejerció en su favor poder alguno que no se nos haya ofrecido generosamente. Como todo ser humano, hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le daba. Dejó en claro cuál es el carácter de la Ley de Dios, y su vida es una prueba de que nosotros también podemos obedecer la Ley de Dios.
Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad; por medio de su divinidad se aferró al trono de Dios. Como Hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia; como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Nos dice: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra” (Mat. 28:18). “Dios está con nosotros” es la garantía de que seremos salvados del pecado, la seguridad de que tendremos el poder para obedecer la Ley del cielo.
Cristo reveló que su carácter es el extremo opuesto del carácter de Satanás.
“Cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales” (Fil. 2:7, 8). Cristo tomó la forma de un siervo y ofreció el sacrificio; él mismo fue el sacerdote, él mismo fue la víctima sacrificada. “Él fue [...] aplastado por nuestros pecados; fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz” (Isa. 53:5).
Fue tratado como nosotros merecemos
Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. “Gracias a sus heridas fuimos sanados” (Isa. 53:5).
Satanás estaba determinado a lograr una eterna separación entre Dios y los hombres; pero, al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se unió con la humanidad por medio de un vínculo que nunca se romperá. “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito” (Juan 3:16). Lo dio no solo para morir como nuestro Sacrificio; lo dio para que llegase a ser uno más de la familia humana, y retuviese para siempre su naturaleza humana.
“Pues nos es nacido un niño, un hijo se nos es dado; el gobierno descansará sobre sus hombros”. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo, y la ha llevado al más alto cielo. El “Hijo del hombre” será llamado “Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. (Isa. 9:6, énfasis añadido). El que es “santo y no tiene culpa ni mancha de pecado”, no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas (Heb. 7:26; 2:11). El cielo está dentro de un cuerpo humano, y el Amor infinito abraza a toda la humanidad.
La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. “En los tiempos futuros”, Dios nos pondrá “como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús”, “para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales” (Efe. 2:7; 3:10).
A través de la obra de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente se da a conocer como el Dios de amor. Cristo refutó las acusaciones de Satanás y desenmascaró su carácter. El pecado nunca podrá entrar nuevamente en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por medio del amor que se sacrifica a sí mismo, Jesús unió tierra y cielo con el Creador por medio de vínculos irrompibles.
Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La tierra, el mismo territorio que Satanás reclama como suyo, será honrada por encima de todos los demás mundos en el universo. Aquí, donde el Rey de gloria vivió, sufrió y murió, aquí es donde Dios vivirá con la humanidad, “Dios mismo estará con ellos como su Dios” (Apoc. 21:3). A través de las edades sin fin, los redimidos lo alabarán por este don tan maravilloso que no puede describirse con palabras: Emanuel, “Dios está con nosotros”. 📖
El Libertador | Capítulo 2
El pueblo que debía recibirlo
Por más de mil años el pueblo judío había esperado la venida del Salvador. Y sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. No vieron en él hermosura que lo hiciera deseable a sus ojos (ver Isa. 53:2). “Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron” (Juan 1:11).
Dios había elegido a Israel para preservar los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador, para que fuesen como manantiales de salvación para el mundo. El pueblo hebreo entre las naciones debía revelar a Dios a los hombres. Al llamar a Abraham, el Señor le había dicho: “Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra” (Gén. 12:3). El Señor declaró, por medio de Isaías: “Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos” (Isa. 56:7).
Pero los israelitas pusieron sus esperanzas en la grandeza mundanal y siguieron las costumbres de los paganos. No cambiaron cuando Dios les mandó advertencias por medio de sus profetas. No cambiaron cuando sufrieron el castigo de la conquista y la opresión pagana. A cada reforma le seguía una apostasía más profunda.
Si Israel hubiese sido fiel a Dios, él los habría elevado “muy por encima de todas las otras naciones que creó”, con “alabanza, honra y fama”. Les aseguró: “Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ‘¡Qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación!’” (Deut. 26:19; 4:6). Pero a causa de su infidelidad, Dios solo pudo realizar sus planes a través de continua adversidad y humillación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. Mientras se lamentaban por el santo templo que había quedado desolado, hicieron resplandecer el conocimiento de Dios entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificios eran una distorsión del sistema que Dios había señalado; y muchos aprendieron de los hebreos el significado de los sacrificios como Dios los había planeado, y con fe aceptaron la promesa de un Redentor.
Muchos de los exiliados perdieron la vida por negarse a violar el sábado y observar fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos cara a cara con reyes y gobernantes, con el fin de que estos y sus pueblos pudiesen recibir luz. Los más grandes reyes fueron inducidos a proclamar que el Dios a quien adoraban los cautivos hebreos era supremo sobre todos.
Durante los siglos que siguieron a la cautividad en Babilonia, los israelitas fueron curados de la adoración a las imágenes, y se convencieron de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero la obediencia de muchos del pueblo era por un motivo egoísta. Servían a Dios como medio para alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron con el fin de escapar de la tentación. Dios había restringido que se asociaran con los idólatras para impedir que adoptaran prácticas paganas. Pero malinterpretaron esa instrucción. La usaron para construir un muro de separación entre Israel y las demás naciones. El pueblo de Israel, de hecho, estaba celoso ¡de que el Señor mostrara misericordia a los gentiles!
Cómo se distorsionaron los servicios del Santuario
Después de regresar de Babilonia, por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Había escuelas que sostenían que enseñaban los principios de la justicia. Pero durante el cautiverio, muchos del pueblo habían adquirido ideas paganas, y las fueron incorporando a su ceremonial religioso.
Cristo mismo había instituido esos rituales. Todo el servicio ritual era un símbolo de él, y estaba lleno de vitalidad y belleza espiritual. Pero el pueblo israelita perdió la vida espiritual de sus ceremonias y confió en los sacrificios y los ritos en sí mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban.
Con el fin de suplir lo que habían perdido, los sacerdotes y los rabinos agregaron muchos requerimientos de su invención. Cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios mostraban.
Los que trataban de observar los rigurosos y agobiantes preceptos rabínicos, no podían hallar descanso de una conciencia intranquila. Así Satanás obraba para desanimar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para dejar en ridículo la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se rebeló en el cielo: nadie puede obedecer los requerimientos de Dios. Él declaraba que incluso Israel no guardaba la Ley.
A la espera de un falso mesías
El pueblo de Israel no tenía un verdadero concepto de la misión del Mesías. No buscaban ser salvados del pecado, sino ser liberados de los romanos.
Esperaban que el Mesías exaltara a Israel al dominio universal. Así se fue preparando el camino para que rechazaran al Salvador.
En el tiempo cuando Cristo nació, la nación estaba irritada bajo el gobierno de sus amos extranjeros y atormentada por divisiones internas. Los romanos nombraban o removían al sumo sacerdote, y a menudo personas corruptas llegaban a ese cargo por medio de sobornos y aun homicidios. Así, el sacerdocio se volvió cada vez más corrupto. El pueblo estaba sujeto a exigencias despiadadas, y también a los costosos impuestos de los romanos. El descontento, la codicia, la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban socavando el corazón de la nación. El pueblo, en sus tinieblas y opresiones, anhelaban que alguien le devolviera el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas.📖
El Libertador | Capítulo 3
El pecado de Adán y Eva, y “el tiempo establecido”
Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa de la venida del Salvador, esperaban que se cumpliese muy pronto. Le dieron la bienvenida a su hijo primogénito, esperando que fuese el Libertador. Pero los que recibieron primero la promesa murieron sin verla cumplida. La promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su llegada. Y sin embargo, no vino. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro. Naciones ocuparon y oprimieron a Israel, y muchos se inclinaban a exclamar: “Su cumple el tiempo, pero no la visión” (Eze. 12:22).
Pero como las estrellas que cruzan los cielos en su órbita señalada, los planes de Dios no tienen prisa ni pausa. En el concilio celestial se había determinado la hora en que Cristo debía venir. Cuando el gran reloj del tiempo marcó esa hora, Jesús nació en Belén.
“Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo” (Gál. 4:4). El mundo estaba listo para la llegada del Libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Había una lengua internacional muy difundida. De todos los países, los judíos de la diáspora, dispersos por el mundo, viajaban a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales. Al volver a los países en donde vivían, podrían difundir por el mundo la noticia de la llegada del Mesías.
Los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Las personas deseaban con vehemencia una religión que pudiese satisfacer el corazón. Los que buscaban la luz anhelaban conocer al Dios vivo, anhelaban tener alguna seguridad de que había vida más allá de la tumba.
Muchos anhelaban un Libertador
La fe del pueblo de Israel se había empañado, y la esperanza casi había dejado de iluminar el futuro. Para las muchedumbres, la muerte era un temible misterio; mas allá de la tumba, todo era incierto y oscuridad. En “la tierra donde la muerte arroja su sombra”, las personas vivían su lamento sin consuelo. Esperaban con ansias la llegada del Libertador, cuando se aclararía el misterio de lo futuro.
Fuera de la nación judía, hubo personas que buscaban la verdad, y a estas Dios les impartió el Espíritu de Inspiración. Sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares de no judíos, los “gentiles”.
Desde hacía varios siglos las Escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos por todas partes; y, hasta cierto punto, los gentiles también esperaban la venida del Mesías. Entre quienes los judíos llamaban “paganos”, había personas que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías.
Algunos de quienes esperaban su venida como libertador del pecado se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo. Pero el pueblo de Israel estaba resuelto a mantenerse separado de las otras naciones, y no estaba dispuestos a compartir el conocimiento que poseían acerca de los servicios simbólicos. El verdadero Intérprete, Aquel a quien todos los símbolos representaban, debía venir y explicar su significado. Dios debía enseñar a la humanidad en su propio lenguaje. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudieran comprender claramente y separar la verdad de la cizaña que había anulado su poder.
Entre los judíos, quedaban creyentes firmes que habían preservado el conocimiento de Dios. Fortalecían su fe recordando la promesa dada por medio de Moisés: “El Señor su Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo; presten atención a todo lo que les diga” (Hech. 3:22). Leían que el Señor iba a ungir a Uno “para anunciar buenas nuevas a los pobres”, “para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos” y a declarar “el año del favor del Señor” (Isa. 61:1, 2). Él establecería “justicia en toda la tierra”, y “las tierras lejanas más allá del mar” esperarían sus instrucciones (Isa. 42:4). Las naciones gentiles vendrían a su luz, y reyes poderosos para ver su resplandor (ver Isa. 60:3).
Las palabras del moribundo Jacob los llenaban de esperanza: “El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey” (Gén. 49:10). El poder decreciente de Israel anunciaba que se acercaba la llegada del Mesías. Estaba muy difundida la expectativa de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría ante las naciones como un libertador.
Satanás casi logra su objetivo
“El tiempo establecido” había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de pecado, necesitaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Había envalentonado a las personas en el pecado. Se proponía agotar la paciencia de Dios, con el fin de que abandonase al mundo al control de Satanás.
La batalla de Satanás por la supremacía parecía haber tenido un éxito casi completo. Es cierto que en toda generación, aun entre los paganos, hubo personas por medio de quienes Cristo obraba para elevar a la gente de su pecado. Pero estos reformadores fueron odiados. Muchos sufrieron una muerte violenta. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa.
El mayor triunfo de Satanás fue pervertir la fe de Israel. Los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así también había sucedido con Israel. El principio de que podemos salvarnos por nuestras obras era el fundamento de toda religión pagana, y ahora había llegado a ser el principio de la religión judía.
El pueblo de Israel estaba defraudando al mundo al mostrar una falsificación del evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo, y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad hacía la obra que Satanás deseaba que hiciese, seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y hacía que el mundo lo considerase un tirano. Los sacerdotes que servían en el Templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Eran como actores de una obra de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado pasaron a ser lo que les cegaba la mente y endurecía el corazón. Dios ya no podía hacer cosa alguna por la humanidad por medio de ellos.
Dios se compadece del mundo perdido
Habían sido puestos en operación todos los medios para depravar el alma de los hombres. El Hijo de Dios miró al mundo con compasión, y vio cómo los hombres y las mujeres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica.
Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana.
Los cuerpos de los seres humanos habían llegado a ser habitación de demonios. Seres sobrenaturales movían los sentidos, los nervios y los órganos de las personas para complacer las más bajas pasiones. La estampa de los demonios estaba grabada en los rostros humanos. ¡Qué espectáculo contempló el Redentor del mundo!
El pecado había llegado a ser una ciencia, y el vicio una parte de la religión. La rebelión y la hostilidad contra el Cielo eran muy violentas. Los mundos que no habían caído miraban expectantes para ver a Dios acabar con los habitantes de la tierra. Y si Dios hubiese hecho eso, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de ganarse el apoyo de los seres celestiales. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría echado la culpa sobre Dios y extendido su rebelión a los mundos superiores.
Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Proporcionó un modo de rescatarlo. “Cuando se cumplió el tiempo establecido”, Dios derramó sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora, que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Jesús vino para restaurar en nosotros la imagen de nuestro Hacedor, para expulsar a
los demonios que habían dominado la voluntad, para levantarnos del polvo y rehacer el carácter estropeado, para que vuelva a ser a semejanza de su carácter divino. 📖
El Libertador | Capítulo 4
Nacido en un establo
Este capítulo está basado en Lucas 2:1 al 20.
El Rey de gloria se rebajó a tomar la humanidad. Ocultó su gloria y rehuyó toda ostentación externa. Jesús no quería que ninguna atracción terrenal convocara a las personas a su alrededor. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes lo siguiesen. Él deseaba que lo aceptasen por lo que la Palabra de Dios decía acerca de él.
Los ángeles miraban para ver cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo, revestido con forma humana. Los ángeles fueron a la tierra donde había brillado la luz de la profecía. Fueron sin ser vistos a Jerusalén y se acercaron a los ministros de la casa de Dios.
Un ángel ya había anunciado la proximidad de la venida de Cristo al sacerdote Zacarías, cuando este servía ante el altar. Ya había nacido Juan el Bautista, el precursor de Jesús, y las noticias de su nacimiento y del significado de su misión se habían dispersado por todas partes. Sin embargo, Jerusalén no se estaba preparando para dar la bienvenida a su Redentor. Dios había llamado a la nación judía para comunicar al mundo que Cristo debía nacer del linaje de David; aun así, no sabían que su venida era inminente.
En el Templo, los sacrificios de la mañana y de la tarde señalaban al Cordero de Dios; sin embargo, ni aun allí se hacían los preparativos para recibirlo. Los sacerdotes y los maestros repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto, pero no estaban preparados para la llegada del Mesías. La misma indiferencia se difundió por toda la tierra de Israel.
Corazones egoístas y absortos con cosas del mundo eran indiferentes al gozo que conmovía a todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al Invisible.
Ángeles acompañaron a José y a María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma Imperial con la orden de censar a los pueblos de sus enorme territorio alcanzó las colinas de Galilea. Augusto César fue usado por Dios para llevar a la madre de Jesús a Belén. Ella era descendiente de David; y el Hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Dijo el profeta: “De ti, Belén Efrata [...] saldrá el que gobernará a Israel; sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales” (Miq. 5:2).
Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de este linaje real. Cansados y sin hogar, caminaron por la estrecha calle hasta la otra punta de la ciudad, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. Ya no quedaba ningún lugar en la posada. Por fin hallaron refugio en un tosco edificio donde dormían los animales, y allí nació el Redentor del mundo.
La noticia llenó el cielo de alegría. Seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra. Sobre las colinas de Belén se reunieron innumerables ángeles, a la espera de la señal que les indicase declarar la feliz noticia al mundo. Los líderes de Israel podrían haber compartido la alegría de anunciar el nacimiento de Jesús, pero fueron pasados por alto. Los esplendentes rayos del Trono de Dios brillarán para los que busquen la luz y la acepten con alegría (ver Isa. 44:3; Sal. 112:4).
Solo les importó a unos cuidadores de ovejas
En los mismísimos campos donde el joven David había cuidado sus rebaños, pastores que velaban por la noche conversaban del Salvador prometido y oraban por su venida. Y “un ángel del Señor se les apareció”. “El ángel les dijo: ‘No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor’ ”.
Al oír esas palabras, la mente de los atentos pastores se llenó con sueños de gloria. ¡El Libertador había llegado! Ellos asociaban su llegada con el poder, la exaltación y el triunfo. Pero el ángel los preparó para que pudieran reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. “Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.
El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego, toda la planicie se iluminó por el resplandor de los ángeles de Dios. La tierra enmudeció, y el cielo se inclinó para escuchar el canto:
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad”.
¡Ojalá la familia humana pudiera reconocer hoy ese canto! La canción de los ángeles irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo, y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra.
Al desaparecer los ángeles, las sombras de la noche volvieron a invadir las colinas de Belén. Pero en la memoria de los pastores quedó la escena más resplandeciente que hayan contemplado los ojos humanos. “Los pastores se dijeron unos a otros: ‘Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer’. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre”.
Con gran alegría salieron, y le contaron a todos los que encontraban sobre las cosas que habían visto y oído. “Cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían”.
El cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. Los ángeles de los atrios celestiales acompañarán a personas de ocupaciones comunes de la vida que van adonde Dios los guía.
En la historia de Belén está escondida la profundidad de “las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios” (Rom. 11:33). Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al cambiar el Trono del cielo por el pesebre. El orgullo humano es reprendido en su presencia.
Sin embargo, aquello no fue ¡sino el comienzo de su maravillosa humillación voluntaria! Ya habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando ya llevaba cuatro mil años de debilitamiento por el pecado. Como cualquier otro hijo de Adán, aceptó los efectos de la ley de la herencia. Podemos ver esos efectos en la historia de sus antepasados terrenales. Él vino con esa herencia para pasar por las tentaciones que pasamos nosotros y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado.
Satanás odiaba a Cristo. Lo odió por haberse comprometido a rescatar pecadores. Sin embargo, al mundo donde Satanás pretendía dominar Dios permitió que viniera su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana, para arrostrar los peligros de la vida como cualquier otra persona, para pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aun a riesgo de sufrir la derrota y perderse eternamente.
Al ver el rostro de sus hijitos, el corazón de los padres humanos se conmueve y tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhelan protegerlo de las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su Hijo único para que enfrentase un conflicto más recio con un riesgo mucho más grande.
“En esto consiste el amor verdadero”. ¡Maravíllense, oh cielos! ¡Asómbrate, oh tierra! 📖
El Libertador | Capítulo 5
José y María dedican a Jesús
Este capítulo está basado en Lucas 2:21 al 38.
Como cuarenta días después del nacimiento de Jesús, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer un sacrificio. Como nuestro Sustituto, Jesús debía cumplir la ley en todo detalle. Como una señal de su obediencia a la Ley, ya había sido circuncidado.
Como ofrenda por la madre, la ley exigía un cordero como ofrenda quemada, y una paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado. Estas ofrendas debían ser sin defecto, porque representaban a Cristo. Él era el “cordero sin mancha y sin defecto” (1 Ped. 1:19). Él era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese la humanidad mediante la obediencia a sus leyes.
La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido dar al Primogénito del cielo para salvar al pecador. Toda familia debía reconocer este don del Cielo consagrando al primer hijo varón. Debía ser dedicado al sacerdocio, como un representante de Cristo entre nosotros.
¡Cuánto significado tenía, pues, la presentación de Cristo en el Templo! Pero el sacerdote no vio más allá de las apariencias externas. Día tras día, llevaba a cabo la ceremonia de presentación de los bebés, casi sin prestar atención a padres o niños, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social. José y María eran pobres, y el sacerdote solo vio a un hombre y a una mujer galileos vestidos con las ropas más humildes.
El sacerdote tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre “Jesús” en el rollo. No sospechó, al tener al bebé en sus brazos, que se trataba de la Majestad del Cielo, el Rey de gloria, Aquel que era el fundamento de todo el sistema judaico.
Ese bebé era el que se había presentado a Moisés como el gran YO SOY. Era el que había guiado a Israel en la columna de nube y de fuego. Era el Deseado de todas las gentes, la Raíz y la Descendencia de David, la brillante Estrella de la Mañana (Apoc. 22:16). Ese bebé impotente era la esperanza de la humanidad caída. Él pagaría el rescate por los pecados del mundo entero.
Aunque el sacerdote no vio ni sintió nada inusual, esa ocasión no pasó sin algún reconocimiento a Cristo. “En Jerusalén había un hombre llamado Simeón [...]. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor”.
El venerable Simeón reconoció a Jesús
Al entrar Simeón en el Templo, tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, él parecía como un hombre arrobado en santo éxtasis. Tomó al niño en sus brazos, en tanto que un gozo que nunca antes sintiera inundaba su alma. Mientras elevaba al Niño Salvador hacia el cielo, dijo:
“Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los puestos: luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”.
Mientras José y María permanecían allí, admirados por las palabras de Simeón, él le dijo a María: “Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma”.
Ana, una profetisa, también vino y confirmó el testimonio de Simeón. Su rostro se iluminó con la gloria de Dios, y expresó su sentido agradecimiento por haber podido contemplar a Cristo el Señor.
Estos humildes adoradores habían estudiado las profecías. Pero aunque los príncipes y los sacerdotes también habían tenido las preciosas profecías, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la Luz de vida.
Así sucede aún hoy. Todo el cielo observa con atención eventos que pasan inadvertidos y sin reconocimiento por parte de los líderes religiosos. Las personas reconocen a Cristo en la historia, pero no tienen mayor interés que hace dos mil años para recibir a Cristo en el pobre y doliente que suplica ayuda, en la causa justa que implica pobreza y desprecio.
María miró al niño que tenía en sus brazos, y recordó las palabras de los pastores de Belén, y se llenó de alegre esperanza. Las palabras de Simeón trajeron a su mente el mensaje profético de Isaías:
“El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. [...] Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado; el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado: Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz”. Isaías 9:2-6.
La angustia que debía sufrir la madre de Cristo
Sin embargo, María no entendió la misión de Cristo. En su profecía, Simeón lo había denominado la Luz que iluminaría a los gentiles, y los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo como nuevas de gozo para todos los pueblos. Dios deseaba que lo contemplasen como el Redentor del mundo. Pero debían transcurrir muchos años antes de que la madre misma de Jesús lo comprendiese.
María no veía el bautismo de sufrimiento que era necesario para lograr el reinado del Mesías en el trono de David. En las palabras de Simeón a María, “una espada atravesará tu propia alma”, Dios, con tierna misericordia, ofreció a la madre de Jesús un adelanto de la angustia que por él ya había empezado a sufrir.
Simeón había dicho: “Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel” (NVI). Los que desean volver a levantarse primero deben caer. Debemos caer sobre la Roca y ser quebrantados, antes de que Cristo pueda levantarnos. El yo debe ser destronado. En los tiempos de Jesús, el pueblo judío no quería aceptar la honra que se alcanza a través de la humillación. Es por esto que no quisieron recibir a su Redentor.
“Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones”. A la luz de la vida del Salvador se puede ver el corazón de todos, desde el Creador hasta el príncipe de las tinieblas. Satanás había presentado a Dios como un ser egoísta. Pero el don de Cristo testifica que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Habiendo comenzado nuestra redención, no escatimará nada que sea necesario para terminar su obra. Habiendo reunido las riquezas del universo, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice: “Usa estas cosas para convencer a la raza humana de que no hay mayor amor que el mío. Amándome hallarán su mayor felicidad”.
Cómo cada uno se juzgará a sí mismo
En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Cristo había vivido tan solo para consolar y bendecir, y al darle muerte, Satanás manifestó su odio contra Dios. El propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a Jesús, a través de quien Dios manifestaba su amor.
La vida y la muerte de Cristo también revela los pensamientos de hombres y mujeres. La vida de Jesús llamaba a todos a entregarse a sí mismos y participar en sus sufrimientos. Todos los que escuchaban la voz del Espíritu Santo eran atraídos a él. Los adoradores de sí mismos pertenecían al reino de Satanás. Así, cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo.
En el día del juicio final se presentará la cruz, y toda mente entenderá su verdadero significado. Los pecadores quedarán condenados ante la visión del Calvario, con su Víctima misteriosa. Todos verán lo que fue su elección.
Toda duda de este gran conflicto entre Cristo y Satanás quedará entonces aclarada. Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o la continuación del mal. Se demostrará que no había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de descontento. Tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar:
“Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. [...] Tus obras de justicia han sido reveladas”. Apocalipsis 15:3, 4. 📖
El Libertador | Capítulo 6
“Vimos su estrella”
Este capítulo está basado en Mateo 2.
“Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ‘¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo’ ”.
Los sabios del Oriente pertenecían a una clase rica y educada. Entre ellos, había hombres rectos que estudiaban las indicaciones de Dios en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. Los sabios que vinieron a Jesús eran hombres de este carácter.
Al estudiar los cielos tachonados de estrellas, estos hombres devotos y educados vieron la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras hebreas. En su propia tierra tenían escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Las profecías de Balaam se habían transmitido por tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento los sabios descubrieron con gozo que su venida se acercaba. Todo el mundo iba a ser llenado con el conocimiento de la gloria del Señor.
Los sabios habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Apareció una estrella luminosa que estuvo por un tiempo en el cielo, un fenómeno que excitó un agudo interés. Esa estrella era una compañía de ángeles resplandecientes, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos.
¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como anunciadora del Prometido? (ver Núm. 24:17). Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad que el cielo había enviado. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. Dios les indicó en sueños que fueran en busca del Príncipe recién nacido.
En ese país de Oriente abundaban las cosas preciosas, y los magos no salieron con las manos vacías. Llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a ese Ser en quien todas las familias de la tierra serían benditas.
Viaje a la luz de las estrellas
Tenían que viajar de noche para poder ver la estrella; pero en cada descanso estudiaban las profecías. En ellos se afirmaba la convicción de que Dios los estaba guiando. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz.
Cuando llegaron a la tierra de Israel, ya con Jerusalén a la vista, la estrella se detuvo sobre el Templo. Con entusiasmo aceleraron el paso, esperando confiados que el nacimiento del Mesías fuese el alegre tema central de toda conversación. Pero, para su gran asombro, descubrieron que sus preguntas no provocaban expresiones de alegría, sino más bien de sorpresa y temor, incluso con cierto aire de desprecio.
Los sacerdotes se jactaban de su religión y devoción, mientras denunciaban a los griegos y los romanos como pecadores. Los sabios no adoraban ídolos, y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que quienes profesaban adorarlo; y sin embargo, el pueblo judío los consideraba paganos. Sus preguntas llenas de interés no le causó ninguna simpatía.
Se despiertan los celos de Herodes
La extraña misión de los sabios creó tal agitación entre la población de Jerusalén que llegó hasta el palacio del rey Herodes. El astuto monarca quedó perturbado por la idea de tener un posible rival. Por ser de sangre edomita y no del pueblo de Israel, era odiado por el pueblo. La única seguridad que le quedaba era mantener el favor de Roma. Pero este nuevo Príncipe tenía un derecho superior: había nacido para el Reino.
Herodes sospechó que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para fomentar un levantamiento popular que lo destronase. Así que, tomó la determinación de desbaratar sus planes con la mayor sagacidad. Reuniendo a los sacerdotes, los interrogó acerca del lugar en que había de nacer el Mesías.
Esta investigación por parte de un rey ilegítimo, hecha a petición de unos extranjeros, hirió el orgullo de los maestros judíos. La indiferencia con que buscaron en los rollos de la profecía enfureció al tirano celoso. Pensó que estaban tratando de ocultarle algo que sabían. Con una autoridad que no se atrevieron a desobedecer, les ordenó que investigasen con precisión y le declarasen el lugar de nacimiento de su esperado Rey. “En Belén de Judea –le dijeron–, porque eso es lo que escribió el profeta:
‘Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel’ ”.
Entonces Herodes invitó a los sabios a una entrevista privada. Dentro de su corazón rugía la ira y el temor, pero intentó mostrarse sereno y simuló que recibía con gozo la noticia del nacimiento de Cristo. Insistió a sus visitantes: “Busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore”.
Los sacerdotes no eran tan ignorantes como fingían. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos consideraron que no merecía recibir atención. Ellos mismos podrían haber estado listos para conducir a los sabios al lugar donde nació Jesús; pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías.
Si los informes traídos por los pastores y los sabios fuesen aceptados, eso desmentiría la pretensión de los sacerdotes de ser voceros de la verdad de Dios. Esos orgullosos maestros eruditos no querían rebajarse a recibir instrucciones de quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto, para comunicarse con pastores ignorantes y
con gentiles paganos. Ni siquiera fueron a Belén para ver si esas cosas eran ciertas. E indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como tan solo un entusiasmo fanático. Así es como los sacerdotes y los rabinos empezaron a rechazar a Cristo. Su orgullo y terquedad fueron en aumento, hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador.
Al caer las sombras de la noche, los sabios salieron solos de Jerusalén. Pero, para gran alegría suya, volvieron a ver la estrella, y ella los encaminó hacia Belén. Desilusionados por la indiferencia de los líderes del pueblo judío, dejaron Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad.
Sin una guardia real
En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido Rey. Ninguno de los hombres honrados por el mundo estaba allí. Jesús se hallaba acostado en un pesebre; sus padres eran sus únicos guardianes.
¿Podía ser ese niño el personaje de quien se había escrito que había de “restaurar a las tribus de Jacob”; que sería “luz para las naciones” y “salvación hasta los confines de la tierra”? (Isa. 49:6, NVI).
“Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron”. Luego sacaron sus presentes: “oro, incienso y mirra”. ¡Qué fe la suya!
Los sabios no habían detectado lo que Herodes tramaba, y se estaban preparando para volver a Jerusalén y contarle de su éxito. Pero en un sueño recibieron un mensaje con la indicación de no comunicarse más con él.
Evitando Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino.
José también recibió un sueño, con la advertencia de huir a Egipto con María y el niño. José obedeció sin demoras, partiendo de noche, por mayor seguridad.
Las indagaciones de los sabios en Jerusalén, el interés que generaron en la población, y aun los celos de Herodes atrajeron la atención de los sacerdotes y los rabinos, y dirigieron la atención de las personas a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder.
Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina, y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero el que nunca duerme ni se adormece preparó un refugio para María y el niño Jesús en una tierra pagana. Y mediante los regalos de los sabios de un país pagano, el Señor suplió los medios para el viaje a Egipto y la estadía en una tierra extranjera.
La nefasta masacre ordenada por Herodes
Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los sabios. A medida que pasaba el tiempo y ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas. ¿Se habían dado cuenta los rabinos de lo que tramaba? ¿Lo habían evitado a propósito los magos? La sola idea de ello lo enfureció. Por medio de la fuerza, les daría una lección con este niño rey.
Herodes envió soldados a Belén con la orden de matar a todos los niños menores de dos años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron escenas que seis siglos antes habían sido presentadas al profeta:
“En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen, porque están muertos”.
El pueblo de Israel había traído esa calamidad sobre sí mismo por haber rechazado al Espíritu Santo, su único escudo. Habían buscado profecías que pudiesen interpretar de manera que los exaltaran y mostrasen cómo Dios despreciaba a las otras naciones. Se jactaban orgullosamente de que el Mesías vendría como Rey y aplastaría a los paganos en su ira. De este modo, habían suscitado el odio de sus gobernantes. Por medio de la forma en que presentaban erróneamente la misión de Cristo, Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador. Pero en vez de ello, eso se volvió sobre sus cabezas.
Poco después de la matanza de los inocentes niños, Herodes sufrió una muerte horrible. José todavía estaba en Egipto, y ahora un ángel le indicó que regresara a Israel. Considerando a Jesús como heredero del Trono de David, José deseaba establecer su hogar en Belén. Pero al saber que Arquelao había sido coronado rey en Judea en reemplazo de su padre, temió que el hijo llevase a cabo las intenciones malvadas de su padre.
Dios dirigió a José a un lugar seguro, Nazaret, donde había vivido antes. Durante casi treinta años, Jesús vivió allí, “y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: ‘Lo llamarán nazareno’ ”. Galilea tenía mayor proporción de habitantes extranjeros que Judea, y por eso había menos interés en asuntos relacionados especialmente con los judíos.
Así fue recibido el Salvador cuando vino a la Tierra. Dios no podía confiar su amado Hijo a los seres humanos, ¡ni aun mientras llevaba a cabo su obra de salvarlos! Comisionó a ángeles para que acompañasen a Jesús y lo protegieran hasta que cumpliese su misión y muriera a manos de quienes había venido a salvar. 📖
El Libertador | Capítulo 7
La niñez de Jesús
Este capítulo está basado en Lucas 2:39 y 40.
Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. Pasó por alto las mansiones de los ricos y los centros educativos más famosos, para vivir en la despreciada Nazaret.
“Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él”. En el resplandor del rostro de su Padre, Jesús “crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente” (Luc. 2:52). Su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y sabiduría que superaban a sus años. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente, en armonía con las leyes de la niñez.
Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición amable, una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca, pero su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada.
La madre de Jesús observaba el desarrollo de sus facultades, y trataba de estimular esa mente brillante y receptiva. Mediante el Espíritu Santo, recibió sabiduría para cooperar con el Cielo en el desarrollo de este niño que no tenía otro Padre que Dios.
En los días de Cristo, la instrucción religiosa había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las Escrituras. Llenaban las mentes de los estudiantes con asuntos inútiles, que la escuela superior del Cielo no podía reconocer. Los alumnos no encontraban horas de quietud para estar con Dios y oír su voz hablándoles al corazón. Se apartaron de la Fuente de la sabiduría. Lo que se consideraba como educación “superior” era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero de la juventud. Su mente se paralizaba y estrechaba.
El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. De su madre y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Al pasar de la niñez a la juventud, no buscó asistir a las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. Su conocimiento profundo de las Escrituras nos demuestran con qué diligencia estudió la Palabra de Dios cuando era muchacho.
La naturaleza complementaba a la Biblia
Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras creadas de Dios. Él había creado todas las cosas, y ahora estudiaba las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Adquirió mucho conocimiento científico de la naturaleza: de las plantas, los animales y los hombres. Las parábolas mediante las cuales más le gustaba enseñar lecciones de verdad demuestran cómo había obtenido enseñanzas espirituales de la naturaleza y de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria.
Mientras Jesús trataba de comprender la razón de las cosas, seres celestiales lo ayudaban. Desde el primer destello de inteligencia estuvo creciendo constantemente en gracia espiritual y conocimiento de la verdad.
Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre celestial, los ángeles se nos acercarán, nuestra mente se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará.
Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y cuando contemplamos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros corazones se elevan a Dios. El espíritu se llena de asombro, el alma se vigoriza, al ponerse en contacto con el Infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales.
Cuando Jesús era niño, pensaba y hablaba como niño; pero ningún rastro de pecado manchó la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentaciones. La gente de Nazaret era célebre por su maldad (ver Juan 1:46). Jesús tenía que estar constantemente en guardia con el fin de preservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que enfrentar, para sernos un ejemplo en la niñez, la juventud y la edad adulta.
Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por ángeles celestiales; sin embargo, su vida fue una larga lucha contra los poderes de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas probó todo medio posible para entrampar a Jesús en las tentaciones.
Jesús estuvo familiarizado con la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esa experiencia fue una protección para él. No tenía tiempo ocioso que preparase el camino para tener amistad con personas de mala influencia.
Nada –ni la ganancia ni el placer, ni los aplausos ni las críticas– podía inducirlo a consentir en realizar un acto pecaminoso. Cristo, el único ser que vivió sin pecar en esta Tierra, vivió entre los perversos habitantes de Nazaret durante casi treinta años. Ese hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida intachable.
Como carpintero, Cristo dignificó el trabajo
Jesús había sido el Comandante del cielo, y los ángeles se habían deleitado en obedecer su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Con sus propias manos trabajó en la carpintería, con José. No empleó su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo.
Jesús empleó sus facultades físicas con cuidado para cuidar su salud, para poder lograr el mejor trabajo.
No quería ser deficiente ni siquiera en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Con su ejemplo nos enseñó a cumplir nuestro trabajo con exactitud y esmero, y que el trabajo es honorable. Dios nos dio el trabajo como una bendición, y solo el trabajador diligente halla la gloria verdadera y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa sobre los niños y los jóvenes que asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres y sus madres.
Jesús fue un trabajador diligente y constante. Aspiraba a mucho, por tanto, intentaba mucho. Él dijo: “Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día; la noche viene, cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:4, RVR). Jesús no rehuyó las obligaciones y las responsabilidades, como lo hacen muchos que profesan ser sus seguidores. Como tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia, débiles y casi inútiles cuando enfrentan dificultades. Debemos desarrollar la actitud positiva y la fuerza de carácter que manifestó Cristo, con la misma disciplina que él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió él.
Nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres. Los que tienen un verdadero concepto de la vida de Jesús nunca sentirán que el rico deba ser honrado por encima del pobre digno.
Un cantor alegre
A menudo, Jesús expresaba su alegría cantando Salmos e himnos celestiales. A menudo, los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y canto. Cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, la dulce melodía que brotaba de sus labios los alegraba.
Durante esos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en torrentes de compasión y ternura. Los ancianos, los tristes, los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban, los animalitos de las arboledas, los animales de carga; todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse para socorrer a un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios.
Así creció Jesús en sabiduría y estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Se mostró capaz de comprender a todos y tener empatía con ellos. Una atmósfera de esperanza y valor lo rodeaba, y hacía de él una bendición en todo hogar. A menudo, los sábados se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver nueva luz en las palabras del Texto sagrado.
Sin embargo, durante todos los años que vivió en Nazaret, no ostentó tener poder milagroso ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla nos enseña una lección importante: cuanto más libre de estimulación artificial esté la vida del niño y cuanto más esté en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fortaleza espiritual.
Jesús es nuestro ejemplo. Su vida familiar es el modelo para todos los niños y los jóvenes. El Salvador aceptó ser pobre para enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros, los de suerte humilde.
Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan de cada día.
Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Todo joven que siga en su humilde hogar el ejemplo de fidelidad y obediencia de Cristo, puede aferrarse a estas palabras dichas por el Padre: “Miren a mi siervo, al que yo fortalezco; él es mi elegido, quien me complace” (Isa. 42:1). 📖
El Libertador | Capítulo 8
El viaje para la Pascua
Este capítulo está basado en Lucas 2:41 al 51.
Entre los judíos, el año doce era la línea divisoria entre la niñez y la juventud. De acuerdo con esa costumbre, cuando tuvo la edad requerida, Jesús viajó para la Pascua a Jerusalén con José y María.
El viaje desde Galilea ocupaba varios días, y los viajeros formaban grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados sobre bueyes o burros, en los empinados y escabrosos senderos.
Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. Todo el país estaba iluminado por las flores y alegrado por el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino, los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados, y se entretenían durante el viaje con cantos y música.
La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de su esclavitud en Egipto, Dios indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus hogares. Habiendo rociado los marcos de sus puertas con la sangre del cordero que habían sacrificado, debían comer el cordero, asado, con pan sin levadura y hierbas amargas. “Es la Pascua del Señor” (Éxo. 12:11). A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios fueron muertos. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. De generación en generación, debían repetir la historia de esa liberación maravillosa.
La Pascua iba seguida de los siete días de panes sin levadura. Todas las ceremonias de la fiesta eran símbolos de la obra de Cristo. El cordero sacrificado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias; todo representaba al Salvador. Pero para la mayoría del pueblo que vivía en los días de Cristo, esta fiesta había pasado a ser mero formalismo. Pero ¡cuánto significado tenía para el Hijo de Dios!
Por primera vez en su vida, el niño Jesús vio el Templo. Vio a los sacerdotes, vestidos de blanco al cumplir su solemne ministerio, y la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Presenció los impactantes ritos del servicio pascual. Cada día que pasaba veía más claramente su significado. Todo acto parecía estar conectado con su propia vida. Se despertaron nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto en sus pensamientos, parecía estar analizando un complejo problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador.
Arrobado en la contemplación de esas escenas, permaneció en los atrios del Templo cuando terminaron los servicios pascuales. Cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás.
En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús deseaban ponerlo en relación con los grandes maestros de Israel. Esperaban que fuera impresionado por la erudición de los rabinos y que comenzara a prestar más atención a sus requerimientos. Pero en el Templo Dios mismo había instruido a Jesús, y él enseguida empezó a compartir lo que había recibido.
Una dependencia del Templo había llegado a ser una escuela religiosa. Hacia allí se dirigió el niño Jesús, y se sentó a los pies de los sabios rabinos. Como quien buscaba sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que estaban sucediendo, que señalaban la venida del Mesías.
Sus preguntas sugirieron verdades profundas que habían quedado oscurecidas hacía mucho tiempo, aunque eran vitales para la salvación. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía; pero Jesús presentó la profecía de Isaías, y les preguntó qué significaban esos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios (ver Isa. 53).
Los maestros de la ley le dirigieron preguntas, y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, les dio a las palabras de la Biblia una profundidad de significado que los sabios no habían imaginado. De haber seguido los trazos de la verdad que él les señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo, y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirlo.
Los rabinos vieron que este reflexivo niño galileo tenía un futuro muy prometedor. Querían encargarse de su educación. Una mente tan original – pensaban ellos– debía ser moldeada por ellos.
Las palabras de Jesús habían conmovido su corazón como nunca lo había sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a esos líderes. Si les hubiese parecido que Jesús estaba tratando de enseñarles, se habrían negado a escucharlo. Pero ellos imaginaban que le estaban enseñando, o por lo menos probando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmó sus prejuicios. Sus mentes se abrieron a la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo habló a su corazón.
Llegaron a ver que su expectativa respecto del Mesías no estaba sustentada en las profecías, pero no querían admitir que habían interpretado mal las Escrituras que pretendían enseñar.
La preocupación de sus padres
Mientras tanto, al salir de Jerusalén, José y María habían perdido de vista a Jesús. El placer de viajar con amigos absorbió su atención, y no notaron que Jesús no estaba con ellos sino hasta que llegó la noche. Solo entonces echaron de menos la mano servicial de su hijo. Suponiendo que estaría con el grupo, no habían estado preocupados. Pero ahora se despertaron sus temores. Estremeciéndose, recordaron cómo Herodes había tratado de destruirlo en su infancia. Su corazón se llenó de sombríos presentimientos.
Tuvieron que volver a Jerusalén y comenzar a buscarlo. Al día siguiente, en el Templo, escucharon una voz familiar. No podían confundirla, tan seria y ferviente, y sin embargo tan melodiosa. En la escuela de los rabinos encontraron a Jesús.
Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo, con palabras que implicaban un reproche: “Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? [...]
¡Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados!”
“¿Por qué me buscaban?”, les contestó Jesús. “¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?” (NVI). Como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos, y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas.
Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo; pero José y María habían descuidado la suya. Dios les había conferido mucha honra, al confiarles a su Hijo. Pero durante un día entero habían perdido de vista al que no debían haber olvidado un momento, y al quedar aliviada su angustia, no se habían condenado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él.
Era natural que los padres de Jesús lo considerasen como su propio hijo. En muchos aspectos su vida era igual a la de otros niños, y era difícil comprender que era el Hijo de Dios. El suave reproche que sus palabras implicaban estaba destinado a impresionarlos con el carácter sagrado de la misión que se les había confiado.
En la respuesta a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. María no entendió sus palabras; pero sabía que había negado ser hijo de José y se había declarado Hijo de Dios.
Jesús volvió a casa con sus padres terrenales, y los ayudó en su vida de trabajo. Durante 18 años reconoció el vínculo que lo unía a la familia de Nazaret. Cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano.
Jesús deseaba volver tranquilamente de Jerusalén, con los que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de recordarle a su pueblo la obra admirable que él realizara al librarlos de Egipto. Él deseaba que viesen en esto una promesa de la liberación del pecado. La sangre de Cristo habría de salvarlos. Dios deseaba llevarlos a estudiar con oración acerca de la misión de Cristo. Pero, con demasiada frecuencia, cuando las muchedumbres abandonaban Jerusalén, la excitación del viaje y la interacción social absorbían su atención, y se olvidaban del servicio que habían presenciado. El Salvador no sentía atracción por esas compañías.
¡No olvides a Jesús!
Cuando volvían de Jerusalén, Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes a un Salvador sufriente. En el Calvario, trató de aliviar la aflicción de su madre. En estos momentos también pensaba en ella. María habría de presenciar su última agonía, y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión, con el fin de que pudiese soportar cuando la espada atravesara su alma. ¡Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido las Escrituras hacia las cuales trataba ahora de dirigir sus pensamientos!
Por la negligencia de un día, José y María perdieron al Salvador; pero hallarlo les costó tres días de ansiosa búsqueda. Así también es con nosotros. Por causa de conversaciones vanas o por descuidar la oración, podemos perder en un día la presencia del Salvador, y puede tomarnos muchos días poder hallarlo y recobrar la paz que habíamos perdido.
Debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni dejarnos llevar por la vida sin darnos cuenta de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas del mundo, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador ni se nota su ausencia.
Muchos asisten a los cultos religiosos, y se sienten renovados por la Palabra de Dios; pero por descuidar la meditación y la oración, pierden la bendición recibida. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia.
Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión contemplando la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación comprenda cada escena, especialmente las escenas finales. Si hacemos esto, nuestra confianza en él será más constante, se reavivará nuestro amor, y seremos llenos de su Espíritu. Contemplando la belleza de su carácter, seremos “más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen” (2 Cor. 3:18). 📖
El Libertador | Capítulo 9
Problemas desde que era niño
Bajo la autoridad de los maestros de sinagoga, los niños judíos recibían instrucción sobre los incontables reglamentos que debía observar un israelita ortodoxo. Pero Jesús no se interesó en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Estudiaba la Biblia de forma constante, y la frase “Esto es lo que dice el señor” siempre estaba en sus labios.
Vio que las personas se apartaban de la Palabra de Dios e insistían en observar ritos que no tenían valor alguno. No hallaban paz en sus servicios religiosos vacíos de fe. No conocían la libertad de espíritu que se obtiene al servir a Dios de todo corazón. Si bien Jesús no podía aprobar la mezcla de requerimientos humanos con instrucciones divinas, tampoco atacaba las enseñanzas o las prácticas de los maestros que poseían gran educación.
Cuando lo criticaban por sus propios hábitos sencillos, presentaba la Palabra de Dios en justificación de su conducta.
Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y modesto, los escribas y los ancianos suponían que lo podrían influenciar fácilmente con sus enseñanzas. Pero él les pedía ver su respaldo en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar cada palabra que sale de la boca de Dios, pero no podía obedecer invenciones humanas. Jesús parecía conocer las Escrituras de principio a fin, y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos sostenían que explicar las Escrituras era su responsabilidad, y que a él le tocaba aceptar esa interpretación.
Sabían que en la Biblia no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Sin embargo, se molestaban porque no obedecía sus preceptos. No pudiendo convencerlo, buscaron a José y a María y les señalaron su actitud disidente. Esto le significó reprimendas y reprobación.
A muy temprana edad Jesús comenzó a obrar por su cuenta en la formación de su carácter. Ni siquiera el amor por sus padres podía apartarlo de la obediencia a la Palabra de Dios. Pero la influencia de los rabinos hacía amarga su vida. Tuvo que aprender la dura lección del silencio y la tolerancia paciente.
Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Tenían a la instrucción humana en más alta estima que la Palabra de Dios, y condenaban como terquedad la estricta obediencia de Jesús a la Ley de Dios. Sin embargo, los asombraba el conocimiento que manifestaba al contestar a los rabinos, y no podían dejar de ver que él los instruía a ellos.
Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no percibían que él tenía acceso a una Fuente de conocimientos que ellos desconocían.
Jesús respetaba a todos por igual
Cristo halló la religión rodeada de altas murallas de separación, como si fuese un asunto demasiado sagrado para la vida diaria. Jesús derribó esos muros. En vez de aislarse como ermitaño en una cueva para mostrar su carácter celestial, se puso a trabajar fervientemente por la humanidad. Enseñó que la religión no está destinada solamente a horas y lugares fijos. Eso reprendía a los fariseos. Demostraba que su ensimismada devoción al interés personal distaba mucho de ser la religión verdadera. Esto los irritaba, por lo que procuraron ajustarlo a los reglamentos de ellos.
Jesús tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento con el fin de aliviar a quienes estaban más necesitados que él. Cuando sus hermanos hablaban duramente a personas pobres y degradadas, Jesús les dirigía palabras de aliento a esas misma personas. A los que lo necesitaban, les daba un vaso de agua fresca y ponía discretamente su propia comida en manos de ellos.
Todo esto desagradaba a sus hermanos. Ellos eran mayores que Jesús, y les parecía que él debía obedecer sus órdenes. Lo acusaban de creerse superior a ellos y de ponerse por encima de los maestros, sacerdotes y príncipes. Con frecuencia trataban de intimidarlo; pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía.
Problemas con su familia
Los hermanos de Jesús sentían celos de él, y manifestaban incredulidad y desprecio decididos. No podían comprender su conducta. Su vida presentaba grandes contradicciones. Era el divino Hijo de Dios y, sin embargo, un niño indefenso. Era el Creador, y la tierra le pertenecía; sin embargo, la pobreza marcó su experiencia de vida. No aspiraba a tener grandeza mundanal, y aun en la posición más humilde estaba conforme. Eso airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones.
Los hermanos de Jesús no lo comprendían porque no era como ellos. Al estar mirando a los demás, se habían apartado de Dios, y no tenían poder divino en su vida. Las formas religiosas que observaban no podían transformar el carácter. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Él odiaba el pecado y no podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, les personas se le oponían y hablaban con desprecio de su abnegación e integridad. Llamaban cobardía a su tolerancia y bondad.
Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocase a Cristo. Había quienes hacían comentarios crueles sobre él y su nacimiento. Aun en su niñez tuvo que hacer frente a miradas de desprecio y rumores malvados. Si hubiese reaccionado con una palabra o mirada impaciente, aun con un solo acto malo, no habría podido ser un ejemplo perfecto. Así habría fracasado en llevar a cabo el plan de nuestra salvación. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Con frecuencia lo llamaban cobarde por negarse a unirse a sus hermanos en algún acto prohibido; pero su respuesta era: “Las Escrituras dicen: ‘El temor del Señor es la verdadera sabiduría; apartarse del mal es el verdadero entendimiento’ ” (Job 28:28).
Algunas personas se sentían en paz en su presencia, pero muchos lo evitaban porque su vida impecable los reprendía. Sus amiguitos disfrutaban de su presencia, pero los impacientaba sus determinación a hacer lo correcto, y lo llamaban cerrado de mente e inflexible. Jesús contestaba: “Las Escrituras dicen: ‘¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. [...] He guardado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti’ ” (Sal. 119:9, 11).
Con frecuencia se le preguntaba: “¿Por qué insistes en ser tan diferente de todos nosotros?” Él contestaba: “Las Escrituras dicen: ‘Felices son los que obedecen sus leyes. [...] No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor’ ” (Sal. 119:2, 3).
Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía: “Las Escrituras dicen: ‘Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra’” (Sal. 119:16).
Jesús no discutía por sus derechos. No tomaba represalias cuando lo maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Repetidas veces se le preguntaba: “¿Por qué te sometes a tantos desprecios, inclusive de parte de tus hermanos?” Respondía: “Las Escrituras dicen:
Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado; guarda mis mandatos en tu corazón. [...] ¡Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen! Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación.
Proverbios 3:1-4.
Por qué tenía que ser diferente
La conducta de Jesús fue un misterio para sus padres. Parecía ser alguien apartado. Cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios tenía momentos de felicidad. Con frecuencia, la madrugada lo encontraba en algún lugar apartado, meditando, estudiando las Escrituras u orando. De esas horas de quietud volvía a su casa para continuar con sus deberes.
María creía que el santo niño nacido de ella era el Mesías; sin embargo, no se atrevía a expresar su fe. Durante toda la vida terrenal de Jesús, ella compartió sus sufrimientos. Veía con pesar las pruebas que tenía que enfrentar en su niñez y juventud. Cuando defendía lo que ella sabía que era correcto en la conducta de Jesús, ella misma se veía en dificultades.
Consideraba que las relaciones del hogar y el cuidado maternal sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto, y apelando a esta preocupación de María trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma.
María con frecuencia le hacía reclamos a Jesús, y lo instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos. Pero ni siquiera ella podía persuadirlo a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar a quienes sufrían. Cuando los sacerdotes y los maestros pedían la ayuda de María para controlar a Jesús, ella se sentía muy afligida; pero su corazón quedaba en paz cuando él presentaba las declaraciones de la Biblia que sostenían sus prácticas.
A veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos, quienes no creían que fuera el enviado de Dios; pero tenía abundantes pruebas de que tenía un carácter divino. Su vida obraba como levadura entre los elementos de la sociedad. Sin tener defecto alguno, andaba entre personas desconsideradas, groseras y descorteses, entre cobradores de impuestos deshonestos, derrochadores irresponsables, samaritanos injustos, soldados paganos, campesinos rudos y la multitud mixta. Pronunciaba palabras de ánimo a personas cansadas, pero obligadas a llevar cargas pesadas. Les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor y la bondad de Dios.
Enseñaba a todos a considerarse bendecidos con talentos preciosos. Por su propio ejemplo enseñó que debemos apreciar todo momento de tiempo como un tesoro y que debemos emplearlo con propósitos santos. No pasaba por alto a ningún ser humano como indigno, sino que procuraba infundir esperanza a los más toscos y menos prometedores, asegurándoles que podrían desarrollar un carácter que dejase en claro ante todos que eran hijos de Dios. Con frecuencia se encontraba con quienes no tenían fuerza para escapar de la trampa de Satanás. A tales personas –desanimadas, enfermas, tentadas y caídas– Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión.
A otros encontraba que estaban batallando mano a mano contra el enemigo de las almas. Él los estimulaba a perseverar, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Las personas a quienes él ayudaba se convencían de que era alguien en quien podían confiar plenamente.
Jesús daba atención a toda forma de sufrimiento, y daba alivio a todo aquel que sufría. Sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. Nadie podía decir que había realizado un milagro; pero una virtud –la fuerza sanadora del amor– emanaba de él. Así, sin llamar la atención, obró en favor de la gente desde su misma niñez.
Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su vida adulta, Jesús caminó solo. No había otra persona con la pureza y fidelidad que él tenía (ver Isa.
63:3). Sabía que todos se perderían, a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la raza humana. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el plan para su vida: ser él mismo la luz de toda la humanidad. 📖
El Libertador | Capítulo 10
La voz en el desierto
Este capítulo está basado en Lucas 1:5 al 23, 57 al 80; 3:1 al 18; Mateo 3:1 al 12; Marcos 1:1 al 8.
El precursor de Cristo surgió de entre los fieles de Israel. Zacarías, un anciano sacerdote, y su esposa Elisabet eran “justos a los ojos de Dios”, y en sus vidas silenciosas la luz de la fe resplandecía como una estrella en medio de las tinieblas. A esta piadosa pareja se le prometió un hijo que iría “delante del Señor para prepararle el camino” (NVI).
Zacarías había ido a Jerusalén para ministrar en el Templo durante una semana. Cuando estaba de pie delante del altar de oro en el Lugar Santo del Santuario, de repente fue consciente de que había un ángel del Señor “de pie a la derecha del altar”. Durante muchos años él había orado por la venida del Redentor. Ahora esas oraciones estaban por ser contestadas.
El ángel lo saludó con la alegre promesa: “ ‘¡No tengas miedo, Zacarías! Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elisabet, te dará un hijo, y lo llamarás Juan. [...] Él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo. [...] Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías; preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos’. Zacarías le dijo al ángel: ‘¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada’ ”.
Por un momento, el anciano sacerdote se olvidó de que Dios puede cumplir lo que promete. ¡Qué contraste entre su incredulidad y la fe de María! Su respuesta al anuncio del ángel fue: “Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí’” (Luc. 1:38).
El nacimiento del hijo de Zacarías, así como el del hijo de Abraham y el de María, fue para enseñarnos una gran verdad: el poder de Dios hará lo que el poder humano no puede hacer. Fue mediante la fe como fue dado el hijo de la promesa. De forma similar, a través de la fe nace la vida espiritual y Dios nos capacita para hacer obras de justicia.
Quinientos años antes, el ángel Gabriel le había revelado a Daniel el período profético que se extendería hasta la venida de Cristo. Zacarías sabía que el fin de este período se acercaba, y esto lo había llevado a orar por el advenimiento del Mesías. Y ahora exactamente el mismo ángel por medio de quien Dios dio la profecía había venido a anunciar su cumplimiento.
Zacarías dudó
Zacarías había expresado duda acerca de las palabras del ángel. Ahora no podría volver a hablar hasta que se cumpliesen. “Ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo”. En ese culto, el sacerdote debía orar por el perdón de los pecados y por la venida del Mesías. Pero cuando Zacarías intentó hacerlo, no pudo pronunciar una palabra.
Cuando salió del Lugar Santo, su rostro resplandecía con la gloria de Dios, y las personas “se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el Santuario”. Zacarías estaba en silencio, pero les comunicó por señas lo que había visto y oído.
En seguida después del nacimiento del niño prometido, su padre pudo volver a hablar. “Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea”. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ‘¿Qué llegará a ser este niño?’”. Todo esto llamaba la atención a la venida del Mesías.
El Espíritu Santo descendió sobre Zacarías, y profetizó sobre la misión de su hijo:
“Tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación
mediante el perdón de sus pecados”.
“Juan creció y se fortaleció en espíritu. Y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel”. Dios había llamado al hijo de Zacarías a la mayor obra que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Y el Espíritu de Dios estaría con él si obedecía las instrucciones del ángel.
Juan debía comunicar a las personas la luz de Dios. Debía impresionarlos con su necesidad de la justicia de Dios. Tal mensajero debía ser santo, un templo donde habitara el Espíritu de Dios. Debía tener buena salud física, así como fuerza mental y espiritual. Por tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones.
En tiempos de Juan el Bautista, había por todas partes personas ambiciosas por tener riquezas y amantes del lujo y la ostentación. Los placeres sensuales, las fiestas y borracheras estaban dañando la salud física, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por medio de una vida abstemia y ropas sencillas, debía reprobar los excesos de sus días. Es por esto que un ángel del Trono celestial les dio a sus padres una lección de temperancia.
La niñez y la juventud es la edad para desarrollar la facultad del dominio propio. Los hábitos formados en los primeros años deciden si venceremos o seremos vencidos en la batalla de la vida. La juventud –el tiempo de la siembra– determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera.
Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, Juan representaba a los que preparan un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a los excesos. Abundan los errores y las fábulas. Todos los que procuren alcanzar una completa santidad porque temen a Dios, deben aprender a tener temperancia y dominio propio (ver 2 Cor. 7:1). Deben mantener los apetitos y las pasiones bajo el control de las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial, si queremos desarrollar la fuerza mental y la percepción espiritual que nos capacitan para comprender y practicar las verdades de la Palabra de Dios.
Una educación atípica
En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado en las escuelas rabínicas. Pero como esto lo habría arruinado para su obra, Dios lo llamó al desierto, para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza.
Juan halló su hogar en medio de colinas áridas, quebradas inhóspitas y cuevas rocosas. Allí, lo que lo rodeaba lo ayudó a formar hábitos de sencillez y abnegación. Allí podía estudiar las lecciones de la naturaleza, la revelación y la providencia de Dios. Desde la niñez, sus padres temerosos de Dios le habían recordado su misión, y él había aceptado el encargo sagrado. La soledad del desierto era un bienvenido escape de la sociedad en la cual la incredulidad y la impureza habían llegado a ser casi universales. Él huía del constante contacto con el pecado con el fin de no dejar de percibir su excesiva pecaminosidad.
Pero Juan no pasaba la vida en una melancolía religiosa austera o en un aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con la sociedad; y siempre fue un observador interesado en lo que sucedía en el mundo.
Iluminado por el Espíritu divino, estudiaba la naturaleza humana para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. Por medio de la meditación y la oración, comenzó a prepararse para la carrera que le esperaba.
Si bien vivía en el desierto, Juan no estaba libre de tentación. Satanás procuraba derrotarlo, pero sus percepciones espirituales eran claras, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo fue capacitado para detectar y resistir los ataques del tentador.
Como Moisés entre las montañas de Madián, Juan se vio cercado por la presencia de Dios. El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde vivía representaba vívidamente la condición de Israel. La viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado. Pero sobre las oscuras nubes estaba el arcoíris de la promesa.
A solas en la noche silenciosa, Juan leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una descendencia tan innumerable como las estrellas. La luz del amanecer le hablaba del que sería “como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes” (2 Sam. 23:4). Y en el resplandor del mediodía veía el esplendor de cuando “se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán” (Isa. 40:5).
Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías. Silo, “el pacificador”, aparecería antes que dejase de reinar un rey sobre el trono de David. Ahora había llegado el tiempo. Un gobernante romano estaba sentado en el palacio del monte Sión. Según la segura Palabra del Señor, el Cristo ya había nacido.
Su estudio de las profecías de Isaías
De día y de noche, Juan estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías (ver Isa. 11:4; 32:2; 62:4). La gloriosa visión llenaba el corazón del solitario exiliado. Miraba al Rey en su hermosura, y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad, y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del Cielo, sin temor de lo humano, porque había mirado al Divino. Podía estar de pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de reyes.
Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías, pero su esperanza estaba centrada en la venida de un Rey de justicia y el establecimiento de Israel como una nación santa.
Él veía que su pueblo estaba satisfecho de sí mismo y dormido en sus pecados. El mensaje que Dios le había dado estaba destinado a sacudirlos de su letargo y su indiferencia. Antes que la semilla del evangelio pudiese echar raíces, el suelo del corazón debía ser roturado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro de las heridas del pecado.
Dios no envía mensajeros para arrullar en una seguridad fatal a los que no
están santificados. Impone pesadas cargas sobre la conciencia del que hace mal, y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad. Entonces la mano que humilló en el polvo, levanta al pecador arrepentido.
Al borde de una revuelta
Cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación iba avanzando hacia la revolución. El rey Arquelao había sido destituido, y Judea había quedado directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos, y sus esfuerzos por introducir las costumbres y los símbolos paganos, encendieron la rebelión, que fue sofocada con la sangre de miles de los más valientes de Israel.
En medio de las discordias y las luchas, se oyó una voz procedente del desierto, una voz impactante y firme, aunque llena de esperanza: “¡Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca!” Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Se estaba anunciando que la venida de Cristo se acercaba. Con el espíritu y el poder de Elías, Juan denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados que imperaban. Sus palabras eran directas y convincentes. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres enteras se dirigían al desierto.
Juan invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, los bautizaba en las aguas del Jordán. Haciendo esto, declaraba que todos los que decían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado. Sin la purificación del corazón no podrían tener parte en el Reino del Mesías.
Príncipes y rabinos, soldados, cobradores de impuestos y campesinos acudían para oír al profeta. Muchos se arrepintieron y recibieron el bautismo con el fin de participar del Reino que anunciaba.
Muchos de los escribas y los fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Ellos habían hecho que la gente tuviera una alto
concepto de su religiosidad, pero ahora se desenmascaraban los vergonzosos secretos de su vida. Pero Juan comprendió que muchos de esos hombres no tenían una verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas que perseguían sus propios intereses. Como amigos del profeta, esperaban hallar favor ante el Príncipe venidero. Y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo.
Las cortantes palabras de amonestación a los hipócritas
Juan les hizo frente con la dura pregunta: “¡Camada de víboras! [...] ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios”. El pueblo de Israel se había separado de Dios, y por esto estaban sufriendo bajo sus juicios. Esta era la razón por la cual estaban conquistados por una nación pagana. Excusaban sus pecados porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado gran favor. Se autoengañaban pensando que eran mejores que los demás, con derecho a las bendiciones de Dios.
Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad mostraban que eran una maldición mortal para el pueblo. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran aun peores que los paganos. Dios no dependía de ellos para cumplir sus planes; él podía llamar a otros a su servicio.
Decía el profeta: “Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego”. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró claramente que si su vida y su carácter no estaban en armonía con la Ley de Dios, no eran su pueblo.
Todos los que se hacían súbditos del Reino de Cristo, decía él, debían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida debía verse bondad y devoción. Debían atender al necesitado, proteger a los indefensos, y dar un ejemplo de virtud y compasión.
“Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”. Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo “con espíritu de juicio y espíritu abrasador” (Isa. 4:4, NVI).
El Espíritu de Dios consumirá el pecado en todos los que se sometan a su poder (ver Heb. 12:29). Pero si alguno se aferra al pecado, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos. En la segunda venida de Cristo, los impíos serán muertos “con el soplo de su boca” y destruidos “con el esplendor de su venida” (2 Tes. 2:8). La gloria de Dios, que da vida a los justos, destruirá a los impíos.
En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría que las personas vieran sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados llegarían a tener comunión con él.
Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos lo aceptaban y sacrificaban todo con el fin de obedecer. Varios abrigaban la esperanza de que fuera el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe hacia el que había de venir. 📖
El Libertador | Capítulo 11
El bautismo de Jesús
Este capítulo está basado en Mateo 3:13 al 17; Marcos 1:9 al 11; Lucas 3:21 y 22.
Las noticias sobre Juan el Bautista llegaron a los campesinos de las aldeas montañosas más remotas y a los pescadores que vivían a orillas del mar; y en estos corazones sencillos y fervientes halló la más sincera respuesta. En Nazaret, se contó en la carpintería que había sido de José, y Uno reconoció el llamado. Había llegado su tiempo. Se despidió de su madre y siguió a las multitudes que acudían al Jordán.
Jesús y Juan el Bautista eran primos; y sin embargo no habían tenido relación directa. Esto era parte del plan de Dios. Nadie podría decir que habían conspirado juntos para sostener mutuamente sus pretensiones.
Juan conocía los eventos que habían señalado el nacimiento de Jesús y también sobre la visita a Jerusalén en su infancia, y su vida sin pecado. Creía que era el Mesías, pero el hecho de que Jesús había estado por tantos años en las sombras, sin dar ninguna prueba especial de su misión, le daba a Juan oportunidad para dudar. Sin embargo, el Bautista esperaba con fe. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo y que recibiría una señal de su carácter divino.
Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que jamás persona alguna hubiera visto. Su misma presencia inspiraba reverencia. Eso estaba en armonía con lo que le había sido revelado acerca del Mesías. Pero ¿cómo podía él, pecador, bautizar al que no tenía pecado? ¿Por qué debía someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía ser lavada?
Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan vacilaba, y exclamó: “ ‘Yo soy el que necesita que tú me bautices [...] entonces, ¿por qué vienes tú a mí?’ Pero Jesús le dijo: ‘Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige’. Entonces Juan aceptó bautizarlo. [...] Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma”.
Fue bautizado sin haber pecado
Jesús no recibió el bautismo como una confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros.
Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Estaba entrando ahora en el conflicto de su vida. Aunque era el Príncipe de Paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. El Reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. Ellos lo considerarían como el enemigo y el destructor del sistema ritual de Israel, lo condenarían como transgresor y lo denunciarían como el diablo. Nadie en la tierra lo había comprendido, y debía continuar andando solo. Su madre y sus hermanos no comprendieron su misión. Ni aun sus discípulos lo comprendieron.
Habiéndose unido a nosotros, debía llevar nuestra culpabilidad y desgracia. El Ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. El amante de la paz debía habitar con la disensión, la verdad debía morar con la mentira, la pureza con la depravación. Todo pecado, todo conflicto y toda lujuria contaminante era una tortura para su espíritu.
Debía caminar la senda solo. La redención del mundo dependería del que había aceptado la debilidad de la humanidad. Él lo veía y sentía todo, pero su determinación permanecía firme.
El Salvador volcó los anhelos de su alma en oración. Bien sabía cómo el pecado había endurecido el corazón de hombres y mujeres, y cuán difícil les sería entender su misión y aceptar la salvación. Intercedió ante el Padre con el fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las cadenas con que Satanás los había cautivado, y para vencer al destructor.
Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. El Padre mismo contestaría la petición de su Hijo. Los cielos se abrieron, y una forma de paloma de la luz más pura descendió sobre la cabeza del Salvador.
Pocos, además de Juan, percibieron la visión celestial. Sin embargo, una solemne conciencia de la presencia de Dios embargó la asamblea. El rostro de Cristo, dirigido hacia arriba, estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. De los cielos abiertos, oyeron una voz que decía: “Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo”.
Confirmado por el Cielo
Dios habló estas palabras para inspirar fe en quienes presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que los pecados de un mundo culpable serían colocados sobre Cristo, y a pesar de la humillación que aceptó al tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del Cielo lo declaró Hijo del Eterno.
Juan había quedado profundamente conmovido. Cuando la gloria de Dios rodeó a Jesús y se oyó la voz del Cielo, Juan supo que había bautizado al Redentor del mundo. Extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó: “¡Miren! ¡El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” (Juan 1:29).
Nadie de entre los oyentes, ni aun Juan mismo, entendió el significado de esas palabras: “el Cordero de Dios”. Muchos del pueblo de Israel consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que miraban sus sacrificios los paganos: como dones por cuyo medio podían apaciguar la ira de la Deidad. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con él proviene de su amor.
El mensaje dado a Jesús a orillas del Jordán –“Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo”– abarca a toda la humanidad. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, Dios no nos desecha como inútiles. Él “nos hizo aceptos en el Amado” (Efe. 1:6, RVR). La gloria que se posó sobre Jesús es una garantía del amor de Dios para con nosotros. Nos habla del poder de la oración; de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios, y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por causa del pecado, la tierra fue separada del cielo, pero Jesús la ha conectado otra vez con la esfera de gloria. La luz que descendió sobre la cabeza de nuestro Salvador, descenderá sobre nosotros cuando oramos pidiendo ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: “Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo”.
Nuestro Redentor ha abierto el camino, de manera que el más pecaminoso, el más oprimido y despreciado, pueda tener acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. 📖
El Libertador | Capítulo 12
La tentación en el desierto
Este capítulo está basado en Mateo 4:1 al 11; Marcos 1:12, 13; Lucas 4:1 al 13.
“Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre”.
Jesús no invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para pensar en su misión Por medio del ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda ensangrentada que iba a recorrer. Pero Satanás pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo.
Grandes eran los asuntos que estaban en juego. Satanás reclamaba la tierra como suya y se presentaba a sí mismo como “el príncipe de este mundo” (NVI). Declaró que los hombres lo habían elegido como soberano suyo, y que por medio de los seres humanos él dominaba el mundo. Cristo había venido para refutar la pretensión de Satanás. Como el Hijo del hombre, Cristo permanecería leal a Dios. Esto mostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la raza humana, y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados.
Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Había en la humanidad un poder que resistía a su autoridad (ver Gén. 3:15). En los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos, vio un símbolo de la comunión entre la tierra y el Cielo, y se dedicó a cortar esa comunión. Representó falsamente a Dios, y malinterpretó los ritos que señalaban al Salvador. Indujo a las personas a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en destruirlos.
Los sacrificios que debían haber revelado su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira.
Cuando Dios dio su Palabra escrita, Satanás estudió las profecías. De generación en generación trabajó para cegar a la gente, con el propósito de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida.
Cuando Jesús nació, Satanás supo que había venido un Ser para disputarle su dominio. El Hijo de Dios que había venido a esta tierra como hombre lo alarmó grandemente. Su corazón egoísta no podía comprender tal amor.
Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a hacer que otros también cayeran. Los induciría a menospreciar las cosas celestiales y a poner sus afectos en las terrenales.
Satanás estaba decidido a vencer
Desde su infancia en Belén, el Comandante del cielo fue continuamente asaltado por el maligno. En los concilios de Satanás con sus ángeles se tomó la determinación de que debían vencerlo.
Las fuerzas del mal lo seguían de cerca para entablar guerra contra él y, si era posible, vencerlo.
En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Ahora que Jesús había venido “en semejanza de carne de pecado” (Rom. 8:3, RVR), el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad a través de Cristo; ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Ahora era evidente que la conexión entre Dios y la humanidad había sido restaurada.
Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Unió a todas las energías de la apostasía en contra del Hijo de Dios.
Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese una importancia especial para su propia vida. Este conflicto se repite dentro de todo corazón humano. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva, y que tan
fácilmente nos vencen a nosotros.
Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que nadie puede obedecer la Ley de Dios. En nuestra humanidad, Cristo triunfaría donde Adán fracasó. Pero cuando Adán fue atacado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una fuerte y perfecta virilidad, y poseía pleno vigor de mente y cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén, y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales.
No sucedió lo mismo con Jesús, cuando entró en el desierto para luchar contra Satanás. Durante cuatro mil años la familia humana había estado perdiendo fuerza física, poder mental y valor moral; y Cristo tomó sobre sí las debilidades de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatarnos de las profundidades más hondas de nuestra degradación.
Se sujetó a todas las desventajas de la humanidad
Muchos sostienen que era imposible que Cristo fuese vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán ni haber obtenido la victoria que Adán no ganó. Si en algún sentido nosotros tuviésemos que enfrentar un conflicto más difícil que el que Cristo tuvo que enfrentar, entonces él no estaría capacitado para socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todas sus desventajas. Tomó la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que sobrellevar nada que él no haya soportado.
Para Cristo, como para Adán y Eva en el Edén, la primera gran tentación se trató del apetito. “Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: ‘Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan’”.
Estas primeras palabras delataron el carácter del tentador: “Si eres el Hijo de Dios”. En esto Satanás insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. Satanás había tratado de introducir en la mente de Eva el pensamiento de que ser privados de una fruta tan hermosa contradecía el amor de Dios por ellos. De modo similar, el
tentador trató de inspirar en Cristo sus propios sentimientos. “Si eres el Hijo de Dios”. En su voz había una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio Hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con animales salvajes, sin alimento, sin compañías, sin consuelo? Le insinuó la idea de que Dios nunca quiso que su Hijo estuviese en tal condición. “Si eres el Hijo de Dios, muestra tu poder. Dile a esta piedra que se transforme en pan”.
La tentación de dudar
Las palabras del Cielo: “Este es mi Hijo muy amado”, resonaban todavía en los oídos de Satanás. Pero él estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de ese testimonio. La Palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina; esa Palabra declaraba su conexión con el Cielo. Satanás se proponía hacerle dudar de esa palabra. Si podía quebrantar la confianza de Cristo en Dios, Satanás sabía que vencería a Jesús. Esperaba que bajo la fuerza de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdiera la fe en su Padre y obrase un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación.
Satanás se aprovechó de su supuesta ventaja. Uno de los ángeles más poderosos, decía, había sido desterrado del cielo. El aspecto de Jesús indica que él es ese ángel caído, abandonado por Dios y los hombres. Un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro: “Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan”. Un acto tal de poder creador, insistía el tentador, sería una evidencia concluyente de su divinidad. Pondría término a la controversia.
Pero el Hijo de Dios no habría de probar su divinidad a Satanás. Si Cristo obraba de acuerdo con la sugerencia del enemigo, Satanás habría dicho aún: “Muéstrame una señal, para que crea que eres el Hijo de Dios”. Y Cristo no debía ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo. Todas sus obras admirables fueron hechas para el bien de otros.
Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, Jesús se apoyó en el amor de su Padre.
Jesús hizo frente a Satanás con la Biblia. “Las Escrituras dicen”, respondió. El arma en su lucha era la Palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro. Pero una firme confianza en un “Esto es lo que dice el señor” es mayor que todos los milagros. Era una señal que no podía ser cuestionada.
Mientras Cristo se mantuviera en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna.
En el momento de mayor debilidad, Cristo fue asaltado por las tentaciones más intensas. Así es como se ha aprovechado Satanás de la debilidad de la humanidad (ver Núm. 20:1-13; 1 Rey. 19:1-14). Cuando estamos perplejos o afligidos por la pobreza o la angustia, Satanás está allí para tentarnos, para atacar los puntos débiles de nuestro carácter, para destruir nuestra confianza en Dios. Muchas veces el tentador viene a nosotros como fue a Cristo, señalando nuestras debilidades. Espera desalentarnos y quebrantar nuestra confianza en Dios. Pero si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas.
Cristo dijo al tentador: “La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios”. En el desierto, más de catorce siglos antes, Dios envió a su pueblo una provisión constante de maná del cielo. Esto debía enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, él no los abandonaría. La palabra de Dios había dado socorro a los hebreos, y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios habría de traerle alivio. No iba a obtener alimentos siguiendo las sugerencias de Satanás. Es mejor soportar lo que acontezca que apartarse en forma alguna de la voluntad de Dios.
Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde pareciera que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios lo privará de sus medios de subsistencia. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia. Pero en lo único que podemos confiar es en la Palabra de Dios (ver Mat. 6:33). Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugerencias de Satanás para obtener alimento o salvar nuestra vida. Obedeceremos el mandamiento de Dios y confiaremos en su promesa.
En el último gran conflicto con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su Ley, se les prohibirá comprar o vender (ver Apoc. 13:11-17). Pero Dios ha prometido a quien obedece: “Ese tal morará en las alturas [...] se le proveerá de pan, y no le faltará el agua” (Isa. 33:16, NVI). Será alimentado cuando la tierra esté asolada por el hambre (ver Sal. 37:19).
La intemperancia corrompe la moral
En todas las edades, las tentaciones que excitan la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales. Así viene a ser imposible para los seres humanos apreciar las cosas de valor eterno.
Mediante la indulgencia carnal, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de semejanza divina.
Cristo declara que antes de su segunda venida la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio, y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Debiéramos entender claramente la lección del ayuno del Salvador. Solo podemos evaluar el mal de la gratificación sin freno por medio de la indecible angustia que soportó Cristo. Nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y las pasiones a la voluntad de Dios.
En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los impulsos de nuestra naturaleza caída. Pero al recorrer el terreno que nosotros debemos recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No quiere que seamos intimidados ni que estemos desalentados. Dice: “Anímense, porque yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).
Todo aquel que lucha contra el poder del apetito debe ver al Salvador en el desierto de la tentación. Véanlo en su agonía sobre la cruz cuando exclamó: “Tengo sed”. Su victoria es nuestra.
Jesús dijo: “Se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí” (Juan 14:30). No había en él nada que respondiera a los razonamientos engañosos de Satanás. Él no consintió en pecar. Ni siquiera
por medio de un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad; fue capacitado para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participar de la naturaleza divina. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a aferrarse a la divinidad de Cristo, con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección.
Cristo nos mostró cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció Cristo a Satanás? Por medio de la Palabra de Dios. “Las Escrituras dicen”, afirmó. Y toda promesa de la Palabra de Dios nos pertenece (ver 2 Pedro 1:4). Cuando la tentación ataca, miremos al poder de la Palabra. Toda su fuerza es nuestra (ver Sal. 119:11; 17:4). 📖
El Libertador | Capítulo 13
La victoria
Este capítulo está basado en Mateo 4:5 al 11; Marcos 1:12 y 13; Lucas 4:5 al 13.
“Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: ‘Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate! Pues las Escrituras dicen: ‘Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra’ ”.
Satanás todavía se mostraba como un ángel de luz, y dejó ver que estaba familiarizado con las Escrituras. Jesús había empleado la Palabra de Dios para sostener su fe, y ahora el tentador la usó para hacer que su engaño pareciese aceptable. Satanás lo instó a dar otra evidencia más de su fe.
Pero otra vez precedió la tentación con la insinuación de desconfianza: “Si eres el Hijo de Dios”. Cristo se sintió tentado a responder al “si”, pero se abstuvo de hacer algo que significase la más mínima aceptación de la duda.
El tentador pensaba aprovecharse de la humanidad de Cristo e incitarlo a ir más allá de lo que Dios había permitido. Pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. Le dijo a Jesús: “¡Tírate!”, sabiendo que él no podía arrojarlo. Ni podía Satanás obligar a Jesús a tirarse. A menos que Cristo cediese a la tentación, no podía ser vencido.
El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. La voluntad debe consentir, y la fe abandonar su confianza en Cristo, antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos es una puerta abierta por la cual él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso de nuestra parte le da ocasión para desacreditar a Cristo.
Cuando Satanás citó la promesa: “Él ordenará a sus ángeles que te protejan”, omitió las palabras: “en todos tus caminos” (NVI); es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. No quería obligar a Dios a acudir en su auxilio, y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión.
Jesús declaró a Satanás: “Las Escrituras también dicen: ‘No pondrás a prueba al Señor tu Dios’ ”. Dios ya había testificado que Jesús era su Hijo. Pedir pruebas ahora sería dudar de la Palabra de Dios, tentarlo. No debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque él la cumplirá; no para probar que nos ama, sino porque nos ama (ver Heb. 11:6). La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa para justificar la transgresión. La fe habría llevado a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a desobedecer su ley, en la creencia de que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del Cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede un favor.
Aventurarse dentro del territorio de Satanás
Si Satanás puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios protegerá a todos los que anden en la senda de la obediencia. Pero apartarse de esa senda es aventurarse en territorio de Satanás. El Salvador nos ha instruido: “Velad y orad, para que no entréis en tentación” (Marcos 14:38, RVR).
Muchas veces, al encontrarnos en situaciones difíciles, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto. Cuando Dios nos pone en medio de pruebas, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió con presunción en las promesas de Dios escogiendo deliberadamente entrar en tentación, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación.
Tampoco debemos hacerlo nosotros (ver 1 Cor. 10:13; Sal. 50:14, 15).
Jesús salió victorioso de la segunda tentación, y luego Satanás se mostró en su verdadero carácter: un ángel poderoso, aunque caído. Se declaró jefe de la rebelión y dios de este mundo. Colocando a Jesús sobre un alto monte, hizo desfilar delante de él, en visión panorámica, todos los reinos del mundo. La luz del sol bañaba ciudades con templos, palacios de mármol, campos fértiles y viñedos cargados de frutos. Los rastros del mal estaban ocultos. Los ojos de Jesús contemplaban una escena de insuperable belleza y prosperidad.
Entonces oyó la voz del tentador: “Todo esto te daré”. “Si me adoras, todo será tuyo” (NVI).
Jesús tenía por delante una vida de tristeza, dificultades y conflicto, y una muerte infame. Cristo podía librarse del espantoso porvenir reconociendo la supremacía de Satanás. Pero hacer eso significaría renunciar a la victoria en el Gran Conflicto. Si Satanás vencía ahora, sería el triunfo de la rebelión.
No se podía comprar a Cristo.
Cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, estaba proponiendo que Cristo gobernase sujeto a Satanás. Tal era la clase de dominio en el que el pueblo de Israel había puesto sus esperanzas. Deseaban el reino de este mundo. Pero Cristo declaró al tentador: “Vete de mí, Satanás, porque escrito está: ‘Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás’ ” (RVR). Cristo no quiso venderse. Había venido para establecer un reino de justicia, y no abandonaría su plan.
Satanás se acerca a los personas con la misma tentación, y con ellas tiene el éxito que no tuvo con Cristo. Les ofrece el reino de este mundo, con la condición de que sacrifiquen su integridad, no hagan caso a la conciencia, satisfagan su egoísmo y reconozcan su supremacía. Satanás dice: “Cualquiera sea la verdad acerca de la vida eterna, para tener éxito en este mundo debes servirme. Puedo darte riquezas, placeres, honores y felicidad. No te dejes llevar por nociones de honradez o abnegación”.
Y así multitudes consienten en vivir para servirse a sí mismas, y Satanás queda satisfecho. Pero él ofrece lo que no puede otorgar, lo que pronto se le quitará. A cambio, las engaña y logra que pierdan su derecho a la herencia de
los hijos de Dios.
Satanás sigue siendo un enemigo vencido
Cuando Jesús lo echó con tal autoridad, Satanás tuvo una prueba de que Jesús era el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad sufriente. Retorciéndose de humillación e ira, Satanás se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán.
Y así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús obtuvo la victoria a través de la sumisión a Dios y la fe en él, y mediante el apóstol nos dice: “Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes” (Sant.
4:7, 8, NVI). “El nombre del Señor es una fortaleza firme; los justos corren a él y quedan a salvo” (Prov. 18:10). Satanás tiembla delante de la persona más débil que busca refugio en ese nombre poderoso.
Después que el enemigo hubo huido, Jesús cayó exhausto, con la palidez de la muerte en el rostro. Los ángeles habían observado a su amado Comandante mientras soportaba la prueba, una prueba mayor que cualquiera que podamos ser llamados a soportar. Entonces, mientras estaba postrado como moribundo, sirvieron al Hijo de Dios. Lo fortalecieron con alimentos y lo consolaron con la seguridad de que todo el cielo triunfó en su victoria. Reanimándose, su gran corazón se llenó de compasión por la humanidad y procedió a continuar su camino y completar la obra que había empezado. No descansaría hasta que estuviese vencido el enemigo y redimida nuestra raza caída.
Nunca podremos comprender el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del Trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros; que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente.
“Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición”
Apocalipsis 5:12. 📖
El Libertador | Capítulo 14
“Hemos encontrado al Mesías”
Este capítulo está basado en Juan 1:19 al 51.
Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betábara, al otro lado del Jordán, donde la gente diariamente se agolpaba a orillas del río. La predicación de Juan se había posesionado profundamente de la nación. Él no había reconocido la autoridad del Sanedrín, pidiendo su aprobación; sin embargo, parecía haber cada vez mayor interés en su obra.
El Sanedrín estaba compuesto por sacerdotes, príncipes y maestros. En tiempos de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación. Aunque ahora se hallaba subordinado a los gobernantes romanos, todavía ejercía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. El Sanedrín no podía postergar por más tiempo una investigación de la obra de Juan. Algunos recordaban la revelación del ángel dada a Zacarías en el Templo, y su profecía de que su hijo sería el heraldo del Mesías. La conmoción ocasionada por el ministerio de Juan trajo estas cosas a la memoria de los líderes.
Hacía mucho que Israel no tenía un profeta. El llamamiento de Juan para que confiesen sus pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos líderes no querían ir para oír a Juan, por temor de ser llevados a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías.
Era bien sabido que las “setenta semanas” de la profecía de Daniel, que incluía la venida del Mesías, estaban por terminar; y todos anhelaban participar en la gloria nacional que esperaban que vendría. El entusiasmo popular era tan grande, que el Sanedrín pronto se vería obligado a aprobar o a rechazar la obra de Juan. Ya se estaba volviendo una cuestión seria cómo mantener su poder sobre el pueblo. Esperando llegar a alguna conclusión,
enviaron al Jordán a una delegación de sacerdotes y levitas para entrevistarse con el nuevo maestro.
Cuando los delegados llegaron, había una multitud que estaba escuchando las palabras de Juan. Los altivos rabinos llegaron con un aire de autoridad destinado a impresionar a la gente y lograr el acatamiento del profeta. La muchedumbre les dio paso con respeto, casi con temor. Estos notables hombres, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, se pararon ante el profeta del desierto.
–¿Quién eres? –preguntaron.
–Yo no soy el Mesías –contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban.
–Bien. Entonces, ¿quién eres? –le preguntaron–. ¿Eres Elías?
–No.
–¿Eres el Profeta que estamos esperando?
–No.
–Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo?
Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: “Soy una voz que clama en el desierto: ‘¡Abran camino para la llegada del Señor!’”
Antiguamente, cuando un rey viajaba por sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, con el fin de que el rey pudiese viajar con seguridad.
Isaías menciona esa costumbre para ilustrar la obra del evangelio. “Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas” (Isa. 40:4). Cuando el Espíritu de Dios conmueve el corazón, humilla el orgullo humano. La persona llega a ver que el placer mundanal, la jerarquía y el poder son inútiles. Entonces la humildad y el amor abnegado son exaltados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del evangelio, y el mensaje de Juan era una parte de esta obra.
Los rabinos continuaron preguntando: “Si no eres el Mesías, ni Elías ni el Profeta, ¿con qué derecho bautizas?” Las palabras “el Profeta” hacían referencia a Moisés. Cuando el Bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado.
Mucha gente también creía que antes de que viniera el Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan rechazó esta expectativa. Pero Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: “Si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría” (Mat. 11:14).
Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, para hacer una obra como la de Elías. Pero el pueblo judío no aceptó su mensaje. Para ellos, no era Elías.
Muchos hoy no logran “ver” a Cristo
Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús; pero solo unos pocos de entre ellos percibieron la señal dada entonces. Durante los meses precedentes del ministerio de Juan, muchos se habían negado a hacer caso al llamado al arrepentimiento. Así que, cuando el Cielo dio testimonio de Jesús en su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se volvieron con fe hacia él, no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca escucharon su voz, no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora. Con frecuencia, Cristo y los ángeles ministradores manifiestan su presencia en las reuniones del pueblo; sin embargo, muchos no lo saben. No detectan nada inusual. Pero la presencia del Salvador se revela a algunos. Son consolados, animados y bendecidos.
Los delegados de Jerusalén habían preguntado a Juan: “¿Con qué derecho bautizas?”, y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente, al recorrer con la mirada la muchedumbre, el rostro de Juan se iluminó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida, exclamó: “Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias”.
El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. ¡El Mesías se hallaba entre ellos! Con asombro, los sacerdotes y los príncipes miraban en derredor de sí, pero no pudieron distinguir entre la multitud a aquel de quien había hablado Juan.
En ocasión del bautismo de Jesús, la mente de Juan fue dirigida a las palabras de Isaías: “Como cordero fue llevado al matadero” (Isa. 53:7). Durante las semanas que siguieron, Juan estudió las profecías y las ceremonias de los sacrificios con nuevo interés. Vio que la venida de Cristo tenía un significado más profundo que el que habían reconocido los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó casi impacientemente oír al Salvador declarar su misión; pero él no pronunció una palabra ni dio señal alguna. Jesús no respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él. Se mezcló con los discípulos de Juan sin tomar medidas que llamasen la atención hacia sí mismo.
Al día siguiente, Juan vio a Jesús viniendo hacia él. Con la luz de la gloria de Dios reposando sobre él, el profeta extendió sus manos diciendo: “¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! De este hablaba yo cuando dije: ‘Después de mí viene un hombre que es superior a mí’. [...] Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. [...]El que me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel [...] es el que bautiza con el Espíritu Santo’. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios” (NVI).
El aspecto de Cristo era común y corriente
¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró al que Juan acababa de declarar Hijo de Dios. Las palabras de Juan los había conmovido profundamente. Había hablado en el nombre de Dios. Lo habían escuchado día tras día reprendiendo sus pecados, y se había fortalecido en ellos la convicción de que era un enviado de Dios. Pero ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En sus ropas y comportamiento, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era una persona sencilla, vestido con la humilde vestimenta de los pobres.
Había entre la multitud algunos que habían estado en ocasión del bautismo de Cristo y habían oído la voz de Dios. Pero el aspecto del Salvador había cambiado muchísimo. En ocasión de su bautismo, habían visto su rostro transformado por la luz del Cielo. Ahora se veía cansado y demacrado. Solo Juan lo había reconocido.
Pero la gente vio un rostro donde la compasión divina se mezclaba con un poder consciente. Toda mirada, todo rasgo de su semblante, estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Impresionaba a los que lo miraban con una sensación de poder escondido que no podía ocultarse totalmente. ¿Era este a quien Israel había esperado tanto tiempo?
Jesús vino con pobreza y humillación, con el fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado humildad? Si Jesús hubiese venido a vivir como rey entre nosotros, ¿dónde habría quedado la esperanza de los humildes en esta vida?
Pero para la multitud parecía imposible encontrar una conexión entre el Ser designado por Juan y sus altas expectativas. Muchos quedaron chasqueados y perplejos.
Las palabras que tanto deseaban oír –que ahora Jesús restauraría el reino de Israel– no fueron pronunciadas. Los sacerdotes y los rabinos estaban dispuestos a recibir a un rey así. Pero no querían aceptar a uno que procuraba establecer un reino de justicia en su corazón.
Juan dirige a sus seguidores hacia Jesús
Al día siguiente, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús. Otra vez se iluminó el rostro del profeta, al tiempo que exclamaba: “¡Ahí está el Cordero de Dios!” Los discípulos no comprendían plenamente.
¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado: “Cordero de Dios”?
Dejando a Juan, fueron a buscar a Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón; el otro era Juan, [el que sería] el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Ellos siguieron a Jesús; ansiosos por hablar
con él, aunque asombrados y en silencio, estaban abrumados en sus pensamientos: “¿Es este el Mesías?”
Jesús sabía que ellos dos lo seguían. Eran las primicias de su ministerio, y había gozo en el corazón del Maestro divino al ver a esas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose, les preguntó: “¿Qué quieren?”
Exclamaron: “Rabí (que significa “Maestro”), ¿dónde te hospedas?” En una breve entrevista, a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban.
Deseaban estar a solas con Jesús y oír sus palabras.
“Vengan y vean –les dijo–. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se quedaron el resto del día con él”.
Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu de incredulidad de los sacerdotes y los príncipes, no habrían sido aprendices sino críticos, para juzgar sus palabras. Pero habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista, y ahora reconocían la voz del Maestro celestial. Las palabras de Jesús estaban llenas de frescura y belleza. Una iluminación divina brillaba sobre las Escrituras del Antiguo Testamento. La verdad se destacaba con una nueva luz.
El discípulo Juan era de afectos intensos y profundos, ardiente pero contemplativo. Había empezado a discernir “la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14, NVI).
Andrés comenzó a compartir el gozo que llenaba su corazón. Yendo en busca de su hermano Simón, le anunció: “Hemos encontrado al Mesías”. Simón también había oído la predicación de Juan el Bautista, y se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús leían su carácter y su historia de vida. Su naturaleza impulsiva, su corazón amante y compasivo, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio; el Salvador lo leyó todo. Le dijo: “Tu nombre es Simón hijo de Juan, pero te llamarás Cefas (que significa ‘Pedro’). Al día siguiente, Jesús [...] encontró a Felipe y le dijo: ‘Ven, sígueme’”. Felipe obedeció al mandato, y también se puso a trabajar para Cristo.
Felipe llamó a Natanael, quien había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo pesado? Sin embargo, el mensaje de Juan había producido convicción en el corazón de Natanael.
La oración secreta de Natanael es contestada
Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un huerto tranquilo para meditar sobre las profecías concernientes al Mesías. Oraba a Dios que si el anunciado por Juan era el Libertador, se lo diese a conocer. El Espíritu Santo le impartió la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo. Felipe sabía que su amigo Natanael estaba estudiando las profecías, y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera. Muchas veces habían orado juntos en este lugar retirado, ocultos por el follaje.
El mensaje de Felipe: “¡Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron!”, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero Felipe añadió: “Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret”. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael, y exclamó: “¡Nazaret! [...] ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?
Felipe le respondió: “Ven y compruébalo tú mismo”. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: “Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro”. Sorprendido, Natanael exclamó: “¿Cómo es que me conoces?” Jesús le respondió: “Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara”.
Eso fue suficiente. El Espíritu divino, que le había dado seguridad a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Natanael había ido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Exclamó: “Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel!”
Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo fue como llegó a ser un
discípulo. Así sucede hoy, muchos confían en las autoridades humanas. Como Natanael, necesitamos estudiar la Palabra de Dios por nosotros mismos y orar por la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles están cerca de quienes con humildad buscan ser guiados por Dios.
La fundación de la iglesia cristiana empezó con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Juan dirigió a dos de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano. Luego fue llamado Felipe, y él buscó a Natanael. Estos ejemplos nos enseñan la importancia de hacer invitaciones directas a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador.
Muchos han caído en la ruina, cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. En la familia, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer. Tan pronto alguien se convierte, nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán valioso amigo ha hallado en Jesús.
El argumento más fuerte
Felipe no le pidió a Natanael que aceptase el testimonio de otro, sino que viese a Cristo por sí mismo. Una de las maneras más eficaces de ganar almas para Jesús consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Las personas pueden rechazar nuestra lógica o resistir nuestras invitaciones; pero una vida de amor completamente desinteresado es un argumento que no pueden contradecir.
La palabra de Dios, pronunciada por el que ha sido santificado por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para quienes la oyen. Cuando recibimos la verdad con amor, daremos a conocer lo que nosotros mismos hemos oído, visto y vivido de la Palabra de vida. Un testimonio como este es verdadero para el corazón receptivo y produce una santificación del carácter.
Y los que procuran dar la luz a otros, serán ellos mismos bendecidos. “El que reanima a otros será reanimado” (Prov. 11:25). Con el fin de compartir la felicidad de Cristo –la felicidad de ver a personas redimidas por su sacrificio– debemos tener parte en su obra de redimirlos.
La primera expresión de la fe de Natanael fue como música en los oídos de Jesús. “¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta”. El Salvador miró hacia adelante con gozo, considerando su obra de llevar buenas noticias a los pobres, de consolar a los de corazón quebrantado y de proclamar que los cautivos de Satanás serán liberados. “Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra”.
Con esto, Cristo dice implícitamente: “En la orilla del Jordán los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí. Pero si creen en mí, su fe crecerá y será más fuerte; verán que los cielos están abiertos y que nunca se cerrarán. Yo se los he abierto”. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los necesitados y los angustiados al Padre celestial, y al descender traen esperanza, valor y vida a los hijos de los hombres.
Los ángeles de Dios constantemente pasan de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. A través de Cristo, por medio del ministerio de sus mensajeros celestiales, nos llega toda bendición de Dios. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que a través de su divinidad se aferra al trono de Dios. 📖
El Libertador | Capítulo 15
Jesús asiste a una fiesta de bodas
Este capítulo está basado en Juan 2:1 al 11.
En una reunión familiar, celebrada en una pequeña aldea de Galilea, Jesús usó su poder para aumentar el gozo de una fiesta de bodas. Así demostró que nos comprende y que desea contribuir a nuestra felicidad. En el desierto, él mismo bebió la copa de la desgracia; pero salió de allí para darnos la copa de la bendición.
Se iba a celebrar un casamiento en Caná. El novio y la novia eran parientes de José y María, y Jesús fue invitado a la fiesta junto con sus discípulos.
Su madre, María, había oído hablar de la señal que Dios había dado a orillas del Jordán en ocasión de su bautismo. Las noticias le habían hecho recordar las escenas que durante tantos años había guardado en su corazón. María estaba profundamente conmovida por la misión de Juan el Bautista. Ahora, este contacto que tuvo con Jesús volvió a encender sus esperanzas. Había atesorado toda prueba de que Jesús era el Mesías; sin embargo, a ella también la asaltaban dudas y desilusiones. Anhelaba el momento en que se revelase la gloria de Jesús.
La muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien poder confiar sus esperanzas y temores. Reflexionaba en las palabras de Simeón: “Una espada atravesará tu propia alma” (Luc. 2:35). Con un corazón ansioso, anhelaba que Jesús regresase.
En la fiesta de bodas lo encontró; el mismo hijo tierno y servicial. Sin embargo, no era el mismo. Su rostro daba indicios de su conflicto en el desierto, y una nueva expresión de dignidad y poder evidenciaba su misión
celestial. Lo acompañaba un grupo de jóvenes que lo llamaban Maestro. Esos compañeros relataron a María lo que habían visto y oído en ocasión del bautismo y en otras partes.
A medida que llegaban los invitados, había en el aire un entusiasmo reprimido. Cuando María vio cómo muchas miradas se dirigían a Jesús, ella anheló verlo probar que era el Honrado de Dios.
En aquellos tiempos, era costumbre que las fiestas de bodas durasen varios días. En esta ocasión, antes que terminara la fiesta, se acabó el vino. Siendo una de los parientes, María había ayudado en la preparación de la fiesta, y ahora le dijo a Jesús: “Se quedaron sin vino”. Estas palabras eran una sugerencia para que él supliera la necesidad. Pero Jesús contestó: “Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. [...] Todavía no ha llegado mi momento”.
Esta respuesta no expresaba frialdad ni falta de cortesía. En la costumbre oriental, se la empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Cristo mismo había dado el mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre” (Éxo. 20:12). Tanto en la fiesta de bodas como sobre la cruz, en su último acto de ternura hacia su madre, el amor expresado en su tono, mirada y modales interpretaba sus palabras.
En ocasión de su visita al Templo en su niñez, Cristo había dicho a María: “¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?” (Luc. 2:49, LPH). Ahora repitió la lección. Existía el peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba el derecho, hasta cierto punto, para dirigirlo en su misión. Durante treinta años había sido un hijo amante y obediente, pero ahora debía atender la obra de su Padre. Como Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión. Esta lección es también para nosotros. Ninguna atracción terrenal, ningún parentesco humano, debe apartar nuestros pies de la senda en la que Dios nos invita a andar.
María podía hallar salvación únicamente a través del Cordero de Dios. Su conexión con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con él diferente de la de cualquier otro ser humano. Las palabras del Salvador dejan en claro
la diferencia que hay entre su relación con ella como Hijo del hombre y como Hijo de Dios. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en un plano de igualdad con él.
“Todavía no ha llegado mi momento”. Cuando Cristo anduvo entre nosotros, fue guiado, paso a paso, por la voluntad del Padre. Al decir a María que su hora no había llegado todavía, estaba contestando al pensamiento que ella no había expresado: la expectativa que acariciaba de que se revelase como Mesías y ocupase el trono de Israel. Pero el tiempo no había llegado.
Jesús había aceptado la suerte de la humanidad no como rey, sino como “hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo” (Isa. 53:3).
María ve su fe recompensada
Aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba en él plenamente. Y Jesús respondió a esa fe. Jesús realizó su primer milagro para honrar su confianza y fortalecer la fe de los discípulos. Por las profecías, los discípulos entendieron que Jesús era el Mesías, pero se quedaron amargamente chasqueados por la incredulidad, los arraigados prejuicios y el odio que manifestaron hacia Jesús los sacerdotes y los rabinos. Los primeros milagros del Salvador fortalecieron a los discípulos para mantenerse firmes frente a la oposición.
María dijo a los que servían a la mesa: “Hagan lo que él les diga”.
Al lado de la puerta había seis grandes tinajas de piedra para agua. Jesús ordenó a los siervos que las llenasen con agua. Entonces dijo: “Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias”. En vez de agua, de las tinajas salió vino.
Al probar el vino que le llevaron los criados, el maestro de ceremonias lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes. Volviéndose al novio, le dijo: “Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero [...] y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato.
¡Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora!”
Los dones que el mundo ofrece pueden agradar a los ojos y fascinar los
sentidos, pero no resultan satisfactorios. El “vino” se convierte en amargura, la alegría en melancolía. Lo que empezó con música y risas, termina en hastío y repugnancia. Pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. La fiesta que él brinda nunca deja de dar satisfacción y gozo. Las provisiones no se pueden acabar. Si permaneces en él, un don abundante hoy asegura que recibirás un don más abundante mañana.
El don de Cristo en la fiesta de bodas fue un símbolo. Manos humanas trajeron el agua con que llenaron las tinajas, pero solo la palabra de Cristo podía darle el poder que da vida. La palabra de Cristo proporcionó una vasta provisión para la fiesta. Su gracia es así de abundante para borrar nuestras iniquidades y para sostener la vida espiritual. El vino que Jesús proveyó para la fiesta, y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre, era el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habla del jugo de uvas “en un racimo”, y dice “No lo destruyas, porque en él hay bendición” (Isa. 65:8, RVA).
En el Antiguo Testamento, Cristo había dado la advertencia: “El vino produce burlones; la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios” (Prov. 20:1). Él mismo no proveyó bebida tal. Satanás tienta a hombres y mujeres a ser intemperantes para que se enturbie su razón y se emboten sus percepciones espirituales, pero Cristo nos enseña a mantener sujeta la naturaleza inferior. Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Él ordenó a la madre de Sansón que tuviera una abstinencia similar. Y él pronunció una maldición sobre cualquiera que ofreciese una copa a su prójimo (ver Hab.
2:15). Cristo no contradijo su propia enseñanza. El vino sin fermentar que proveyó a los invitados de la boda era una bebida sana y refrescante.
Cuando los invitados comenzaron a hablar sobre el vino, algunas preguntas hicieron que los criados contaran del milagro. Cuando al fin los invitados buscaron a Jesús, descubrieron que se había retirado silenciosamente.
La atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos, lo que les dio la oportunidad de confesar su fe en Jesús. Contaron lo que habían visto y oído al lado del Jordán. Las noticias del milagro se difundieron y
llegaron hasta Jerusalén. Con nuevo interés, los sacerdotes y los ancianos estudiaron las profecías que señalaban la venida de Cristo.
Cristo derribó las diferencias de clase social
Jesús empezó su obra poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor reverencia por la Ley de Dios, reprendía la religiosidad fingida de los fariseos y trataba de liberar a la gente de las reglas sin sentido que las ataban. Procuraba romper las barreras que separaban a las diferentes clases sociales, con el fin de unirlos a todos como hijos de una sola familia.
Jesús condenaba la complacencia de los apetitos; sin embargo, era de naturaleza sociable. Aceptaba la hospitalidad de todas las clases sociales, visitaba los hogares de los ricos y los pobres, los educados y los ignorantes, y trataba de elevar sus pensamientos de la vida cotidiana a las cosas eternas. Ni una sombra de imprudente algarabía manchó su conducta; sin embargo, disfrutaba los momentos de alegría inocente. Al Hijo del hombre no le desagradaba la alegría de una boda judía. Al asistir, Jesús honró el casamiento como institución divina.
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el matrimonio representa la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Para Jesús, la alegría de una boda simbolizaba el regocijo de aquel día en que él llevará a su Esposa –los redimidos– a la casa del Padre. “Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa”. “Se deleitará en ti con alegría. [...] Se gozará por ti con cantos de alegría” (Isa. 62:5; Sof. 3:17). Juan el apóstol escribió: “Volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud [...] que decían: [...] ‘Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado’” (Apoc. 19:6, 7).
Jesús alcanzaba el corazón de la gente andando entre ella como quien deseaba su bien. Se encontraba con ellos en las calles, en las casas, en los botes, en sinagogas, a orillas del lago y en la fiesta de bodas. Manifestaba interés en sus asuntos de la vida cotidiana. Su gran empatía lo ayudaba a
ganar los corazones. Se preparaba para su trabajo entre la vida diaria de las personas orando en soledad en los montes. De esos momentos salía para aliviar a los enfermos y romper las cadenas de los cautivos de Satanás.
Jesús preparó a sus discípulos por medio de un contacto y una relación personales. A veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña; otras veces, a orillas del mar, o andando con ellos en el camino, les revelaba los misterios del Reino de Dios. Jesús no sermoneaba. No ordenaba a sus discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía: “Síganme”. En sus viajes los llevaba consigo, para que pudiesen ver cómo le enseñaba a la gente.
Todos los que predican la Palabra de Cristo debieran seguir su ejemplo. No debemos aislarnos de los demás, sino que debemos encontrar a todas las clases sociales donde estén. No solo las predicaciones desde el púlpito conmueven los corazones de la gente con la verdad divina. Hay otro campo de trabajo, igual de prometedor, en el hogar de los humildes y en la mansión de los encumbrados, y en reuniones de esparcimiento inocente.
No nos mezclaremos con el mundo para unirnos a sus locuras. Nunca debemos dar nuestra aprobación al pecado por medio de nuestras palabras o nuestros hechos, nuestro silencio o nuestra presencia. A dondequiera que vayamos, debemos llevar a Jesús con nosotros. Todos debemos llegar a dar testimonio acerca de Jesús. Deberíamos aprovechar nuestra influencia social, santificada por la gracia de Cristo, para ganar almas para el Salvador. Que el mundo vea que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios, que nuestra religión no nos hace antipáticos o exigentes. Todos los que se encontraron con Cristo deben servir como Cristo sirvió, para beneficio de los demás.
Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo triste e infeliz. Los que siguen a Cristo no son estatuas, sino hombres y mujeres vivientes que participan de la naturaleza divina. La luz que resplandece sobre ellos mismos se refleja sobre otros en obras que brillan por el amor de Cristo. 📖
El Libertador | Capítulo 16
Cristo confronta en el Templo a la corrupción
Este capítulo está basado en Juan 2:12 al 22.
“Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén”. Jesús todavía no había anunciado públicamente su misión, e iba inadvertido entre la muchedumbre. En tales ocasiones, el advenimiento del Mesías era a menudo el tema de conversación. Jesús sabía que la esperanza de grandeza nacional iba a quedar frustrada, porque se fundaba en una interpretación equivocada de las Escrituras. Con profundo fervor explicaba las profecías, y trataba de incentivar al pueblo a estudiar más profundamente la Palabra de Dios.
En Jerusalén, durante la semana de Pascua, se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina, y aun de países lejanos. Los atrios del Templo se llenaban de una gran variedad de personas. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que debían ofrecer en representación del gran Sacrificio. Para comodidad de los tales, se compraban y vendían animales en el atrio exterior del Templo.
Se requería que cada judío pagase anualmente “un rescate por sí mismo”, y el dinero así recolectado se usaba para el sostén del Templo (ver Éxo. 30:12- 16). Además de eso, la gente traía grandes sumas como ofrendas voluntarias, que eran depositadas en el tesoro del Templo. Y era necesario que toda moneda extranjera fuese cambiada por otra que se llamaba el ciclo del Templo, que era aceptado para el servicio del Santuario. El cambio de dinero daba oportunidad para el fraude y la extorsión. Se había transformado en un negocio vergonzoso, que era una fuente de ingresos para los sacerdotes.
Se había enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. Los
negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían, y compartían sus ganancias con los sacerdotes y los príncipes, quienes así se enriquecían a costa del pueblo.
Corrupción financiera en el corazón de la obra de Dios
Podía oírse regateos agitados, mugidos de ganado vacuno, balidos de ovejas y arrullos de palomas mezclados con el repiqueteo de las monedas y las disputas acaloradas. La confusión era tanta que el bullicio ahogaba las oraciones dirigidas al Altísimo. Los israelitas se enorgullecían de su Templo, y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él; pero el amor al dinero había sido más fuerte que la preocupación por honrar el Templo. Se habían alejado demasiado del propósito del servicio que Dios mismo había instituido. En dondequiera que Dios manifiesta su presencia, ese lugar es santo (ver Éxo. 19:12, 13). Los recintos del Templo de Dios debieran haberse considerado sagrados. Pero en su premura por obtener ganancias, se olvidaron de todo eso.
Los sacerdotes y los príncipes debieran haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del Templo y debieran haber dado a la gente un ejemplo de integridad. En vez de buscar sus propias ganancias, debieran haber estado dispuestos a ayudar a quienes no podían comprar los sacrificios requeridos. Pero la codicia había endurecido sus corazones.
A esta fiesta venían quienes se hallaban en necesidad y angustia: ciegos, lisiados, sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para el Señor, o incluso para comprarse alimentos con que satisfacer el hambre. Las declaraciones de los sacerdotes les causaban gran angustia. Estos se jactaban de su santidad, pero carecían en absoluto de simpatía y compasión. Los pobres, los enfermos y los moribundos no despertaban piedad en su corazón.
Cuando Jesús entró en el Templo, vio las transacciones injustas. Vio la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el sagrado atrio exterior de su Templo convertido en un lugar de negocios profanos.
Había que hacer algo al respecto. Los adoradores ofrecían sacrificios sin comprender que representaban al único Sacrificio perfecto. Y entre ellos, sin ser reconocido ni honrado, estaba quien era simbolizado por todo el ceremonial. Él veía que las ofrendas habían sido tergiversadas y mal interpretadas. No existía vínculo alguno entre los sacerdotes y los príncipes y Dios. La obra de Cristo debía establecer una adoración completamente diferente.
Con mirada penetrante, Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él. Con mirada profética vio el futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y los príncipes prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres, vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres comerciarían con su gracia. Su rostro mostró indignación, autoridad y poder. La atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que estaban haciendo negocios profanos se clavaron en su rostro, y no podían apartar la mirada. Sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos ocultos. Algunos intentaron esconder el rostro.
Cesó el ruido de los vendedores y los regateos. El silencio se hizo penoso. Fue como si todos estuviesen compareciendo ante el tribunal de Dios.
Mirando a Cristo, vieron la divinidad que fulguraba a través de la humanidad. La Majestad del cielo estaba allí como el Juez que se presentará en el día final; y aunque no lo rodeaba la gloria que tendrá entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus ojos observaban a cada persona. Su figura parecía elevarse sobre todos con imponente dignidad, y una luz divina iluminaba su rostro. Habló, y su voz clara y penetrante –la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la Ley– se oyó repercutir por el Templo: “Saquen todas esas cosas de aquí. ¡Dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado!”
Alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en los recintos del Templo, ordenó a los negociantes que se alejasen de las dependencias del Templo. Con un celo y una severidad que nunca antes manifestara, derribó las mesas de los cambistas. Las monedas cayeron, y dejaron oír su sonido metálico sobre el pavimento de mármol. Nadie cuestionó su autoridad. Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas. Jesús no los azotó
con el látigo de cuerdas, pero en su mano, el sencillo látigo parecía ser una espada de fuego. Los oficiales del Templo, los sacerdotes y los negociantes huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento: escapar de la condenación que sentían ante su presencia.
El templo es purificado con la presencia del Señor
El pánico se apoderó de la multitud, que sintió la imponente presencia de su divinidad. Aun los discípulos temblaron, atónitos por las palabras y las actitudes de Jesús, tan diferentes de su conducta habitual. Recordaron que se había escrito acerca de él: “El celo por tu casa me ha consumido” (Sal. 69:9). Pronto los atrios quedaron libres de todo comercio profano. Sobre la escena de confusión descendió un profundo y solemne silencio. La presencia del Señor había hecho sagrado el Templo edificado en su honor.
Al purificar el Templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. El Templo tenía la misión de ser una lección práctica para Israel y para el mundo. Dios tenía el plan de que todo ser creado fuese un templo, para que en él habitase el Creador. Oscurecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre ya no revelaba la gloria del Ser divino. Pero por medio de la encarnación del Hijo de Dios, Dios mora en la humanidad y, mediante la gracia salvadora, el corazón vuelve a ser su templo.
Dios quería que el Templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a toda persona. Pero los israelitas no se entregaban a sí mismos como templos santos para el Espíritu divino. Los atrios del templo, llenos de un negociado profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por pasiones sensuales y pensamientos impuros. Al purificar el Templo, Jesús anunció su misión de purificar el corazón del pecado: de los deseos terrenales, de las codicias egoístas y de los malos hábitos que corrompen el alma.
“El Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo. [...] Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el
metal. [...] Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria.
Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata”.
Malaquías 3:1-3.
“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios; porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo” (1 Cor. 3:16, 17, NVI).
Nadie puede de por sí echar a las huestes malignas que han tomado posesión del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Pero no forzará la entrada. Dice: “¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré” (Apoc. 3:20). Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor, una “morada donde Dios vive mediante su Espíritu” (Efe. 2:22).
Un anticipo del juicio final
Dominados por el terror, los sacerdotes y los príncipes habían huido del atrio del Templo y de la mirada escrutadora que leía sus corazones. En esa escena, Cristo vio simbolizada la dispersión de toda la nación judía por causa de su maldad y rebelión impenitente.
¿Por qué huyeron los sacerdotes? ¿Por qué no le hicieron frente? El que les ordenó irse era hijo de un carpintero, un pobre galileo. ¿Por qué no lo resistieron? ¿Por qué abandonaron la ganancia adquirida injustamente y huyeron a la orden de una persona de tan humilde apariencia externa?
Cristo habló con la autoridad de un rey, y en su aspecto y en el tono de su voz hubo algo ante lo cual no tuvieron poder para resistir. Al oír la orden, se dieron cuenta de su verdadera condición de hipócritas y ladrones. Cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad, se sintieron como delante del Trono del Juez eterno, que acabara de dictar su sentencia para ese tiempo y la eternidad. Por un momento creyeron que era el Mesías. El Espíritu Santo les recordó vívidamente las declaraciones de los profetas acerca del Cristo.
¿Cederían a esa convicción?
No quisieron arrepentirse. Sabían que habían sido culpables de extorsión. Odiaban a Cristo porque podía discernir sus pensamientos. Que los reprendiera en público humillaba su orgullo, y sentían celos de su creciente influencia sobre la gente. Resolvieron desafiarlo acerca de la autoridad por la cual los había echado.
Pensativos, pero con odio en el corazón, volvieron lentamente al Templo.
¡Qué cambio había sucedido! Cuando ellos huyeron, los pobres se quedaron atrás; y estos estaban ahora mirando a Jesús, cuyo rostro expresaba su amor y compasión.
La gente se agolpaba en la presencia de Cristo con súplicas urgentes. “¡Maestro, bendíceme!” Su oído oía todo clamor. Todos recibían atención. Todos quedaron sanos de cualquier enfermedad que tuvieran.
Mientras los sacerdotes y los oficiales del Templo presenciaban esa obra, los sonidos que llegaban a sus oídos fueron una revelación para ellos. Las personas relataban el dolor que habían sufrido, sus esperanzas frustradas, los días penosos y las noches sin dormir. Cuando parecía haberse apagado la última chispa de esperanza, Cristo los había sanado. “La carga era muy pesada”, decía uno, “pero he hallado un Ayudador. Es el Cristo de Dios, y dedicaré mi vida a servirlo”. Había padres que decían a sus hijos: “Él te salvó la vida; ¡alza tu voz y alábalo!” La esperanza y la alegría llenaban los corazones de niños y jóvenes, de padres y madres, de amigos y del público.
Estaban sanos de alma y cuerpo, y volvieron a sus casas proclamando el amor de Jesús.
Cuando Cristo fue crucificado, los que habían sido sanados no se unieron con la multitud para gritar: “¡Crucifícalo! ¡crucifícalo!” Sus afectos estaban con Jesús, porque habían sentido su maravilloso poder. Sabían que era su Salvador. Escucharon la predicación de los apóstoles, y llegaron a ser agentes de la misericordia de Dios e instrumentos de su salvación.
Todos los que habían huido del atrio del Templo volvieron poco a poco después de un tiempo, pero sus rostros expresaban inseguridad y timidez. Se convencieron de que en Jesús se cumplían las profecías concernientes al
Mesías. El pecado de profanar el Templo era en gran medida culpa de los sacerdotes. Por arreglos que habían pactado, terminaron transformando el atrio en un mercado. El pueblo era comparativamente inocente. Pero los sacerdotes y príncipes miraban la misión de Cristo como un atrevimiento, y cuestionaban su derecho a interferir en lo que había sido permitido por las autoridades del Templo. Se ofendieron porque había interrumpido sus negocios, y sofocaron las convicciones del Espíritu Santo.
El principio del rechazo final de Cristo
Los sacerdotes y los príncipes debieran haber visto en Jesús al Ungido del Señor, ya que ellos tenían los rollos sagrados que describían su misión.
Sabían que la purificación del Templo fue una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del Templo. Con un respeto nacido de este temor, le dijeron: “Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe”.
Jesús ya les había mostrado una señal. Al hacer las obras que el Mesías debía efectuar, les había dado una evidencia convincente de su carácter. Esta vez les contestó con una parábola, y demostró así que discernía sus malas intenciones y veía hasta dónde los llevarían. “Destruyan este templo y en tres días lo levantaré”.
En esas palabras, él se refirió no solo a la destrucción del Templo y del culto judíos, sino también a su propia muerte: la destrucción del templo de su cuerpo. Los líderes judíos ya estaban tramando su muerte. Cuando los sacerdotes y los príncipes volvieron al Templo, se habían propuesto matar a Jesús y librarse así del perturbador. Sin embargo, solamente entendieron sus palabras como una referencia al Templo de Jerusalén, y con indignación exclamaron: “¡Qué dices! [...] Tardaron 46 años en construir este Templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en tres días?” Ahora les parecía que Jesús estaba justificando su incredulidad, y se afianzaron en su decisión de rechazarlo.
Cristo sabía que sus enemigos tergiversarían sus palabras y las usarían en su
contra. En ocasión de su juicio y en el Calvario, se burlarían de él con esas palabras. Pero si las explicase ahora les haría saber a sus discípulos sus sufrimientos futuros, y les habría impuesto un pesar que aún no podían soportar. Y una explicación habría revelado prematuramente a los judíos el resultado de su prejuicio e incredulidad. Ya habían entrado en una senda que iban a seguir progresivamente hasta que lo llevaran como un cordero al matadero.
Cristo sabía que esas palabras serían repetidas. Contadas en ocasión de la Pascua, llegarían a oídos de millares de personas que luego las llevarían a todas partes del mundo. Después que hubiese resucitado de los muertos, su significado quedaría aclarado. Para muchos, serían una evidencia concluyente de su divinidad.
Las palabras del Salvador: “destruyan este templo y en tres días lo levantaré”, tenían un significado más profundo que el percibido por los oyentes. Los servicios del Templo simbolizaban el sacrificio del Hijo de Dios. Todo el plan de adoración con sacrificios prefiguraba la muerte del Salvador para redimir al mundo. Todo el sistema ritual no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su rechazo de Cristo entregándolo a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al Templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció. Quedó condenado a la destrucción. Desde ese día, los sacrificios rituales dejaron de tener significado. Al dar muerte a Cristo, el pueblo judío prácticamente destruyó su Templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del Templo se rasgó en dos de arriba abajo, significando que el gran sacrificio final había sido hecho. El sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre.
“En tres días lo levantaré”. Jesús salió vencedor del sepulcro abierto de José de Arimatea. En virtud de su muerte y resurrección, pasó a ser “ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas” (Heb. 8:2). Los hombres habían construido el Templo judío, pero el Santuario celestial no fue construido por arquitecto humano.
Este es el hombre llamado el Retoño.[ ...] Él [...] construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey; también desde su trono servirá como sacerdote”.
Zacarías 6:12, 13.
El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo terminó; pero los ojos de hombres y mujeres fueron dirigidos al verdadero Sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal; pero miramos a Jesús, ministrador del nuevo pacto. “La entrada al Lugar Santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. [...] Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el Sumo Sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas. [...] Con su propia sangre [...] entró en el Lugar Santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna” (Heb. 9:8-12).
“Por eso puede salvar –una vez y para siempre– a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos” (Heb. 7:25). Aunque el Santuario y nuestro gran Sumo Sacerdote serían invisibles para los ojos humanos, los discípulos no sufrirían interrupción en su comunión ni disminución de poder por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministra en el Santuario celestial, continúa siendo, por medio de su Espíritu, el Ministro de la iglesia en la tierra. Se cumple la promesa que hiciera al partir: “Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos” (Mat. 28:20). Su presencia vivificadora está todavía con su iglesia.
“Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos” (Heb. 4:15, 16). 📖
El Libertador | Capítulo 17
Nicodemo visita de noche a Jesús
Este capítulo está basado en Juan 3:1 al 17.
Nicodemo, un hombre muy educado y renombrado miembro del concilio nacional, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque era rico y muy culto, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones dadas por el Salvador lo habían impresionado grandemente, y quería aprender más.
La autoridad que Cristo ejerciera al purificar el Templo había despertado el odio de los sacerdotes y los príncipes. Sentían que no debían tolerar tanto atrevimiento por parte de un desconocido galileo. Pero no todos estaban de acuerdo con poner fin a su obra. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Sabían que el pueblo judío estaba sometido a una nación pagana porque habían rechazado tercamente las reprensiones de Dios. Temían que, al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y los príncipes estuviesen siguiendo en los pasos de sus ancestros y trajeran nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo pensaba de esa manera. En el Sanedrín, Nicodemo aconsejaba cautela y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús realmente tenía autoridad por parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar ese consejo.
Nicodemo había estudiado con gran interés las profecías relativas al Mesías. Cuanto más las investigaba, tanto más poderosa se volvía su convicción de que Jesús era el que debía venir. Había sentido honda angustia por cómo los sacerdotes profanaban el Templo. Había presenciado cómo Jesús echó a los compradores y los vendedores. Vio al Salvador sanar a los enfermos, vio las miradas de gozo de estos y oyó sus palabras de alabanza. ¡No podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios.
Deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero tenía renuencia de buscarlo abiertamente. Si el Sanedrín se enterara de su visita, lo despreciarían y denunciarían. Resolvió, pues, intentar tener una entrevista en secreto.
Haciendo una averiguación especial, supo que el Salvador estaría esa noche en el Monte de los Olivos. Aguardó hasta que la ciudad estuviese en silencio y dormida, y entonces salió en busca de Jesús.
En presencia de Cristo, Nicodemo sintió una extraña timidez, pero trató de ocultarla. “Rabí –le dijo–, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo”. Eligió palabras que expresaran e infundieran confianza; pero en realidad expresaban incredulidad. No reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como maestro enviado de Dios.
Jesús fijó los ojos en él, como si leyese en su alma. Vio a alguien que buscaba la verdad. Con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente de Nicodemo, quien lo escuchaba con atención, fue directamente al punto central, diciendo bondadosamente: “Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios” (Juan 3:3).
Nicodemo había ido para tener una discusión, pero Jesús le expuso lisa y llanamente los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo: “No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes que puedas apreciar las cosas celestiales. Hasta que no se realice este cambio, no resultará en ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión”.
Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no lo había llevado a tener una convicción de pecado. Era un fariseo estricto, y se enorgullecía de sus buenas obras. La gente lo tenía en alta estima por sus actos de bondad, y él se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba.
La figura del nuevo nacimiento no era algo de lo que Nicodemo nunca
hubiera escuchado. A menudo se hablaba de los conversos del paganismo como de niños recién nacidos. Por tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en su sentido literal. Pero por virtud de ser israelita, le parecía que no necesitaba cambio alguno. Es por eso que lo sorprendieron e irritaron las palabras del Salvador. El orgullo del fariseo estaba luchando contra el deseo sincero de este buscador de la verdad.
La sorpresa le hizo perder el dominio propio, y contestó con mucha ironía: “¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?” Como muchos otros, demostró que no hay nada en el corazón natural que responda a las cosas espirituales. Solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.
Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, el Salvador hizo penetrar la verdad con aun mayor seguridad: “Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu”. Nicodemo sabía que Cristo se refería al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Se convenció de que se hallaba en presencia de aquel que había sido predicho por Juan el Bautista.
La explicación del misterio del nuevo nacimiento
Jesús continuó diciendo: “El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo”. Por naturaleza, el corazón es malo (ver Job 14:4). Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecadora. “La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre”. “Del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia” (Rom. 8:7; Mat. 15:19). La fuente del corazón debe ser purificada antes que las aguas que manan de él puedan ser puras. Los que están tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando la Ley, están intentando lo imposible. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza, una muerte al yo y al pecado, y una vida totalmente nueva. Ese cambio puede ser efectuado únicamente por el Espíritu Santo.
Nicodemo todavía estaba perplejo, y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir: “El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni adónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu”.
Se oye el viento por el susurro que produce en las hojas y las flores; sin embargo, es invisible. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Puede ser que una persona no pueda decir con exactitud cuándo o dónde se convirtió, ni ver con claridad cómo fue todo el proceso de su conversión; pero eso no significa que no se haya convertido. Mediante un agente invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma hacia Cristo. Podemos recibir esas impresiones al meditar en él, leer la Biblia u oír la Palabra predicada. Repentinamente, cuando el Espíritu hace un llamado más directo, el corazón se entrega a Jesús con alegría. Muchos llaman a eso “conversión repentina”, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios; es un proceso paciente y largo.
El viento produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el corazón se revelará en todo acto de quien ha sentido su poder salvador. El Espíritu de Dios transforma la vida. Ponemos a un lado los pensamientos pecaminosos y abandonamos las malas acciones. El amor, la humildad y la paz reemplazan al enojo, la envidia y las peleas. El gozo reemplaza a la tristeza. Cuando nos entregamos a Dios por fe, ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios.
Podemos empezar a ver en esta vida, por experiencia personal, el comienzo de la redención Sus resultados se extenderán a través de las edades eternas.
Nicodemo comienza a ver la luz
Mientras Jesús hablaba, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. Sin embargo, no comprendía plenamente las palabras del Salvador. Dijo perplejo: “¿Cómo es posible todo esto?”
Jesús le contestó: “¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas?” En vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad,
Nicodemo debiera haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo, por causa de su ignorancia espiritual. Sin embargo, Cristo habló con tan solemne dignidad y tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió.
Pero mientras Jesús explicaba que su misión en la Tierra consistía en establecer un reino espiritual en vez de uno temporal, Nicodemo quedó perturbado. Jesús notó esto, y añadió: “Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales?” Si Nicodemo no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la Tierra, no podría comprender su obra en el cielo.
Las personas a quienes Jesús había echado del Templo ponían mucho empeño en mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Aunque eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. Necesitaban grandemente este mismo cambio que Cristo había estado explicándole a Nicodemo: un nuevo nacimiento moral, ser limpiados del pecado y renovar su santidad.
La ceguera de Israel en cuanto a ser regenerados no tenía excusa. David había orado: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí”. Por medio de Ezequiel, Dios había prometido: “Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi Espíritu en ustedes para que sigan mis decretos” (Sal. 51:10; Eze. 36:26, 27).
Nicodemo ahora empezaba a comprender el significado de estos pasajes. Veía que la más rígida obediencia externa a la simple letra de la ley no podía dar a nadie derecho a entrar en el Reino de los cielos.
Nicodemo estaba siendo atraído a Cristo. A medida que el Salvador le explicaba el nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que su vida también sea cambiada. ¿Cómo podía lograrse esto? Jesús contestó la pregunta que no llegó a formular: “Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna”.
El símbolo de la serpiente alzada le aclaró a Nicodemo la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por causa de las mordeduras de las serpientes venenosas, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto, a la vista de todo el pueblo. Todos los que la mirasen vivirían La serpiente era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, alguien que tendría “un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos” iba a ser su Redentor (Rom. 8:3). Dios deseaba dirigir a los israelitas al Salvador. Ya sea para la curación de sus heridas o para el perdón de sus pecados, no podían hacer nada por sí mismos, sino tan solo manifestar su fe en el don de Dios. Debían mirar y vivir.
Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haber demandado una explicación científica: ¿de qué forma el mirar la serpiente de bronce los sanaría? Pero no se dio explicación alguna. Negarse a mirar significaba morir. Nicodemo recibió la lección y la llevó consigo. Empezó a estudiar las Escrituras de una manera nueva: no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Se entregó a la conducción del Espíritu Santo.
Hoy día, hay miles que necesitan aprender la misma verdad que Nicodemo aprendió de la serpiente levantada. “Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos” (Mat. 4:12). Por medio de la fe recibimos la gracia de Dios; pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. El remedio para el pecado es la mano que extendemos para aferramos a Cristo Ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Biblia dice de Cristo: “Por su poder, Dios lo exaltó como Príncipe y Salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados” (Mat. 5:31, NVI). El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón.
Entonces, ¿cómo seremos salvos? “¡Miren! ¡El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” (Juan 1:29). La luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce, por medio de la fe, una nueva vida en el alma. Hace que nuestros pensamientos y deseos
obedezcan a Cristo. Crea de nuevo el corazón y la mente a la imagen del Jesús, quien obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces escribe la Ley de Dios en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: “Me complace hacer tu voluntad, Dios mío” (Sal. 40:8).
En la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación. En ninguna de sus enseñanzas posteriores explicó tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de quienes quieran heredar el Reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, un hombre designado para ser maestro del pueblo.
Pero los líderes de Israel no estuvieron felices de recibir esta luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón, y durante tres años, aparentemente, hubo muy poco fruto.
Pero las palabras que habló Jesús de noche en el solitario monte no se perdieron. En los concilios del Sanedrín, Nicodemo frustró repetidas veces los planes trazados para destruir a Jesús. Cuando finalmente Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó: “Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna”. La luz proveniente de esa entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio en Jesús al Redentor del mundo.
Después de que el Señor ascendió al cielo, cuando la persecución dispersó a los discípulos, Nicodemo apareció en escena con valentía. Dedicó sus riquezas a sostener la joven iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer tras la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y cuestionador se manifestó firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos para llevar adelante la obra del evangelio. Terminó siendo pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que nació en esa entrevista nocturna con Jesús.
Nicodemo contó a Juan el relato de esa entrevista, y Juan la registró para instrucción de millones. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como lo fueron en esa noche solemne sobre el ensombrecido monte, cuando el dirigente judío fue para aprender del humilde Maestro de Galilea el camino de la vida. 📖
El Libertador | Capítulo 18
“Él debe tener cada vez más importancia y yo, menos”
Este capítulo está basado en Juan 3:22 al 36.
Si Juan el Bautista hubiese declarado que era el Mesías y encabezado una rebelión contra Roma, los sacerdotes y el pueblo le habrían dado un apoyo multitudinario. Satanás había estado listo para asediarlo con todo atractivo para la ambición de los conquistadores del mundo. Pero él había rechazado firmemente este magnífico soborno. Había dirigido hacia Otro la atención que se fijaba en él.
Ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él, para dirigirse al Salvador. Día tras día disminuían las muchedumbres que lo rodeaban, en tanto que la gente se agolpaba para oír a Jesús. El número de los discípulos de Cristo aumentaba diariamente.
Pero los discípulos de Juan miraban con celos la creciente popularidad de Jesús. Tenían una actitud de crítica hacia su obra, y no transcurrió mucho tiempo para que tuvieran ocasión de manifestarlo. Surgió entre ellos y otros judíos la pregunta de si el bautismo limpiaba del pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús era completamente diferente del de Juan. Pronto entraron en disputa con los discípulos de Cristo acerca de las palabras exactas que había que decir en el momento del bautismo, y terminaron cuestionando si Jesús tenía derecho alguno para bautizar. Los discípulos de Juan vinieron a él con sus motivos de queja, diciendo: “Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros”.
Satanás usó esas palabras para presentarle a Juan una tentación. Si Juan hubiese expresado desilusión por ser superado, habría sembrado semillas de discordia, lo que habría fomentado envidia y celos, y habría frenado
gravemente el progreso del evangelio.
Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades que todos tenemos, pero el toque del amor divino lo había transformado. Vivía en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición. No manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán alegremente daba la bienvenida al Ser cuyo camino había venido a preparar.
Dijo: “Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo”. Ustedes saben que les dije claramente: ‘Yo no soy el Mesías; estoy aquí solamente para prepararle el camino a él’. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos”. Juan se presentó a sí mismo como el amigo que actuaba como mensajero entre dos personas comprometidas, preparando el camino para el matrimonio. La misión del amigo terminaba cuando el novio recibía a su esposa. El amigo se regocijaba de haber ayudado a unir a la pareja y de ver su felicidad. De modo similar, el gozo de Juan era poder ver el éxito de la obra del Salvador. Dijo: “Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría”. Él debe tener cada vez más importancia y yo, menos”.
Mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a las alturas de la negación del yo. Él había sido solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y el anonimato, con el fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse a la Luz de la vida.
El alma de este profeta, despojada del yo, se llenó con la luz de Dios. Juan dijo: “Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. [...] Pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites”. Cristo podía decir: “Llevo a cabo la voluntad del que me envió, y no la mía” (Juan 5:30).
Eso mismo sucede con los que siguen a Cristo. Podemos recibir la luz del Cielo únicamente en la medida en que estamos dispuestos a ser vaciados del yo y consintamos en llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dios da el Espíritu Santo sin límites a todos los que hacen eso.
El éxito de la obra de Cristo, que tanto alegró a Juan el Bautista, también
fue informado a las autoridades de Jerusalén. Los sacerdotes y los rabinos habían tenido celos de la influencia de Juan al ver cómo la gente abandonaba las sinagogas y acudía al desierto. Pero ahora había aparecido uno que tenía aun más poder para atraer a las muchedumbres. Esos líderes de Israel no estaban dispuestos a decir con Juan: “Él debe tener cada vez más importancia y yo, menos”.
El ejemplo de Cristo: evitar los malentendidos
Jesús sabía que se estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. Deseando evitar cualquier motivo de contienda, se retiró discretamente a Galilea. Nosotros también, sin dejar de ser leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a malentendidos. Siempre que las circunstancias amenacen causar división, deberíamos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista.
Dios había llamado a Juan a destacarse como reformador. Pero su obra no era suficiente para establecer los fundamentos de la iglesia cristiana. Debía hacerse otra obra, que su testimonio no podía realizar. Sus discípulos no comprendían eso. Cuando vieron a Cristo venir para seguir haciéndose cargo de la obra, sintieron celos.
Todavía existen los mismos peligros. Dios llama a alguien a hacer cierta obra; y cuando la ha llevado a cabo hasta donde le permiten sus capacidades, el Señor suscita a otros para llevarla más lejos. Pero muchos creen que el éxito depende del primer obrero. Se infiltran los celos, y la obra de Dios queda estorbada. El que es honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia. Las personas esperan ser dirigidas por instrumentos humanos, y son inducidas a apartarse de Dios.
Felices aquellos que estén dispuestos a ver humillado el yo, diciendo con Juan el Bautista: “Él debe tener cada vez más importancia y yo, menos”.📖
El Libertador | Capítulo 19
Jesús y la mujer que tuvo cinco maridos
Este capítulo está basado en Juan 4:1 al 42.
En viaje a Galilea, Jesús pasó a través de Samaria. Ya era mediodía cuando llegó al pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó para descansar mientras sus discípulos iban a comprar comida.
Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos. Los rabinos declaraban que era lícito negociar con los samaritanos en caso de necesidad; pero un judío no debía pedir prestado algo a un samaritano ni recibir un favor, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, estaban procediendo según las costumbres de su nación. Pero pedir un favor a los samaritanos era una idea que ni aun a los discípulos de Cristo se les ocurriría.
Mientras Jesús estaba sentado junto al pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje había sido largo, y ahora el abrasador sol de mediodía lo golpeaba con todo su calor. Su sed se intensificada al pensar en el agua fresca que estaba tan cerca, pero él no tenía cuerda ni cántaro y el pozo era hondo.
Entonces se acercó una mujer samaritana, y haciendo de cuenta que él no estaba allí, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. En el Medio Oriente, nadie negaría tal favor. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo.
El Salvador estaba tratando de hallar la llave a su corazón, y con el tacto que nace del amor divino, pidió un favor. Manifestar confianza genera confianza. El Rey del cielo se presentó a esta marginada de la sociedad pidiendo un favor de sus manos. El que había hecho el océano, el que tiene el
control de las aguas del abismo, el que hizo brotar los manantiales y los arroyos de la tierra, dependió de la bondad de una extraña para una cosa tan insignificante como un vaso de agua.
La mujer se dio cuenta de que Jesús era judío. En su sorpresa, se olvidó de concederle lo pedido, tratando de indagar la razón de tal petición. “Usted es judío, y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?”
Jesús contestó: “Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua viva”.
[Es decir:] “Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado a beber el agua de vida eterna”.
Se despierta el interés de la mujer
La actitud liviana y despreocupada de la mujer empezó a cambiar. “Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde”, le dijo ella, “y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?” Ella no veía delante de sí más que un viajero sediento. Lo comparó mentalmente con Jacob. Miraba hacia atrás a los patriarcas, y hacia adelante a la llegada del Mesías, mientras el Mesías mismo estaba a su lado y ella no lo reconocía. ¡Cuántas almas sedientas están hoy al lado de la Fuente del agua viva y, sin embargo, buscan muy lejos el Manantial de la vida!
Con solemne seriedad, Jesús dijo: “Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna”.
Por todas partes hay personas que no están satisfechas. Anhelan algo que supla esa necesidad del alma. Solo un Ser puede satisfacer esa necesidad: Cristo, “el Deseado de todas las gentes”. La gracia divina que da él es como agua viva que purifica y revitaliza el alma.
Jesús no quiso dar a entender que sería suficiente con solo tomar una vez del agua de vida. Quien prueba el amor de Cristo deseará cada vez más; pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no lo atraen más. El constante clamor de su corazón es: “Más de ti”. Nuestro Redentor es un manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber, y siempre hallaremos agua fresca.
Jesús había suscitado el interés de la mujer y despertado en ella un deseo del don que había mencionado. “Por favor, señor –le dijo la mujer–, ¡deme de esa agua! Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua”.
Secretos oscuros del pasado
Entonces Jesús desvió bruscamente la conversación. Antes que esta mujer pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía llegar a reconocer su pecado y a su Salvador. Jesús le dijo: “Ve y trae a tu esposo”. “No tengo esposo”, respondió la mujer. Pero el Salvador continuó: “Es cierto. [...] No tienes esposo porque has tenido cinco esposos, y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. ¡Ciertamente dijiste la verdad!”
La mujer tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, cuando todo lo que ahora está oculto será revelado.
Trató de conversar de otra cosa y eludir toda mención de ese tema tan incómodo. “Señor –dijo la mujer–, seguro que usted es profeta”. Luego, esperando acallar la convicción, se desvió hacia puntos de controversia religiosa.
Con paciencia, Jesús aguardaba la oportunidad de volver a dejar en claro la verdad en su corazón. “Así que dígame” –dijo ella–, “¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar?” A la vista estaba el monte Gerizim, que había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. Durante muchas generaciones, los samaritanos se
habían mezclado con idólatras, cuya religión había contaminado gradualmente la suya.
Cuando el Templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su edificación juntamente con los judíos. Ese privilegio les fue negado, y esto suscitó una amarga hostilidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Gerizim. Pero su templo fue destruido por sus enemigos y parecían hallarse bajo una maldición. A pesar de todo, no querían reconocer el Templo de Jerusalén como la casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya.
En respuesta a lo que mencionara la mujer, Jesús dijo: “Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos”. Jesús ahora se esforzaba por destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos. Dios había confiado a los judíos grandes verdades sobre la redención, y el Mesías aparecería de entre ellos.
Jesús deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de todo asunto controversial. “Se acerca el tiempo –de hecho, ya ha llegado– cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es Espíritu, por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad”.
No entramos en comunión con el Cielo visitando una monte santo o un templo sagrado. Para poder servir a Dios correctamente, debemos nacer del Espíritu divino. Eso purificará el corazón y renovará la mente, nos hará obedecer voluntariamente a todos sus requerimientos. Eso es culto verdadero. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Siempre que una persona anhela a Dios, presenciamos allí la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa persona.
Mientras la mujer hablaba con Jesús, quedó impresionada por sus palabras. Luego de que Jesús le revelara su vida pasada, se dio cuenta de que la sed de
su alma nunca podría ser satisfecha por las aguas del pozo de Sicar. Nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir así su gran necesidad. Jesús había leído los secretos de su vida; sin embargo, se daba cuenta de que era un Amigo que la compadecía y la amaba. Aunque la pureza de su presencia condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna sino que le había hablado de su gracia, la cual podía renovar su vida. Se le vino a la mente la pregunta: “¿No será este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado?” Entonces le dijo: “Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas”.
Entonces Jesús le dijo: “Ese soy yo, el que habla contigo” (NVI).
Al oír la mujer estas palabras, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro divino.
Esta mujer se hallaba en una actitud receptiva. Estaba interesada en las Escrituras, y el Espíritu Santo había estado preparándola para recibir más luz. Una mayor comprensión de las profecías del Antiguo Testamento ya estaba comenzando a iluminar su mente. El agua de vida que Cristo da a toda alma sedienta había empezado a brotar en su corazón.
La declaración explícita que Cristo dio a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos que se consideraban justos. A ella se le reveló aquello que le fue negado a estos, y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para traer a otros para que también reciban la gracia que él impartía.
Cuando los discípulos volvieron de comprar, se sorprendieron al encontrar a su Maestro hablando con la mujer. No había bebido el agua refrescante que había pedido, ni se detuvo a comer el alimento que los discípulos habían traído. Cuando la mujer se hubo ido, los discípulos le insistieron que comiera. Lo veían callado, absorto. Su rostro resplandecía y temían interrumpirlo, pero pensaban que era deber suyo recordarle sus necesidades físicas. Jesús reconoció su cariñoso interés, y dijo: “Yo tengo un alimento que ustedes no conocen” (NVI).
Los discípulos se preguntaban quién le habría traído comida. Él explicó:
“Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra”. Ministrar a alguien que tenía hambre y sed de la verdad le era más grato y reconfortante que comer o beber.
Nuestro Redentor tiene hambre de la simpatía y del amor de quienes compró con su propia sangre. Así como una madre espera la sonrisa de reconocimiento de su hijito, que le indica el despertar de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que nació vida espiritual en el corazón.
La mujer se había llenado de gozo al escuchar las palabras de Cristo. Dejando su cántaro, volvió a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Se olvidó de lo que la había traído al pozo; se olvidó de la sed del Salvador y de que quería darle de beber. Con corazón rebosante de alegría, se apresuró a compartir con otros la luz que había recibido.
“¡Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida!”, dijo a las personas de la ciudad. ¿No será este el Mesías?” Había en su rostro una nueva expresión, un cambio en todo su aspecto. “Así que la gente salió de la aldea para verlo”.
Mientras Jesús todavía estaba sentado sobre el brocal del pozo, miró los campos de cereales que se extendían delante de él, cuyo suave verdor era matizado por la dorada luz del sol. Señaló la escena a sus discípulos y la usó como símbolo: “Ustedes conocen el dicho: ‘Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha’, pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha”. Mientras hablaba, miraba a los grupos que se acercaban al pozo. Allí había una cosecha lista para el Segador.
El ciclo de la cosecha del evangelio
“A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: ‘Uno siembra y otro cosecha’, y es cierto”. Los que reciben el evangelio deben ser sus agentes vivientes. Uno esparce la semilla; otro acopia la cosecha; pero ambos se
alegran juntos en los resultados de su trabajo.
Jesús dijo a los discípulos: “Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron; otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha”. Los discípulos estaban por continuar las labores de otras personas. Un agente invisible había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la cosecha. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad.
Gracias al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se iban a convertir miles en un día. Tal sería el resultado de la siembra de Cristo, la cosecha de su obra.
Los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús, y creyeron en él. Rodeándolo al lado del pozo, lo acosaron a preguntas, y recibieron con gran interés sus explicaciones de las muchas cosas que antes les habían sido difíciles de entender. Su confusión empezó a disiparse. Ansiando oír más, lo invitaron a su ciudad, y le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció, pues, dos días en Samaria, y muchos más creyeron en él.
Jesús no hizo milagros entre los samaritanos, fuera del que consistió en revelar los secretos de su vida a la mujer junto al pozo. Sin embargo, muchos lo recibieron. En su nuevo gozo, decían a la mujer: “Ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que él es realmente el Salvador del mundo”.
Cristo derriba los muros de la discriminación
Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles, y a predicar la salvación al mundo. Trataba libremente con los samaritanos y aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado.
Dormía bajo sus techos, comía a sus mesas, enseñaba en sus calles, y los trataba con la mayor bondad y cortesía.
En el Templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todos los demás sectores del edificio sagrado. Sobre esta muralla había letreros con la advertencia de que solo los judíos tenían permitido pasar ese
límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el originador del Templo, les presentaba a los gentiles la salvación que los judíos rechazaban.
Los discípulos se admiraron de la conducta de Jesús. Durante los dos días que pasaron en Samaria, su fidelidad a él dominó sus prejuicios, pero en su corazón no habían cambiado. Tardaron mucho en aprender que debían renunciar a su desprecio y odio, y debían dar lugar a la piedad y la compasión. Pero después de la ascensión del Señor recordaron sus lecciones con un nuevo significado. Recordaron las miradas del Salvador, sus palabras, el respeto y la ternura de su conducta hacia esos extraños despreciados.
Cuando Pedro fue a predicar en Samaria manifestó el mismo espíritu en su obra. Cuando Juan fue llamado a Éfeso y Esmirna, recordó el incidente de Siquem y el ejemplo del Maestro divino.
Puede pasar que los que se llaman seguidores del Salvador desprecien y eviten a los marginados; pero no hay ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida que puedan separarnos de su amor, sin importar cuán pecadores seamos. Debemos dar la invitación del evangelio a todos. Junto al pozo de Jacob, Jesús no desaprovechó la oportunidad de hablar a una mujer sola, una extraña que vivía abiertamente en pecado.
Él muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos a su alrededor. Pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de Dios presentadas por el Maestro enviado del cielo. Quizás haya uno solo para oír el mensaje del que trabaja para Cristo; pero, ¿quién puede decir hasta dónde llegará su influencia?
La mujer samaritana demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos de Jesús. Por medio de ella, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el corazón es como un manantial en el desierto, que refresca a todos y crea en quienes están a punto de perecer un deseo profundo de beber el agua de vida. 📖
El Libertador | Capítulo 20
“A menos que vean señales milagrosas y maravillas...”
Este capítulo está basado en Juan 4:43 al 54.
Los galileos que volvían de la Pascua trajeron noticias de las obras admirables de Jesús. Entre el pueblo, eran muchos los que lamentaban los abusos cometidos en el Templo y la codicia y arrogancia de los sacerdotes. Esperaban que ese hombre, que había expulsado a los dirigentes del Templo, fuese el Libertador que esperaban. Ahora llegaban informes de que el Profeta se había declarado el Mesías.
Las noticias del regreso de Cristo a Caná no tardaron en propagarse por toda Galilea. En Capernaum, esto captó la atención de un noble judío que era oficial del rey. Su hijo sufría de una enfermedad que parecía incurable.
Cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. Tenía la esperanza de que las súplicas de un padre despertasen la compasión del gran Médico.
Al llegar a Caná, se abrió paso en medio de una multitud hasta llegar a la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Sin embargo, habló con Jesús, le explicó por qué venía y rogó al Salvador que lo acompañase a su casa.
Jesús sabía que el padre tenía ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no lo recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba en la agonía de la incertidumbre, Jesús dijo: “¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas?”
El Salvador contrastó la incredulidad cuestionadora del padre con la sencilla
fe de los samaritanos, que no habían pedido milagro ni señal. Su palabra tenía un poder convincente que alcanzó sus corazones. Cristo se apenó de que su propio pueblo no oyese la voz de Dios que les hablaba por medio de su Hijo.
Sin embargo, el noble tenía cierto grado de fe; pues había ido a pedir lo que le parecía la más preciosa de todas las bendiciones. Jesús no solo deseaba sanar al niño, sino también hacer que el oficial y su casa participaran de las bendiciones de la salvación, y encender una luz en Capernaum. Pero el noble debía comprender su necesidad antes de poder desear la gracia de Cristo.
Muchos judíos se interesaban en Jesús por motivos egoístas. Su fe dependía de si obtenían de él algún favor temporal, pero no podían ver su necesidad de gracia divina.
Como una ráfaga de luz, las palabras del Salvador le revelaron al noble su propio corazón. Vio que tenía motivaciones egoístas. Pudo ver su fe vacilante en su verdadero carácter. Con profunda angustia, comprendió que su duda podía costar la vida de su hijo. Con verdadera agonía suplicó: “Señor, por favor [...] ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera”. Su fe se aferró a Cristo como lo hizo Jacob, que exclamó cuando luchaba con el Ángel: “No te dejaré ir a menos que me bendigas” (Gén. 32:26).
Y como Jacob, logró vencer. Jesús le dijo: “Vuelve a tu casa. ¡Tu hijo vivirá!” El noble salió de la presencia del Salvador con una paz y un gozo que nunca antes había sentido.
A la misma hora, los que cuidaban del niño agonizante en Capernaum notaron un cambio repentino y misterioso. El rostro afiebrado pasó a tener el suave tinte de la salud, que volvía. El cuerpo débil y enflaquecido fue recobrando fuerza. No quedaron en el niño rastros de su enfermedad. Su piel ardiente ahora estaba suave y húmeda, y quedó sumido en profundo sueño.
La familia estaba asombrada, y fue grande su regocijo.
El oficial podría haber llegado a Capernaum al atardecer, después de su entrevista con Jesús; pero él no se apresuró en su viaje de regreso. No llegó a Capernaum hasta la mañana siguiente. ¡Y qué regreso a casa!
Cuando salió para buscar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado. ¡Cuán
diferentes eran sus sentimientos ahora! Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Cuando aún estaba lejos de su casa, sus siervos le salieron al encuentro, ansiosos por aliviar la angustia que seguramente debía sentir. Pero no manifestó sorpresa por la noticia que le traían, sino que les preguntó a qué hora había empezado a mejorar el niño. Ellos le contestaron: “Ayer, a la una de la tarde, ¡la fiebre de pronto se le fue!” En el instante en que la fe del padre se había aferrado a la promesa de Jesús: “¡Tu hijo vivirá!”, el amor divino había tocado al niño moribundo.
El padre corrió a saludar a su hijo. Lo abrazó contra su corazón como si lo hubiese recuperado de la muerte, y agradeció repetidas veces a Dios por su curación maravillosa.
Tiempo después, cuando el noble supo más acerca de Cristo, él y toda su familia llegaron a ser discípulos suyos. La noticia del milagro se hizo conocida; y en Capernaum quedó preparado el terreno para el ministerio personal de Cristo.
Como el padre afligido, con frecuencia buscamos a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal; y solo estamos dispuestos a confiar en su amor si nos otorgara lo que le pedimos. El Salvador anhela darnos una bendición mayor de lo que le pedimos; y demora la respuesta para poder mostrarnos la maldad de nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Él desea que renunciemos al egoísmo que nos lleva a buscarlo.
El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer; pero tuvo que aceptar la palabra de Jesús de que su pedido había sido oído y la bendición otorgada. No debemos creer porque vemos y sentimos que Dios nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando le hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibiremos y agradecerle porque la hemos recibido. Luego debemos atender nuestras obligaciones, seguros de que la bendición llegará cuando más la necesitemos. 📖
El Libertador | Capítulo 21
Betesda y el Sanedrín
Este capítulo está basado en Juan 5.
“Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos –ciegos, cojos, paralíticos– estaban tendidos en los pórticos”.
En ciertas ocasiones se agitaban las aguas de ese estanque; y muchos creían que era algo sobrenatural, y que el primero que entrara al agua sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. Centenares de enfermos visitaban el lugar; pero era tan grande la muchedumbre cuando el agua se agitaba, que pisoteaban a los hombres, las mujeres y los niños más débiles. Muchos que habían logrado alcanzar el estanque, morían en su orilla. La gente había armado toldos en derredor del lugar. Algunos de los enfermos pernoctaban en esos pórticos, arrastrándose hasta la orilla del estanque día tras día, en la esperanza de encontrar alivio.
Jesús estaba otra vez en Jerusalén. Andando solo, en meditación y oración, llegó al estanque. Viendo a los pobres enfermos que sufrían, anhelaba ejercer su poder curativo y devolver la salud a cada uno de ellos. Pero era sábado, y él sabía que tal acto de curación suscitaría de tal manera el prejuicio entre los judíos que su obra se vería acortada.
Pero el Salvador vio un caso de desgracia extrema: un hombre que había sido un paralítico desvalido durante 38 años. Las personas consideraban que su enfermedad era un juicio de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, este hombre sufriente había pasado largos años de miseria. Cuando se esperaba que las aguas se agitasen, los que se compadecían de su incapacidad lo llevaban a los pórticos. Pero en el momento clave no tenía a nadie para ayudarlo a entrar. Había visto revolverse el agua, pero nunca había podido llegar más cerca que la orilla del estanque. Su constante esfuerzo y su continua desilusión estaban agotando rápidamente el resto de sus fuerzas.
El enfermo estaba acostado en su estera cuando un rostro compasivo se inclinó sobre él. Las palabras “¿Te gustaría recuperar la salud?” atrajeron su atención. Sintió que de algún modo iba a recibir ayuda. Pero el brillo de esas palabras de ánimo pronto se apagó. Se acordó de cuántas veces había tratado de alcanzar el estanque. “Es que no puedo, señor [...] porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo”.
Jesús no le pidió a este hombre sufriente que ejerciera fe en él. Simplemente, le dijo: “¡Ponte de pie, toma tu camilla y anda!” Pero la fe del hombre se aferró a esas palabras. En cada nervio y músculo de su cuerpo atrofiado pulsó una nueva vida. Tuvo la voluntad de obedecer a la orden de Cristo, y sus músculos respondieron consecuentemente. De un salto se puso de pie, y se dio cuenta de que podía moverse con facilidad y soltura.
El secreto de la curación espiritual
El hombre podría haberse detenido a dudar, y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero creyó en la palabra de Cristo, y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Por medio de la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios y nos atrofió. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Muchos que comprenden su impotencia y anhelan tener vida espiritual luchan en vano para obtenerla. El Salvador se inclina sobre esas personas que luchan desanimadas, diciéndoles con ternura y compasión: “¿Te gustaría recuperar la salud?”
No esperes hasta sentir que estás sano. Cree en su palabra y pon tu voluntad de parte de Cristo. Al obrar de acuerdo con su palabra, recibirás fuerzas.
Cualquiera que sea el mal hábito que haya llegado a esclavizar tu alma y cuerpo, Cristo puede librarte. Él impartirá vida a quienes están “muertos a causa de su desobediencia” (Efe. 2:1).
El paralítico sanado se agachó para recoger su estera y su manta, y al enderezarse, miró alrededor de sí en busca de su Libertador. Pero Jesús se había perdido entre la muchedumbre. Mientras se iba apresuradamente con paso firme y seguro, regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar, les contó a varios fariseos sobre su curación. Le sorprendió la frialdad con que lo escuchaban.
Lo interrumpieron, preguntándole por qué llevaba su cama en el día del Señor. En su gozo, el hombre se había olvidado de que era sábado. Con osadía, les contestó: “El hombre que me sanó me dijo: ‘Toma tu camilla y anda’ ”. Le preguntaron quién había hecho eso; pero él no lo sabía. Esos príncipes deseaban una prueba directa para poder condenar a Jesús por violar el sábado. No solo había quebrantado la Ley por sanar al enfermo en sábado, sino además había cometido un sacrilegio al ordenarle que llevase su cama.
Obligaciones sin sentido
Los judíos habían pervertido de tal manera la Ley con requerimientos sin sentido, que hacían de ella un yugo esclavizador y habían hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía encender fuego, ni siquiera una vela, en sábado. Como consecuencia, el pueblo necesitaba que los gentiles hicieran muchas cosas que sus reglas les prohibían hacer por sí mismos. Pensaban que la salvación se limitaba a los judíos, y que como los demás no tenían esperanza alguna, que hicieran estas cosas prohibidas no empeoraría su condición. Pero Dios no ha dado mandamientos que no puedan ser obedecidos por todos.
En el Templo, Jesús se encontró con el hombre que había sido sanado. Había venido a traer una ofrenda por el pecado y otra de acción de gracias por la gran merced recibida. Jesús se le dio a conocer. El hombre sanado se llenó de gozo al encontrar a su Libertador. Como desconocía la enemistad que ellos sentían hacia Jesús, dijo a los fariseos que él era el que había realizado la curación. “Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado” (NVI).
Jesús fue llevado ante el Sanedrín para responder a la acusación de haber violado el sábado. Si en ese tiempo los judíos hubiesen sido una nación independiente, esta acusación habría servido a su intención de darle muerte. Pero sus acusaciones contra Cristo no tendrían peso en un tribunal romano. Sin embargo, esperaban conseguir otros objetivos. Cristo estaba logrando una influencia mayor sobre el pueblo que la de ellos, y muchos que no se interesaban en las peroratas de los rabinos eran atraídos por su enseñanza.
Hablaba de Dios no como un Juez vengador, sino como un Padre tierno. Tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, estaba quebrantando el poder opresivo de los mandamientos de origen humano, y presentando el amor de Dios.
La gente se congregaba alrededor de Jesús
En una de las más antiguas profecías dadas acerca de Cristo, está escrito:
“No se te quitará el cetro, Judá; Ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Siloh y en torno a él se congreguen los pueblos”. Génesis 49:10, RVC.
La gente se congregaba alrededor de Cristo. Si los sacerdotes y los rabinos no se hubiesen interpuesto, su enseñanza habría producido una reforma nunca antes vista en este mundo. Pero esos líderes resolvieron neutralizar la influencia de Jesús. Serviría a su propósito si pudieran citarlo a declarar ante el Sanedrín y condenarlo abiertamente. Cualquiera que se atreviese a hablar en contra de los requerimientos rabínicos, era considerado culpable de traición. Basándose en esto, los rabinos esperaban suscitar sospechas de que Cristo estaba procurando acabar con las costumbres establecidas, causando así división entre la gente y preparando el terreno para que los romanos los aplastaran por completo.
Después de que Satanás fracasara en vencer a Cristo en el desierto, aunó sus fuerzas para oponérsele y estorbar su obra. Maduró sus planes para cegar las mentes del pueblo judío, con el fin de que no reconociesen a su Redentor.
Decidió infundirles su propia enemistad contra el Paladín de la verdad. Iba a inducirlos a rechazar a Cristo y a hacerle la vida tan amarga como fuese posible, esperando desalentarlo en su misión.
Jesús había venido para “hacer su ley grande y gloriosa” (Isa. 42:21, NVI). Había venido para librar al sábado de esos requerimientos pesados que lo hacían una maldición en vez de una bendición. Por esta razón había escogido el sábado para realizar la curación en Betesda. Podría haber sanado al enfermo en cualquier otro día de la semana; o simplemente podría haberlo sanado sin pedirle que llevara su cama. Pero eligió el caso peor y ordenó al hombre que llevase su cama a través de la ciudad para que llamase atención por la gran obra que había sido realizada en él. Eso le abriría el camino para denunciar las restricciones de los judíos acerca del día del Señor y declarar nulas sus tradiciones.
Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Los ángeles de Dios siempre están sirviendo a la humanidad doliente. “Mi Padre siempre trabaja, y yo también”. Todos los días son de Dios, y apropiados para realizar sus planes en favor de la raza humana. Si la interpretación que los judíos daban a la ley era correcta, entonces el que instituyó el sábado debía hacer un alto en su labor y detener los interminables procesos del universo.
¿Debería Dios prohibir al sol que realice su oficio en sábado? ¿Debería ordenar a los arroyos que dejen de regar los campos y los bosques? ¿Deberían el trigo y la cebada dejar de crecer? ¿Deberían los árboles y las flores dejar de crecer o abrirse en sábado?
Dios no puede detener su mano por un momento, o la humanidad desmayaría y moriría. Nosotros también tenemos una obra que cumplir en este día: Cuidar a los enfermos, atender a los necesitados. El santo día de reposo de Dios fue hecho para nosotros. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado.
La ley del sábado prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. En ese día no es lícita ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el lucro. Pero así como Dios acabó su obra creadora y descansó el sábado, del mismo modo debemos dejar las ocupaciones de la vida diaria y dedicar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a obras santas. Cristo honraba el sábado al sanar a los enfermos.
Pero los fariseos estaban aún más disgustados. A juicio de ellos, no solo había violado la ley, sino también al llamar a Dios “mi Padre” se había declarado igual a Dios. Lo acusaron de blasfemia. Estos adversarios de Cristo solo podían referirse a sus costumbres y tradiciones, y estas se veían endebles y anticuadas cuando se las comparaba con los argumentos que Jesús había sacado de la Palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Pero los rabinos evadieron los puntos que él presentaba y trataron de despertar indignación contra él porque aseveraba ser igual a Dios. Si no hubiese sido por su temor al pueblo, los sacerdotes y los rabinos habrían dado muerte a Jesús allí mismo. Pero el sentimiento popular en favor de él era fuerte.
Muchos justificaban la curación del paralítico de Betesda.
Jesús dependía del poder del Padre
Jesús rechazó la acusación de blasfemia. “Mi autoridad”, dijo él, “es que soy el Hijo de Dios, uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Yo coopero con Dios”.
“El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta; solo hace lo que ve que el Padre hace”. Los sacerdotes y los rabinos reprendían al Hijo de Dios por la misma obra que había sido enviado a hacer en el mundo. Se sentían autosuficientes, y no sentían necesidad de una sabiduría superior. Pero el Hijo de Dios se había sometido a la voluntad del Padre y dependía de su poder.
Cristo no hacía planes por sí mismo. Día tras día el Padre le revelaba sus planes. De esa manera debemos depender de Dios, para que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad.
Las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre celestial. Cualquiera sea nuestra situación en la vida, dependemos de Dios. Él nos ha señalado nuestra obra, y nos ha dotado de recursos para ella. Mientras sometamos la voluntad a Dios, y confiemos en su fuerza y sabiduría, él nos guiará por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Pero los que dependen de su propia sabiduría y poder se separan a sí mismos de Dios, y cumplen el propósito del enemigo de Dios y de la humanidad.
Los saduceos creían que no habría resurrección del cuerpo; pero Jesús les dijo que una de las mayores obras de su Padre es la de resucitar a los muertos, y que él mismo tenía el poder para hacerlo. “Así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien él quiere. Se acerca el tiempo –de hecho, ya ha llegado– cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, vivirán”. Cristo les dijo que ya estaba entre ellos el poder que da vida a los muertos, y que verían la manifestación de ese poder. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma y nos liberta “del poder del pecado, que lleva a la muerte” (Rom. 8:2). Por medio de la fe, somos protegidos del pecado. Los que abren su corazón a Cristo llegan a ser participantes de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba.
El humilde Nazareno se elevó por encima de la humanidad, se quitó la apariencia de pecado y de vergüenza, y se reveló como el Hijo de Dios, Uno con el Creador del universo. Sus oyentes quedaron mudos del asombro.
Nadie habló jamás palabras como las suyas, ni tuvo un porte de tan real majestad. Sus declaraciones eran claras y explícitas; presentaban su misión de forma manifiesta. “El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar”. [...] “El Padre [...] le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre”.
Los sacerdotes y los príncipes habían querido tomar el papel de jueces para condenar la obra de Cristo, pero él se declaró Juez de ellos y de toda la tierra. Toda bendición de Dios a la raza caída ha venido a través de él. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Y el que dio luz a todos, el que nos ha seguido con las más tiernas súplicas, tratando de ganarnos del pecado a la santidad, es a la vez nuestro Abogado y Juez. El que ha procurado a través de todos los siglos arrebatar cautivos del dominio del engañador, es quien pronunciará el juicio sobre cada alma.
Porque bebió hasta las últimas gotas de la aflicción y la tentación humanas, y comprende nuestras debilidades; porque resistió las tentaciones de Satanás, y tratará justa y tiernamente con aquellos por cuya salvación derramó su sangre; por todo esto, Dios designó al Hijo del hombre para realizar el juicio.
Pero “Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él” (Juan 3:17). Y delante del Sanedrín, Jesús declaró: “Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida”.
Resurrección para gozar de la vida eterna
“Ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio”.
Resplandecía sobre Israel la única luz que puede iluminar la oscuridad de la tumba. Pero la obstinación es ciega. Jesús había violado las tradiciones de los rabinos, y ellos se rehusaban a creer.
El tiempo, el lugar, la ocasión y la intensidad de los sentimientos que dominaban a la asamblea se combinaron para hacer más impresionantes las palabras de Jesús ante el Sanedrín. Las más altas autoridades religiosas de la nación procuraban matar al que se declaraba el Restaurador de Israel. Habían citado ante un tribunal al Señor del sábado para responder a la acusación de violar el sábado. Sus jueces lo miraron con asombro e ira; pero sus palabras eran incontestables. Negó a los sacerdotes y los rabinos el derecho a interrumpir su obra. No aceptó declararse culpable de esas acusaciones ni ser instruido por ellos.
En vez de disculparse, Jesús reprendió a los príncipes por su ignorancia de las Escrituras. Declaró que habían rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a quien Dios había enviado. “Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¡Pero las Escrituras me señalan a mí!”
Las Escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. Todo el sistema del judaísmo, que había sido dado por Dios, era una profecía
compacta del evangelio. Bajando por la línea patriarcal y el sistema legal, la gloriosa luz del Cielo delineaba claramente las pisadas del Redentor. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. En el solemne misterio del Lugar Santísimo moraba su gloria.
El concilio fracasa en su intento de intimidar a Jesús
Los judíos suponían que en el mero conocimiento externo de las Escrituras tenían vida eterna. Pero, habiendo rechazado a Cristo en su Palabra, lo rechazaron en persona. Les dijo: “Ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida”.
Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas, pero no lo habían hecho con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar pruebas que sostuvieran sus esperanzas ambiciosas.
Cuando Cristo vino de una manera diferente a sus expectativas, no quisieron aceptarlo, y trataron de probar que era un impostor. Cuanto más directamente les hablaba el Salvador en sus obras de misericordia, más resueltos estaban a resistir la luz.
Jesús dijo: “La aprobación de ustedes no significa nada para mí”. No deseaba la aprobación del Sanedrín. Estaba investido con el honor y la autoridad del Cielo. Si lo hubiese querido, los ángeles habrían venido a rendirle homenaje. Pero para beneficio de ellos mismos, y por causa de la nación de la que eran líderes, deseaba que los príncipes judíos reconociesen su carácter.
“Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto”. Cuando vinieran otros fingiendo tener el carácter de Cristo, pero buscando su propia gloria, estos serían aceptados. ¿Por qué? Porque el que busca su propia gloria satisface el deseo de exaltación propia en los demás. Los judíos recibirían al falso maestro porque adularía su orgullo. Pero la enseñanza de Cristo era espiritual, y exigía el sacrificio del yo; por tanto, no querían recibirla. Para ellos, su voz era la voz de un extraño.
¿No hay hoy muchos líderes religiosos que están rechazando la Palabra de Dios con el fin de conservar sus tradiciones?
“Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí; pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo?” Si hubieran escuchado la voz divina que les hablaba por medio de su gran líder, Moisés, la habrían reconocido en las enseñanzas de Cristo.
Los sacerdotes y los rabinos vieron que la oposición que le hacían era inexcusable, pero su odio homicida no se aplacó. El temor se apoderó de ellos, al ver el poder convincente que acompañaba su ministerio; pero ellos se encerraron en las tinieblas.
Habían fracasado en socavar la autoridad de Jesús o en enemistarlo con el pueblo, de entre el cual muchos se habían convertido por sus palabras. Los príncipes habían sentido una profunda condena, pero estaban resueltos a quitarle la vida. Enviaron mensajeros por todo el país para advertir a la gente que Jesús era un impostor. Mandaron espías para que informasen de lo que decía y hacía. El precioso Salvador estaba ahora muy ciertamente bajo la sombra de la cruz. 📖
El Libertador | Capítulo 22
Encarcelamiento y muerte de Juan
Este capítulo está basado en Mateo 11:1 al 11; 14:1 al 11; Marcos 6:17 al 28; Lucas 7:19 al 28.
Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el Reino de Cristo, y también fue el primero en sufrir. Del aire libre del desierto, pasó a estar encerrado entre las murallas de un calabozo, encarcelado en la fortaleza de Herodes Antipas. Herodes mismo había escuchado la predicación del Bautista y había temblado al oír el llamado al arrepentimiento. “Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo” (DHH). Juan condenaba su pecaminosa relación con Herodías, la esposa de su hermano. Durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia que lo ataba; pero Herodías lo sujetó más firmemente en sus redes, y se vengó del Bautista induciendo a Herodes a que lo encarcelara.
La oscuridad de la cárcel y la inactividad fueron cosas que abrumaron enormemente a Juan. Mientras pasaba semana tras semana sin traer cambio alguno, el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Sus discípulos le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él. Pero si ese nuevo maestro era el Mesías, ¿por qué no hacía algo para conseguir la liberación de Juan? Esas preguntas embargaron a Juan de dudas, que de otra manera nunca se le habrían presentado. Satanás se regocijaba al ver cómo las palabras de esos discípulos lastimaban el alma del mensajero del Señor. ¡Con cuánta frecuencia los amigos de un hombre bueno resultan ser sus más peligrosos enemigos!
Juan el Bautista esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedó perplejo. Había esperado que Jesús derribara los lugares altos del orgullo y el poder humano. El Mesías limpiaría la zona donde se trilla, juntaría el trigo en
su granero y quemaría la paja en un fuego inextinguible (ver Isa. 40; Mat. 3). Como el profeta Elías, Juan esperaba que el Señor se revelase como el Dios que contesta por medio de fuego.
El Bautista se había destacado por condenar intrépidamente la maldad, tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. Y ahora, desde su calabozo, esperaba ver al León de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres. Pero Jesús parecía conformarse con sanar y enseñar a la gente. Comía a la mesa de los publicanos, mientras cada día la opresión romana reposaba más pesadamente sobre Israel; el rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad, y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al Cielo.
Un enorme chasco
Todo eso parecía un misterio. Los susurros de los demonios torturaban el espíritu de Juan y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. ¿Podría ser que el tan esperado Libertador no hubiese aparecido todavía? Juan había quedado profundamente decepcionado por el resultado de su misión. Había esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando se leyó la ley en los días de Josías y Esdras (ver 2 Crón. 34; Neh. 8), que habría una profunda obra de arrepentimiento. ¿Había sacrificado toda su vida en vano?
¿Había sido estéril su obra por sus propios discípulos? ¿Había sido infiel en su misión y debía ser separado de ella? Si el Libertador prometido había aparecido y Juan había sido hallado fiel a su misión, ¿no derribaría Jesús el poder del opresor, dejando en libertad a quien había anunciado su llegada?
Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. La voz del Cielo y la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio de las Escrituras; todo atestiguaba que Jesús era el Prometido.
Juan resolvió mandar un mensaje a Jesús. Lo confió a dos de sus discípulos, esperando que una entrevista con el Salvador confirmara la fe de ellos. Y él
anhelaba alguna palabra de Cristo dirigida directamente a él.
Los discípulos fueron a Jesús con su mensaje: “¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?” (NVI). La pregunta fue una intensa amargura y desilusión para la naturaleza humana de Jesús. Si Juan, el precursor fiel, no comprendía la misión de Cristo, ¿qué podía esperarse de la multitud egoísta?
El Salvador no respondió inmediatamente a la pregunta de los discípulos. Mientras ellos estaban allí de pie, extrañados por su silencio, los enfermos y los afligidos acudían a él para ser sanados. Los ciegos y toda clases de enfermos se agolpaban ansiosamente en la presencia de Jesús. La voz del poderoso Sanador penetraba en los oídos de los sordos. Una palabra, un toque de su mano, abría los ojos de los ciegos. Jesús reprendía a la enfermedad y expulsaba la fiebre. Su voz alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y vigor. Mientras sanaba sus enfermedades, los pobres campesinos y trabajadores, a quienes los rabinos evitaban por considerarlos inmundos, se reunían cerca del él y él les hablaba palabras de vida eterna.
Jesús presenta sus pruebas
Así iba transcurriendo el día, y los discípulos de Juan viéndolo y oyéndolo todo. Por fin, Jesús los llamó a sí y les pidió que fueran y contaran a Juan lo que habían presenciado, añadiendo: “Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí”. La evidencia de su divinidad era clara. Su gloria se había revelado al condescender a tomar nuestra humilde condición.
Los discípulos llevaron el mensaje, y eso fue suficiente. Juan recordó la profecía concerniente al Mesías:
“El Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados”.
Isaías 61:1.
Las obras de Cristo declaraban que era el Mesías. Jesús debía hacer su obra, no con conflictos armados ni derrocando tronos y reinos, sino hablando a los
corazones de hombres y mujeres por medio de una vida de misericordia y sacrificio.
El principio que rigió la vida del Bautista era también el que regía el Reino del Mesías. Pero lo que para él era una evidencia convincente de la divinidad de Cristo, no sería evidencia para los líderes de Israel. Juan vio que la misión del Salvador únicamente recibiría de ellos odio y condenación. Él, el precursor, estaba bebiendo de la copa que Cristo mismo debía beber hasta las últimas gotas.
Juan no ignoró la suave reprensión del Salvador. Comprendiendo más claramente ahora la naturaleza de la misión de Cristo, se entregó a Dios para la vida o la muerte, lo que mejor sirviese a los intereses de la causa que amaba.
El corazón del Salvador sentía profunda simpatía por el testigo fiel que ahora estaba en el calabozo de Herodes. No quería que la gente llegase a la conclusión de que Dios había abandonado a Juan, o que su fe había faltado en el día de la prueba. Dijo: “¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto?
¿Acaso era una caña débil, sacudida con la más leve brisa?”
Como los altos juncos que crecían a la ribera del Jordán, los rabinos que habían sido críticos de la misión del Bautista se mecían de aquí para allá con los vientos de la opinión popular. Sin embargo, por temor a la gente, no se atrevían a oponerse abiertamente a su obra. Pero el mensajero de Dios no tenía tal espíritu cobarde. Juan había hablado con igual llaneza a fariseos, a saduceos, al rey Herodes y su corte, a príncipes y soldados, a cobradores de impuestos y a campesinos. No era para nada una caña temblorosa. En la cárcel tuvo la misma lealtad a Dios. Era tan firme como una roca en su fidelidad a los principios.
Nadie es superior a él
Jesús continuó: “¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios”. Las ropas costosas y los lujos de esta vida no son la porción de los siervos de Dios. Los sacerdotes
y los príncipes se engalanaban con ostentosos mantos. Ansiaban más recibir la admiración de otros que ganarse la aprobación de Dios. Su lealtad no se la daban a Dios, sino al reino de este mundo.
Jesús preguntó: “¿Buscaban a un profeta? [...] Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: ‘Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti’. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él”. En el anuncio hecho a Zacarías antes del nacimiento de Juan, el ángel había declarado: “Él será grande a los ojos del Señor”. (Luc. 1:15). En la estima del Cielo, ¿qué constituye la grandeza? No lo que el mundo tiene por tal. Lo que Dios valora es el valor moral. El amor y la pureza son los atributos que más estima. Juan fue grande a la vista del Señor cuando se rehusó a buscar honra para sí mismo, sino que a todos les indicó a Jesús como el Prometido. Su desinteresado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado entre los hombres.
Más que un profeta
Juan era “más que un profeta”. Mientras que los profetas habían visto desde lejos el advenimiento de Cristo, Juan tuvo el privilegio de contemplarlo y presentarlo a Israel como el Enviado de Dios. Juan era la luz menor, que sería seguida por otra mayor. Ninguna luz brillará jamás tan claramente sobre hombres y mujeres caídos como las enseñanzas y el ejemplo de Jesús.
Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había estado llena de pesar. Tuvo una misión solitaria. Y no se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de contemplar la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía.
Herodes creía que Juan era un profeta de Dios, y tenía la plena intención de devolverle la libertad. Pero le tenía temor a Herodías. Ella sabía que por medio de medidas directas nunca podría obtener el consentimiento de Herodes para dar muerte a Juan, así que, resolvió lograr su propósito
tramando una trampa. El día del cumpleaños del rey vendrían varios invitados para la celebración. Habría festín y borrachera. En esa ocasión ella podría influir en él a voluntad.
Cuando llegó el gran día, el rey estaba comiendo y bebiendo con sus oficiales. Herodías mandó a su hija a la sala del banquete a que danzase para los invitados. Salomé estaba en pleno florecimiento y maduración como mujer, y su sensual belleza cautivó a los oficiales en medio de la jarana. A Herodes le pareció halagador que esta hija de sacerdotes y príncipes de Israel danzara para sus invitados.
El rey estaba embotado por el vino. La pasión lo dominaba y la razón había sido destronada. Sólo veía a sus invitados de juerga, el banquete, el vino, las luces deslumbrantes y la joven danzando delante de él. En la temeridad del momento, deseaba hacer ostentación para impresionar a los grandes de su reino. Con juramentos prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que pidiese, incluso hasta la mitad de su reino.
Salomé se apresuró a consultar a su madre. ¿Qué debía pedir? La respuesta estaba lista: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé primero se negó a presentar la petición; pero la resolución de Herodías fue más fuerte. La joven volvió con el horrible pedido: “Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja”.
Herodes quedó atónito y perplejo. Quedó horrorizado ante la idea de quitarle la vida de Juan. Sin embargo, no quería dar la impresión de que era inconstante o precipitado. Había jurado en honor a sus invitados, y si uno de ellos hubiese dicho una palabra oponiéndose a que cumpliese su promesa, con gusto le habría permitido vivir al profeta. Así que, hizo tiempo para que tuvieran la oportunidad de hablar en favor del preso. Ellos sabían que Juan era un siervo de Dios. Pero aunque estaban asombrados por la petición de la joven, estaban demasiado borrachos para intervenir en protesta de ello.
Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero del Cielo. Esos hombres que ocupaban importantes cargos cargaban con grandes responsabilidades; sin embargo, se habían entregado a la borrachera. Tenían la cabeza mareada por la frívola escena de música y baile, y su conciencia
estaba adormecida. Con su silencio, pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer el deseo de venganza de una mujer inmoral.
Con pocas ganas, Herodes ordenó la ejecución del profeta. Pronto fue traída la cabeza de Juan. Nunca más se oiría su voz llamando a los hombres al arrepentimiento. Una noche de jarana había costado la vida de uno de los mayores profetas.
¡Cuán a menudo ha sido sacrificada la vida de los inocentes por la intemperancia de los que debieran haber sido guardianes de la justicia! Todos los que llevan a sus labios bebidas alcohólicas se hacen responsables de todas las injusticias que puedan cometer bajo su poder embotador. Los que tienen jurisdicción sobre la vida de sus semejantes deberían ser tenidos por culpables de crimen cuando se entregan a la intemperancia. Necesitan tener pleno goce de sus facultades físicas, mentales y morales, con el fin de poseer vigor intelectual y un alto sentido de la justicia.
Herodías se regocijó en su venganza y estuvo segura de que la conciencia de Herodes ya no lo perturbaría. Pero esto no le dio felicidad. La gente llegó a aborrecer su nombre, y Herodes terminó más atormentado por el remordimiento. Constantemente él procuraba hallar alivio de su conciencia culpable. Cuando recordaba la vida abnegada de Juan, sus súplicas fervientes y solemnes, su atinado criterio en los consejos, y al recordar cómo había terminado su vida, Herodes no podía encontrar reposo. Mientras atendía los asuntos del Estado, recibiendo honores de los demás, mostraba un rostro sonriente, pero ocultaba un corazón angustiado, oprimido por el temor.
Estaba convencido de que Dios había presenciado la escena de borrachera en la sala del banquete, que había visto la alegría de Herodías y el insulto proferido a la cabeza cortada del que la había reprendido.
Cuando Herodes oyó hablar de las obras de Cristo, pensó que Dios había resucitado a Juan de los muertos. Temía constantemente que Juan vengase su muerte condenándolo a él y a su casa. Herodes estaba cosechando los resultados del pecado: “Que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. [...] Por la mañana dirás: ‘¡Si tan solo fuera de noche!’,
Al oscurecer dirás: ‘¡Si tan solo fuera de día!’. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor” (Deut. 28:65-67). No puede haber tortura más intensa que una conciencia culpable que no da reposo ni de día ni de noche.
Por qué Cristo no libertó a Juan
Muchos se preguntan por qué Juan el Bautista tuvo que languidecer y morir en la cárcel. Pero este desenlace sombrío nunca puede conmover nuestra confianza en Dios, si recordamos que Juan no era más que un participante de los sufrimientos de Cristo. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Satanás peleará contra el principio de la abnegación cada vez que este se manifieste.
Satanás había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de una vida de entrega a Dios sin reserva; pero había fracasado. Al tentar a Jesús en el desierto, Satanás había sido derrotado. Ahora había resuelto causar pesar a Cristo hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir al que no podía inducir a pecar.
Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. El Salvador con gusto habría ido a Juan para alegrar con su presencia la melancolía de su encierro en el calabozo. Pero Jesús no debía hacer peligrar su propia misión. Por causa de los millares que en años posteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan debía beber la copa del martirio.
Mientras los seguidores de Jesús se marchitaran en celdas solitarias o murieran por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¡qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista había experimentado algo similar!
Juan no fue abandonado. Tenía la compañía de los ángeles celestiales, quienes le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. A Juan el Bautista, como a los que vinieron después de él, se les aseguró: “Tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos” (Mat. 28:20).
Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, y discernir el propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, quien murió solo en el calabozo. “A ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por él” (Fil. 1:29). De todos los dones que el Cielo puede concedernos, tener comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más importante cometido y el más alto honor. 📖
El Libertador | Capítulo 23
Cómo Daniel identificó a Jesús como el Mesías
La venida del Mesías había sido anunciada primeramente en Judea. Sobre las colinas de Belén los ángeles habían proclamado el nacimiento de Jesús. Los sabios habían ido a Jerusalén a buscarlo.
Si los líderes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo. Pero Israel no conoció el tiempo cuando Dios los visitó. Los celos y la desconfianza de los líderes judíos maduraron en abierto odio, y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín procuraba su muerte; por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén y de la gente que había sido instruida en la Ley, y se dirigió a otra clase de gente para proclamar su mensaje.
La historia de cuando Cristo se retiró de Judea se ha repetido en todas las generaciones. Cuando los reformadores predicaban la Palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase de personas, quienes anhelaran conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente.
Los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la Palabra de Dios. Muchos se ven obligados a abandonar la iglesia de su familia para poder obedecer a Dios.
Los habitantes de Galilea ofrecían a la obra del Salvador un campo más favorable. Ellos eran menos dominados por la intolerancia; su mente estaba mejor dispuesta para recibir la verdad. La provincia tenía más diversidad de culturas que Judea.
Mientras Jesús viajaba por Galilea, enseñando y sanando, acudían a él
multitudes, muchos incluso desde Judea. El entusiasmo era tan grande que era necesario tomar precauciones, no fuese que las autoridades romanas se alarmasen por temor a una insurrección. Almas hambrientas y sedientas ahora eran saciadas con la gracia de un Salvador misericordioso.
El profeta Daniel predijo el ministerio de Cristo
El tema central en la predicación de Cristo era: “¡Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios! [...] ¡El reino de Dios está cerca! ¡Arrepiéntanse de sus pecados y crean la Buena Noticia!” (Mar. 1:15). El mensaje del evangelio que daba el Salvador se basaba en las profecías. El “tiempo prometido” que él declaraba cumplido era el período revelado a Daniel.
Dijo el ángel Gabriel:
“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación,
y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía,
y ungir al Santo de los santos”.
Daniel 9:24, RVR.
En la profecía, un día representa un año (ver Eze. 4:6). Las 70 semanas, o 490 días, representaban 490 años.
La Biblia da el punto de partida para este período:
“Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas”, 69 semanas, es decir, 483 años.
Daniel 9:25, RVR.
La orden para restaurar y edificar Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano (ver Esd. 6:14; 7:1, 9), se hizo efectiva en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27
d.C. Según la profecía, ese período había de llegar hasta el Mesías, el Ungido. En el año 27 d.C., Jesús, en ocasión de su bautismo, fue ungido por
el Espíritu Santo, y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: “¡Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios!”
Luego el ángel dijo: “Y por otra semana [siete años] confirmará el pacto con muchos” (RVR). Por espacio de siete años, después que el Salvador empezara su ministerio, el evangelio debía ser predicado especialmente a los judíos; por Cristo mismo durante tres años y medio, y después por los apóstoles. “A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda” (Dan. 9:27, RVR). En la primavera del año 31 d.C., Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del Templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios habían terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las ofrendas terrenales.
La semana –7 años– terminó en el año 34 d.C. Entonces, por medio del apedreamiento de Esteban, los judíos finalmente sellaron su rechazo del evangelio. La persecución dispersó a los discípulos, quienes “predicaban la Buena Noticia acerca de Jesús adondequiera que iban” (Mat. 8:4). Poco después, se convirtió Saulo, el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles.
El ángel había señalado específicamente el tiempo de la venida de Cristo, su muerte y la proclamación del evangelio a los gentiles. Era el privilegio del pueblo judío comprender esas profecías, y reconocer que se cumplían en la misión de Jesús. Refiriéndose a la profecía que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, Cristo dijo: “El que lee, que lo entienda” (Mat. 24:15, NVI). Después de su resurrección, explicó a los discípulos en “los escritos [...]de todos los profetas [...] lo que las Escrituras decían acerca de él mismo” (Luc. 24:27). El Salvador había hablado por medio de los profetas y testificado de antemano “sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría” (1 Ped. 1:11).
Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Cristo lo envió para revelar el futuro a Juan; y hay una bendición en la Biblia para quienes leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas (ver Apoc. 1:3). Dios bendecirá el estudio reverente de las escrituras proféticas hecho con oración.
El mensaje de la primera venida de Cristo anunciaba su reino de gracia. De modo semejante, el mensaje de su segunda venida anuncia su reino de gloria. Y el segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. El Salvador mismo anunció las señales de su venida y dijo: “¡Tengan cuidado! No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Manténganse siempre alerta. Y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre” (Luc. 21:34, 36).
Los judíos interpretaron erróneamente la Palabra de Dios, y no reconocieron el tiempo cuando Dios los visitó. Dedicaron los años del ministerio de Cristo y sus apóstoles a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamientos de las personas, y no se dan cuenta de las profecías que se cumplen rápidamente y de las señales de que el Reino de Dios llega pronto. Aunque no sabemos la hora cuando volverá nuestro Señor, podemos saber cuándo está cerca. “Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos” (1 Tes. 5:6). 📖
El Libertador | Capítulo 24
“No es más que el hijo del carpintero”
Este capítulo está basado en Lucas 4:16 al 30.
Una sombra oscureció los agradables días del ministerio de Cristo en Galilea: la gente de Nazaret lo rechazó. “No es más que el hijo del carpintero”, decían (Mat. 13:55). Durante su niñez y juventud Jesús había adorado entre sus amigos y familia en la sinagoga de Nazaret. Desde el inicio de su ministerio había estado ausente, pero cuando volvió a aparecer entre ellos, sus expectativas se avivaron en sumo grado. Habían allí caras familiares de quienes conocía desde la infancia. Allí estaban su madre, sus hermanos y sus hermanas, y todos los ojos se dirigieron hacia él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores.
En el culto regular del día, el anciano exhortó a la gente a esperar todavía al que había de venir, quien tendría un reino glorioso y desterraría toda la opresión. Repasando las pruebas de que la venida del Mesías estaba cerca, procuró alentar a sus oyentes. Recalcó la idea de que comandaría ejércitos para librar a Israel.
Cuando un rabino estaba presente en la sinagoga se esperaba que diese el sermón, y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. En ese sábado, se pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Él “se puso de pie para leer las Escrituras”, y “le dieron el rollo del profeta Isaías”. Según se lo comprendía, el pasaje por él leído se refería al Mesías:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos,
y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor
(RVR).
Jesús “lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. [...] Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca”.
Explicando las palabras que había leído, Jesús habló del Mesías como de uno que aliviaría a los oprimidos, sanaría a los afligidos, restauraría la vista a los ciegos y revelaría la luz de la verdad al mundo. El maravilloso significado de sus palabras conmovió a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. Las oleadas de la influencia divina quebrantaron toda barrera. Al ser movidos en sus corazones por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes “¡Amén!” y con alabanzas al Señor.
Pero cuando Jesús anunció: “La Escritura que acaban de oír ¡se ha cumplido este mismo día!”, se sintieron inducidos repentinamente a pensar en las afirmaciones de quien les dirigía la palabra. Él había hablado de ellos, hijos de Abraham, como de quienes estaban en servidumbre, prisioneros que debían ser librados del poder del mal, que estaban en tinieblas y necesitaban la luz de la verdad. Esto ofendió su orgullo. La obra de Jesús en favor de ellos era completamente diferente de lo que deseaban. Tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento. Rehuían ser inspeccionados por esos ojos puros y penetrantes.
“¿Quién es este Jesús?”, se preguntaban. El que se había arrogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero. Lo habían visto subiendo y bajando con esfuerzo por las colinas. Conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Lo habían visto convertirse de niño en hombre. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que fuese el Prometido. Al abrir la puerta a la duda, y por haberse enternecido momentáneamente, sus corazones se fueron endureciendo tanto más. Con intensa energía, Satanás obró para afirmarlos en su incredulidad.
Habían sido conmovidos por la convicción de que era su Redentor quien les estaba hablando. Pero Jesús les dio entonces una prueba de su divinidad revelando sus pensamientos secretos. “Ningún profeta es aceptado en su
propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio”.
A los profetas elegidos por Dios no se les permitió trabajar por un pueblo de corazón duro e incrédulo. En los días de Elías, Israel había rechazado a los mensajeros del Señor, así que Dios halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Pero el corazón de esta mujer estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta.
En tiempos de Eliseo los leprosos de Israel fueron pasados por alto por esta misma razón. Pero Naamán, un noble pagano, estaba en condición de recibir los dones de la gracia de Dios. No solamente fue limpiado de su lepra, sino también fue bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. Los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir están en una condición más favorable que quienes profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen la fe que profesan creer.
Jesús les hace ver cuál es su condición
Las palabras de Jesús a sus oyentes llegaron hasta la raíz de su justicia propia. Cada una de sus palabras cortaba como un cuchillo, a medida que les iba presentando su verdadera condición. Ahora despreciaban la fe que al principio los inspirara. No querían admitir que quien había surgido de la pobreza y la humildad fuese algo más que un hombre común. Su incredulidad engendró odio. Con ira clamaron contra el Salvador. El feroz orgullo nacional de sus oyentes despertó, y un tumulto de voces ahogó sus palabras. Había ofendido sus prejuicios, y estaban listos para cometer homicidio.
La asamblea se disolvió. Empujando a Jesús, lo echaron de la sinagoga y de la ciudad. Ansiosos de matarlo, lo llevaron hasta la orilla de un precipicio, con la intención de despeñarlo. Gritos y maldiciones llenaban el aire.
Algunos le tiraban piedras, pero repentinamente desapareció de entre ellos. Los mensajeros celestiales estaban con él en medio de la muchedumbre enfurecida, y lo condujeron a un lugar seguro.
Así, en todas las edades, las fuerzas del mal están desplegadas contra los fieles seguidores de Cristo. Pero los ejércitos del cielo rodean a los que aman a Dios, para librarlos. En la eternidad sabremos que los mensajeros de Dios acompañaban nuestros pasos día tras día.
Jesús no iba a abandonar a sus oyentes de la sinagoga sin llamarlos una vez más al arrepentimiento. Hacia el final de su ministerio en Galilea volvió a visitar el poblado de su niñez. La fama de su predicación y sus milagros había llenado el país. Nadie de Nazaret podía negar ahora que poseía un poder más que humano. Alrededor de ellos había pueblos enteros donde había sanado a todos sus enfermos.
Otra vez, mientras escuchaban sus palabras, el Espíritu divino movió a los nazarenos. Pero tampoco entonces quisieron admitir que ese hombre, que se había criado entre ellos, fuese mayor que ellos. Todavía tenían el resentimiento de que, en tanto que había aseverado ser el Prometido, les había negado un lugar con Israel; porque les había demostrado que eran menos dignos del favor de Dios que una mujer y un hombre paganos. Aunque se preguntaban “¿De dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros?” (Mat. 13:54), no lo quisieron recibir como el Cristo de Dios. Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos, y con pesar se apartó, para nunca volver.
La incredulidad, una vez albergada, continuó dominando a la población de Nazaret, al Sanedrín y a la nación. Rechazaron al Espíritu Santo, y esto culminó en la cruz del Calvario, en la destrucción de su ciudad y en la dispersión de la nación.
¡Cristo anhelaba revelar a Israel los precisos tesoros de la verdad! Pero se aferraron a su credo y a sus ceremonias inútiles. Gastaban su dinero en la paja y la cascarilla del trigo, cuando el pan de vida estaba a su alcance. Repetidas veces, Cristo citaba de los profetas y decía: “La Escritura que acaban de oír
¡se ha cumplido este mismo día!” Si ellos hubiesen estudiado honestamente las Escrituras, sometiendo sus teorías a la prueba de la Palabra de Dios, Jesús no habría necesitado declarar: “Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada” (Luc. 13:35, NVI). Podrían haber evitado la calamidad que dejó en ruinas a su orgullosa ciudad.
Pero las lecciones de Cristo exigían arrepentimiento. Si aceptaban estas enseñanzas, debían cambiar sus prácticas y abandonar las esperanzas que habían acariciado. Debían ir contra las opiniones de los grandes pensadores y maestros de su tiempo.
Los líderes judíos estaban llenos de orgullo espiritual. Ellos amaban los lugares destacados en la sinagoga. Los halagaba que otras personas pronunciaran sus títulos. A medida que la verdadera piedad declinaba entre ellos, se volvían más celosos de sus tradiciones y ceremonias. El prejuicio egoísta había oscurecido su entendimiento, y no podían armonizar el poder de las convincentes palabras de Cristo con la humildad de su vida. Su pobreza parecía completamente opuesta a su declaración de que era el Mesías. ¿Por qué era tan modesto? Si lo que decía ser era cierto, por qué se contentaba con prescindir de la fuerza de las armas. Sin esa fuerza, ¿cómo se lograría que el poder y la gloria tanto tiempo esperados convirtiesen a las naciones en súbditas de la ciudad de los judíos?
Pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarlo. Era él la personificación de la pureza, y ellos eran impuros. Su sinceridad revelaba la falta de sinceridad de ellos, y les hacía ver la iniquidad en todo su carácter odioso. Esa luz no era bienvenida para ellos. Podrían haber soportado que se defraudaran sus ambiciosas esperanzas, pero no que Cristo reprendiese sus pecados y que sintieran condenación de solo estar en presencia de su pureza. 📖
El Libertador | Capítulo 25
El llamado a orillas del mar
Este capítulo está basado en Mateo 4:15 al 22; Marcos 1:16 al 20; Lucas 5:1 al 11.
Amanecía sobre el Mar de Galilea. Los discípulos, cansados por una noche infructuosa, todavía estaban en sus barcos pesqueros sobre el lago. Jesús había ido a pasar una hora tranquila a orillas del agua. Había esperado un breve alivio de la multitud que lo seguía día tras día. Pero pronto la gente empezó a reunirse y a apiñarse a su alrededor.
Con el fin de no estar tan apretado, Jesús subió a la barca de Pedro y le pidió que se apartase un poquito de la orilla. Desde allí, todos podían verlo y oírlo mejor, y desde la barca enseñó a la muchedumbre reunida en la playa. Él, el Honrado del cielo, estaba declarando al aire libre a la gente común las grandes cosas de su Reino. El lago, las montañas, los campos extensos, el sol que inundaba la tierra, todo ilustraba sus lecciones y las grababa en sus mentes. Y ninguna lección quedaba sin fruto. Todo mensaje llegaba a alguna persona como palabras de vida eterna.
Escenas como esta habían mirado de antemano los profetas, y escribieron:
“En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz”.
Mirando a través de los siglos, Jesús vio a sus fieles en cárceles y tribunales, en tentación, soledad y aflicción. En las palabras que les dirigió a quienes lo rodeaban a orillas del Mar de Galilea, también decía a esas otras personas las palabras que serían un mensaje de esperanza en la prueba, de
consuelo en la tristeza y de luz en las tinieblas. Esa voz que hablaba desde el barco de pesca se oiría infundiendo paz a los corazones humanos hasta el fin del tiempo.
Cuando terminó su discurso, Jesús le dijo a Pedro que se dirigiese mar adentro y echase la red. Pero Pedro estaba desmotivado. En toda la noche no había pescado nada. Durante las horas de soledad, se había acordado de la suerte de Juan el Bautista, quien se marchitaba en el calabozo. Había pensado en el futuro de Jesús y sus seguidores, en el poco éxito de la misión en Judea y en el odio de los sacerdotes y los rabinos. Mientras observaba sus redes vacías, el futuro le parecía oscuro y desalentador. “Maestro –respondió Simón–, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada; pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente”.
Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía algo sin sentido echar la red de día; pero el amor a su Maestro indujo a los discípulos a obedecerlo.
Simón y su hermano lanzaron la red. Al intentar sacarla, había tantos peces que tuvieron que llamar a Santiago y a Juan para que los ayudaran. Cuando tuvieron la pesca sobre los botes, estos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse.
Se revela la falta de santidad
Paro Pedro, este milagro era una manifestación mayor del poder divino que alguna vez hubiese visto. En Jesús vio a alguien que tenía toda la naturaleza bajo sus órdenes. Lo vencieron la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud de que Cristo les diera esa atención y, sobre todo, el sentido de su impureza frente a la pureza infinita. Pedro cayó a los pies del Salvador, exclamando: “Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti”.
Era la misma presencia de la santidad divina la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios (ver Dan. 10:8). Isaías exclamó: “¡Todo se ha acabado para mí! Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros [...] sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los Ejércitos Celestiales” (Isa. 6:5). Así les ha sucedido a todos los que les
fue concedida una visión de la grandeza y majestad de Dios.
El Salvador le contestó a Pedro: “¡No tengas miedo! ¡De ahora en adelante, pescarás personas!” A Isaías se le confió el mensaje divino solamente después de que hubiera contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad. Después de que Pedro fuera llevado a negarse a sí mismo, fue llamado a trabajar para Cristo.
Los discípulos habían presenciado muchos de sus milagros, y habían escuchado sus enseñanzas; pero ninguno había abandonado totalmente su empleo anterior. El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para ellos una amarga desilusión. Si tal había de ser el resultado de la misión de Juan, no podían tener mucha esperanza para su Maestro, con todos los dirigentes religiosos confabulados en su contra. Para ellos había sido un alivio volver a la pesca por un corto tiempo. Pero ahora Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior, y a unir sus intereses con los de él. Pedro había aceptado el llamado. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros tres, diciéndoles: “Vengan, síganme, ¡y yo les enseñaré cómo pescar personas!” Inmediatamente lo dejaron todo, y lo siguieron.
Se recompensa el sacrificio
Antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. Él los recompensó abundantemente por haber usado la barca de Pedro. El que “da con generosidad a todos los que lo invocan” dijo: “Den, y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo: apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado” (Rom. 10:12; Luc. 6:38). Él usó esta medida para recompensar el servicio de Pedro. Y todo sacrificio hecho para servirlo será retribuido (ver Efe. 2:7; 3:20).
Durante esa triste noche pasada en el lago, separados de Cristo, la incredulidad acosaba a los discípulos. Pero la presencia de Jesús avivó su fe y los llenó de gozo y éxito. Así también sucede con nosotros; separados de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso, y es fácil desconfiar y murmurar. Pero cuando trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos al tener evidencia de
su poder. Él nos inspira fe y confianza. Aquel cuya palabra juntaba los peces del mar, también puede impresionar los corazones humanos y atraerlos para que sus siervos puedan llegar a “pescar personas”.
Cristo tenía abundante poder para capacitar a hombres humildes y sin letras para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no despreciaba la educación. Cuando está regida por el amor de Dios, la cultura intelectual es una bendición. Pero los sabios de su tiempo tenían tanta confianza en sí mismos que no podían llegar a ser colaboradores con el Hombre de Nazaret. Ellos menospreciaron los esfuerzos de Cristo por instruirlos. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza de sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Este no se lo obtiene a través de la educación en las escuelas científicas.
La educación de un verdadero siervo
Jesús eligió a pescadores sin educación formal porque no habían sido formados en las costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de habilidades innatas, humildes y susceptibles de ser enseñados. En las profesiones comunes de la vida, muchas personas cumplen pacientemente sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los elevarían a la altura de los líderes más respetados del mundo.
Ellos necesitan el toque de una mano hábil que despierte esas facultades dormidas. Este es el tipo de hombres que llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores. Cuando los discípulos terminaron su período de preparación con el Salvador, habían llegado a ser como él en mente y carácter.
La obra más elevada de la educación consiste en impartir esa energía vivificadora que se recibe a través del contacto de la mente con la mente y del corazón con el corazón. Únicamente la vida puede crear vida. Entonces, ¡qué privilegio tuvieron los discípulos durante esos tres años que estuvieron en contacto diario con esa vida divina! Juan, el discípulo amado dijo: “De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra” (Juan 1:16). La vida de esos hombres, el carácter que desarrollaron y la poderosa obra que Dios realizó mediante ellos, atestiguan lo que Dios hará por todos
los que reciban sus enseñanzas y sean obedientes. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, hace lugar para la obra del Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Si estamos dispuestos a aceptar la disciplina necesaria, Dios nos enseñará hora tras hora. Dios toma a las personas como son, y las educa para su servicio, si quieren entregarse a él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades. Cuando consagramos a Dios sin reservas la mente, esta se desarrolla armoniosamente, y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme.
La devoción constante establece una relación tan íntima entre Jesús y su seguidor, que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor equilibrado. Llega a estar capacitado para llevar mucho fruto para gloria de Dios. Los cristianos de vida humilde obtienen su educación en la más elevada de todas las escuelas. Se han sentado a los pies de quien habló como “nunca nadie ha hablado”. 📖
El Libertador | Capítulo 26
Días ocupados y felices en Capernaum
Este capítulo está basado en Marcos 1:21 al 38; Lucas 4:31 al 44.
Cuando no estaba viajando de un lugar a otro, Jesús se quedaba en Capernaum, que quedaba a orillas del Mar de Galilea, y esta localidad llegó a ser conocida como “su propia ciudad” (Mat. 9:1). Las orillas del lago y las colinas que lo rodeaban a corta distancia estaban tachonados de aldeas y pueblos. El lago estaba cubierto de barcos pesqueros. Por todas partes se notaba la agitación de una vida activa y ocupada.
Por Capernaum pasaba el camino de Damasco a Jerusalén y Egipto, y al Mar Mediterráneo, por lo que gentes de muchos países pasaban por la ciudad. Allí, Jesús podía encontrarse con todas las nacionalidades y todas las clases sociales, y sus lecciones serían llevadas a otros países. Así se fomentaría la investigación de las profecías, la atención sería atraída al Salvador y su misión sería presentada ante el mundo. Los ángeles estaban preparando el terreno para su ministerio, obrando en los corazones humanos y atrayéndolos al Salvador.
En Capernaum, el hijo del noble a quien Cristo había sanado era un testigo de su poder. El oficial de la corte y su familia testificaban gozosamente de su fe. Cuando se supo que el Maestro mismo estaba allí, toda la ciudad se conmovió. El sábado, la gente llenó la sinagoga a tal punto que muchos no pudieron entrar.
Todos los que oían al Salvador “estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad”. Él “les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley” (Luc. 4:32; Mat. 7:29). La enseñanza de los escribas y los ancianos era fría y formalista. Decían que explicaban la Ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni
el de sus oyentes.
La obra de Jesús sería presentar la verdad. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los profetas. Nunca antes habían percibido sus oyentes tan profundo significado en la Palabra de Dios.
Jesús hacía hermosa la verdad presentándola de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje era puro, refinado, y claro como un arroyo cristalino. Su voz era como música para los que habían escuchado los tonos monótonos de los rabinos.
Sin dudar o vacilar
Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si las Escrituras pudieran ser interpretadas para que signifique una cosa o exactamente lo opuesto. Pero al enseñar, Jesús presentaba que las Escrituras tienen una autoridad incuestionable. Cualquiera que fuese su tema, lo exponía con poder.
Sin embargo, era ferviente, sin ser contundente. En todo tema revelaba a Dios. Jesús procuraba romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas terrenales. Demostraba el verdadero valor de las cosas de esta vida, que están subordinadas a los intereses eternos, pero no ignoraba su importancia.
Enseñaba que conocer la verdad divina nos prepara para cumplir mejor los deberes de la vida diaria. Hablaba como quien está familiarizado con el Cielo, sin dejar de reconocer su unidad con cada miembro de la familia humana. Él sabía “cómo animar con palabras al cansado” (Isa. 50:4, RVR 1977). Tenía tacto para tratar con personas llenas de prejuicios, y las sorprendía con ilustraciones que captaban su atención. Él sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria. Estas eran sencillas, pero tenían una admirable profundidad de significado. Las aves del aire, los lirios del campo, la semilla, el pastor y las ovejas; con estos objetos Cristo ilustraba la verdad inmortal. Y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas, recordaban sus palabras.
Cristo nunca aduló a los hombres ni los exaltó por su ingenio, pero los pensadores profundos y sin prejuicios recibían su enseñanza, y hallaban que ponía a prueba la sabiduría que tenían. Sus palabras encantaban a los más altamente educados, y siempre eran de provecho para los analfabetos. Incluso a los paganos hacía comprender que tenía un mensaje para ellos.
Aun cuando estaba en medio de enemigos airados, lo rodeaba una atmósfera de paz. La amabilidad de su carácter y el amor que expresaba en su mirada y tono de voz atraían a él a todos los que no estuviesen endurecidos por la incredulidad. Los afligidos sentían que él era un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba. Anhelaban que pudiese acompañarlos de continuo el consuelo de su amor.
Jesús prestaba atención a los rostros de sus oyentes. Los rostros que expresaban interés causaban gran satisfacción al Salvador, al ver cómo las flechas de la verdad penetraban a través de las barreras del egoísmo, con lo que se producía arrepentimiento y gratitud. Cuando sus ojos reconocían un rostro que había visto antes, su semblante se iluminaba de gozo. Cuando la verdad era claramente expresada y tocaba algún ídolo acariciado, notaba el cambio de expresión que indicaba que la luz no era bienvenida. Cuando veía a hombres y mujeres rechazar el mensaje de paz, su corazón se desgarraba de profundo dolor.
En la sinagoga, Jesús fue interrumpido cuando estaba hablando de su misión de libertar a los cautivos de Satanás. Un hombre de entre la gente, se lanzó como loco hacia adelante, clamando: “¡Vete! ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Yo sé quién eres: el Santo de Dios!”
Ahora, toda la escena era confusión y alarma. La atención de la gente se desvió de Cristo, y ya no oyeron sus palabras. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: “ ‘¡Cállate! [...] ¡Sal de este hombre!’ En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba; luego salió de él sin hacerle más daño”.
Satanás había oscurecido la mente de este desdichado y sufrido, pero en
presencia del Salvador el hombre comenzó a desear ser liberado del dominio de Satanás. Pero el demonio se resistía. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca sus palabras, y el endemoniado clamó en la agonía del miedo.
Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de Uno que podía librarlo. Pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, la voluntad de otro lo retuvo; las palabras de otro fueron pronunciadas a través de él. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de ser libre.
El demonio ejercía todo su poder para retener el control de su víctima. Parecía que este hombre torturado sin duda perdería su vida en la lucha contra el enemigo, que había arruinado sus mejores años. Pero el Salvador habló con autoridad, y libertó al cautivo. El hombre quedó en pie delante de la gente admirada, feliz en la libertad de ser dueño de sí mismo. Aun el demonio había testificado del poder divino del Salvador. Los ojos que hacía poco lanzaban miradas de locura, ahora se iluminaban de inteligencia, y de ellos fluían lágrimas de agradecimiento.
“¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?”, se preguntaban con emoción. “¡Tiene tanta autoridad! ¡Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes!”
Este hombre había estado fascinado por los placeres del pecado, y había querido hacer de su vida un gran carnaval. No había soñado con llegar a ser un terror para el mundo y una desgracia para su familia. Pensó que podía gastar su tiempo en locuras inocentes. Pero por la intemperancia y por no tomarse la vida en serio, su naturaleza se pervirtió, y Satanás llegó a tener el dominio absoluto de su vida. Cuando hubiera querido sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar el control de su vida, ya se hallaba indefenso en las garras del maligno. Satanás se había posesionado de todas sus facultades. Una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo llegó a tener una crueldad implacable. Así sucede con todos los que se entregan al mal. El placer fascinante de los comienzos termina en la desesperación o la locura de una vida arruinada.
El mismo espíritu maligno dominaba a los judíos incrédulos, pero con ellos se manifestaba en aires de religiosidad. Su condición era más desesperada que la del endemoniado porque no sentían necesidad de Cristo y, por tanto, estaban sometidos al poder de Satanás.
El ministerio personal de Cristo en esta tierra fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás había estado tratando de dominar cuerpo y alma de hombres y mujeres, haciéndolos pecar y sufrir; y luego acusaba a Dios de causar toda esa miseria. Jesús les estaba revelando el carácter de Dios, estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando a sus cautivos. El amor y el poder del Cielo estaban obrando en el corazón de los hombres, y el príncipe del mal estaba airado. A cada paso desafió la obra de Cristo.
Satanás obra disfrazado
Así sucederá en el gran conflicto final de la controversia entre la justicia y el pecado. Mientras nueva vida, luz y poder descienden sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida brota de abajo y da energía a los agentes de Satanás. Con una habilidad desarrollada durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra disfrazado, vestido de ángel de luz. Multitudes siguen “espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios” 1 Tim. 4:1).
Los dirigentes y los maestros de Israel descuidaban el único medio por el cual podrían haber resistido a los espíritus malignos. Fue por la Palabra de Dios como Cristo venció al maligno. Por medio de su interpretación, los líderes de Israel le hacían expresar a la Palabra de Dios sentidos que Dios jamás había dado. Discutían sobre tecnicismos insignificantes, y por ello negaban prácticamente las verdades más esenciales. De este modo, despojaban de su poder a la Palabra de Dios, y los malos espíritus lograban hacer su voluntad.
La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí, muchos de los líderes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en que es la Palabra de Dios. Se ocupan de diseccionarla, y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las declaraciones más claras de las Escrituras. Esta es
la razón por la cual la incredulidad crece tan rápidamente y la iniquidad abunda por doquier.
Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando al dominio de los demonios. Las críticas y las especulaciones acerca de la Biblia han abierto la puerta al espiritismo, para que penetre aun en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Al par que se predica el evangelio, los espíritus mentirosos están obrando. Muchos tratan con estas manifestaciones por simple curiosidad, pero al ver pruebas de un poder más que humano quedan cada vez más seducidos, hasta que terminan dominados por un poder misterioso de una voluntad que es más fuerte que la suya. Las defensas de su alma quedan derribadas. Los pecados secretos o las pasiones dominantes puede mantener a sus cautivos tan impotentes como lo estaba el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es sin esperanza.
Podemos vencer por el poder de la Palabra. Si deseamos conocer y hacer la voluntad de Dios, sus promesas son nuestras: “Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. “Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios” (Juan 8:32; 7:17). A través de la fe en estas promesas, cada uno puede ser librado de las trampas del error y del dominio del pecado.
Hay esperanzas para toda persona perdida
Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan malo que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado solo podía pronunciar las palabras de Satanás; sin embargo, Jesús oyó la muda súplica de su corazón. Ningún clamor de un alma en necesidad será ignorado, aunque no sepa expresar las palabras correctas. El Salvador invita a los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo: “Vuelvan a mí en busca de ayuda. Que se reconcilien conmigo; sí, que se reconcilien conmigo” (Isa. 27:5). Los ángeles de Dios lucharán por ellos con un poder que será vencedor. “¿Quién puede [...] exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? [...] Yo pelearé contra quienes peleen contigo, y salvaré a tus hijos” (Isa. 49:24, 25).
Mientras la congregación que se hallaba en la sinagoga permanecía muda de asombro, Jesús se retiró a la casa de Pedro, para descansar un poco. Pero allí también había caído una sombra. La suegra de Pedro estaba enferma “con mucha fiebre”. Jesús reprendió a la enfermedad, y la mujer se levantó sanada y preparó algo de comer para el Maestro y sus discípulos.
Las noticias de la obra de Cristo cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado; pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, los habitantes de la ciudad fueron de prisa hacia la humilde casa donde Jesús se estaba hospedando, llevando a los enfermos a la presencia del Salvador.
Durante horas y horas llegaban y se iban; porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al Médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. En el aire resonaban voces de triunfo y gritos de alabanzas por la liberación. El Salvador se regocijaba en poder devolverles la salud y la felicidad a estas personas que sufrían.
Ya era tarde en la noche cuando la muchedumbre se fue, y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado un largo día lleno de emociones, y Jesús necesitaba descansar. Pero mientras la ciudad aún estaba envuelta por el sueño, “muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar” (NVI).
Jesús solía enviar a sus discípulos a descansar en sus casas; pero él resistía amablemente sus esfuerzos por apartarlo de sus labores. Durante todo el día trabajaba, y al anochecer, o por la mañana temprano, se dirigía a los montes para hablar con su Padre. A menudo pasaba toda la noche en oración y meditación, y al amanecer volvía a su trabajo entre la gente.
Temprano por la mañana, Pedro y sus compañeros vinieron a Jesús diciendo que ya lo estaba buscando el pueblo de Capernaum. Las autoridades de Jerusalén estaban tratando de encontrar la forma de asesinarlo; aun la gente de su pueblo había tratado de quitarle la vida. Pero Capernaum lo había recibido con entusiasmo, y esto había reanimado las esperanzas de los
discípulos. Tal vez los galileos amantes de la libertad serían los defensores del nuevo reino. Por lo que fue una sorpresa oír a Cristo decir estas palabras: “Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido” (Mar. 1:38). Jesús no estaba satisfecho con atraer la atención a sí mismo meramente como hacedor de milagros o sanador de enfermedades. En tanto que la gente anhelaba creer que había venido como rey para establecer un reino terrenal, él deseaba elevar su mente de lo terrenal a lo espiritual.
Y la admiración de la muchedumbre imprudente contrariaba su espíritu. El homenaje que el mundo tributa a las posiciones importantes, a las riquezas o al talento, era algo ajeno al Hijo del hombre. Jesús no empleó ninguno de los medios que las personas emplean para ganarse la lealtad de los demás. Las profecías decían de él: “No gritará, ni levantará su voz en público. [...] Les hará justicia a todos los agraviados” (Isa. 42:2, 3).
En la vida de Jesús no había disputas ruidosas, ni cultos ostentosos, ni acto alguno realizado para obtener aplausos. Cristo estaba oculto en Dios, y Dios se revelaba en el carácter de su Hijo.
El Sol de Justicia no resplandecía sobre el mundo en su esplendor, con calor abrasador, para deslumbrar los sentidos con su gloria. Tranquila y suavemente, la luz del día despeja las sombras de las tinieblas y despierta el mundo a la vida. Así salió el Sol de Justicia, “con sanidad en sus alas” (Mal. 4:2). 📖
El Libertador | Capítulo 27
El primer leproso sanado por Cristo
Este capítulo está basado en Mateo 8:2 al 4; 9:1 al 8, 32 al 34; Marcos 1:40 al 45; 2:1 al 12; Lucas 5:12 al 28.
La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso, y sus efectos horribles sobre sus víctimas, llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado, y por esa razón se la llamaba “el dedo de Dios” (RVR). Era considerada como un símbolo del pecado.
Como si ya estuviese muerto, el leproso debía ser excluido de cualquier residencia habitada. Cualquier cosa que tocase quedaba impura. Su aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes. Si lo declaraban leproso, estaba condenado a asociarse únicamente con otros leprosos. La ley era inflexible. Ni aun los reyes y los gobernantes estaban exentos.
El leproso debía cargar con la maldición lejos de sus amigos y parientes. Estaba obligado a publicar su propia calamidad y a proclamar el aviso de advertencia a todos, para que rehuyesen su presencia contaminadora. El clamor: “¡Impuro! ¡impuro!”, que en tono lastimero profería el exiliado solitario, era una señal que la gente oía con temor y repugnancia.
A muchos de los que sufrían esta enfermedad les llegaron las novedades de la obra de Cristo, lo que encendió en ellos un rayito de esperanza. Pero desde los días del profeta Eliseo, nunca se había oído que un leproso fuese sanado. Sin embargo, hubo un hombre en cuyo corazón empezó a nacer la fe. Pero
¿cómo podía presentarse al Sanador? ¿Lo sanaría Cristo? ¿Se fijaría en alguien que estaba sufriendo el juicio de Dios? ¿Pronunciaría una maldición sobre él?
El leproso reflexionó sobre todo lo que le habían dicho de Jesús. Ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado. El pobre hombre resolvió encontrar al Salvador. Tal vez, se cruzarían en algún lugar apartado en los caminos de los cerros, quizá lo hallara mientras enseñaba en las afueras de algún pueblo. Esta era su única esperanza.
El leproso fue guiado al Salvador cuando este enseñaba a orillas del lago. De pie, a lo lejos, el leproso alcanzó a oír unas pocas palabras de los labios del Salvador. Lo vio poner sus manos sobre los enfermos, los cojos, los ciegos, los paralíticos, y vio a los que estaban muriendo de diversas enfermedades levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció en su corazón. Se acercó más y más a la muchedumbre reunida, olvidando las restricciones que se le imponían y el temor que todos le tenían. Pensaba tan solo en la bendita esperanza de ser sanado.
Presentaba un espectáculo repugnante; era horrible mirar su cuerpo en putrefacción. Al verlo, la gente retrocedió con terror. Se atropellaban unos a otros, en su desesperación por evitar cualquier contacto con él. Algunos trataron de evitar que se acercara a Jesús, pero él ni los vio ni los oyó. Veía solo al Hijo de Dios. Apresurándose en llegar hasta Jesús, se echó a sus pies clamando: “Señor [...] si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio” (énfasis agregado).
Jesús respondió: “Sí quiero. [...] ¡Queda sano!” Y puso la mano sobre él.
Inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne quedó sana, los nervios recuperaron sensibilidad y los músculos adquirieron firmeza. La piel tosca y escamosa había desaparecido, y fue reemplazada por un suave rubor, como el que se nota en la piel de un niño sano.
Jesús dio instrucciones al hombre sobre la necesidad de callar y obrar prontamente. Le dijo: “No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio”. Si los sacerdotes hubiesen conocido los hechos relacionados con la curación del leproso, su odio hacia Cristo podría haberlos
inducido a dar un fallo deshonesto. Jesús deseaba que el hombre se presentase en el Templo antes de que les llegasen rumores del milagro. Así, el leproso sanado podría obtener una decisión imparcial, y tendría permiso para reunirse con su familia y sus amistades.
El Salvador también sabía que si se divulgaba la noticia de la curación del leproso, otros aquejados por esa enfermedad se agolparían en derredor de él y se haría correr la voz de que la gente quedaría contaminada. Muchos de los leprosos no emplearían el don de la sanidad de forma que fuese una bendición para sí mismos y para otros. Y al atraer a los leprosos en derredor de sí, Jesús daría ocasión a que sus enemigos lo acusasen de violar las restricciones de la ley ritual. Eso estorbaría su obra de predicar el evangelio.
Una multitud había visto la curación del leproso, y tenía mucho interés de conocer cuál sería la decisión de los sacerdotes. Cuando el hombre se encontró con sus amistades, hubo un gran alboroto. El hombre no hizo ningún esfuerzo por ocultar su curación; en verdad, le habría sido imposible ocultarla. Pero el leproso publicó la noticia en todas partes, pensando que Jesús le había impuesto esa restricción solo por modestia. Él no comprendía que cada manifestación como esa hacía que los sacerdotes y los ancianos tuvieran más determinación de destruir a Jesús. El hombre sanado se regocijaba en el vigor de su virilidad, y le parecía imposible dejar de dar gloria al Médico que lo había curado. Pero al darle divulgación al asunto, hizo que la gente acudiese a Jesús en tan densas muchedumbres, que por un tiempo se vio obligado a suspender sus labores.
Cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de largo alcance. Probó alcanzar por todos los medios a los sacerdotes y los maestros, quienes estaban llenos de prejuicio y apego por la tradición. Al enviar a los sacerdotes al leproso que había sanado, les estaba transmitiendo un testimonio que tenía el propósito de desarmar sus prejuicios. Los fariseos habían aseverado que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley; pero la orden que dio al leproso limpiado, de presentar una ofrenda según la ley, probaba que esa acusación era falsa. Cristo dio una muestra de su amor por la humanidad, su respeto por la ley y su poder de librar del pecado y de la muerte.
Los mismos sacerdotes que habían condenado al leproso al destierro, certificaron su curación. Y el hombre sanado, reintegrado a la sociedad, fue un testigo vivo a favor de su Benefactor. Con alegría exaltó el nombre de Jesús. Los sacerdotes tuvieron oportunidad de conocer la verdad. Durante la vida del Salvador, su misión pareció recibir poca respuesta de amor por parte de ellos, pero después de ascender al cielo, “muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron” (Mat. 6:7).
Cómo Cristo purifica la vida del pecado
La obra de Cristo al purificar al leproso ilustra su obra de limpiar la vida del pecado. El hombre que se presentó a Jesús tenía “una lepra muy avanzada”.
Los discípulos trataron de impedir que su Maestro lo tocase. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador.
Así sucede con la lepra del pecado: es mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. “Desde los pies hasta la cabeza, están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas” (Isa.
1:6). Pero Jesús tiene poder para sanar. Quienquiera que acepte caer a sus pies, diciendo con fe: “Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio”, oirá la respuesta: “Sí quiero. ¡Queda sano!”
En algunas curaciones, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Pero en el caso del leproso, le concedió ayuda ante su primera súplica. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta tarde en llegar, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos ser librados del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y darnos el poder para vivir una vida santa. “Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos” (Gál. 1:4). “Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada; y como sabemos que él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos” (1 Juan 5:14, 15).
En la curación del paralítico de Capernaum, Cristo volvió a enseñar la
misma verdad. Hizo ese milagro para mostrar su poder de perdonar los pecados. Como el leproso, ese paralítico había perdido toda esperanza. Su enfermedad era el resultado de una vida de pecado, y a sus sufrimientos se les sumaba amargo remordimiento. Él había buscado a fariseos y doctores; pero, con frialdad, ellos lo habían declarado incurable y lo abandonaron a la ira de Dios.
Al no ver perspectivas de ayuda en ninguna parte, el paralítico acabó sumido en la desesperación. Pero entonces oyó hablar de Jesús. Sus amigos lo animaron a creer que él también podría ser curado, si lo podían llevar a Jesús.
La carga del pecado
Lo que él deseaba no era tanto ser curado físicamente, sino recibir alivio de la carga del pecado. Si podía recibir la seguridad de que era perdonado y estaba en paz con el Cielo, no le preocuparía morir. Este hombre moribundo no tenía tiempo que perder. Rogó a sus amigos que lo llevasen en su camilla hasta Jesús, y con gusto ellos se dispusieron a hacerlo. Pero era tan densa la muchedumbre donde Jesús estaba, que les era imposible tan siquiera llegar al alcance de su voz.
Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro, y los discípulos estaban a su alrededor. “Algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. (Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén)”. Más afuera, lo rodeaba una multitud variada: interesados, reverentes, curiosos e incrédulos. “Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús”. Pero los fariseos y los doctores no discernían la presencia del Espíritu. No sentían necesidad alguna, y la curación no fue para ellos. “Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías” (Luc. 1:53).
Los amigos que cargaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero fue en vano. ¿Tendría que abandonar su esperanza el enfermo? Por sugerencia de él, sus amigos lo llevaron al techo de la casa, y abriendo un boquete en el techo, lo bajaron a los pies de Jesús.
El Salvador vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendió el caso. Mientras el paralítico todavía estaba en su casa, el Salvador había llevado convicción a su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados, la misericordia vivificadora del Salvador primero bendijo su corazón anhelante. Jesús había observado cómo el primer destello de la fe se fue fortaleciendo con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia.
Ahora, con palabras que sonaron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: “Hijo mío, tus pecados son perdonados”. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo; la paz del perdón resplandeció en su rostro. Su dolor desapareció, todo su ser quedó transformado. ¡El paralítico impotente estaba sanado; el culpable pecador, perdonado!
Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús. No presentó otro pedido, sino que permaneció en silencio gozoso, demasiado feliz para hablar. La gente miraba la escena con asombro.
Los rabinos recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda, y cómo le habían negado toda esperanza o simpatía, declarando que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Notaron el interés con que todos miraban la escena, y sintieron gran temor de perder su influencia sobre el pueblo. Mirándose los rostros unos a otros, leían el mismo pensamiento: debían hacer algo para detener la ola de sentimientos que se había generado. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos podrían presentar esas palabras como una blasfemia, un pecado que merecía la pena de muerte. “¿Qué es lo que dice?
¡Es una blasfemia! ¡Solo Dios puede perdonar pecados!”
Fijando en ellos la mirada, Jesús dijo: “¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: ‘Tus pecados son perdonados’ o ‘Ponte de pie, toma tu camilla y camina’? Así que, les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados”. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: “¡Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa!”
Entonces, el que había sido traído en una camilla a Jesús se puso de pie con la elasticidad y fuerza de la juventud. Todo órgano de su cuerpo se puso en actividad. El rubor de la salud reemplazó a la palidez de una muerte cercana. “Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: ‘¡Jamás hemos visto algo así!’ ”.
Era poder creador lo que restauró la salud a ese cuerpo que se corrompía. La misma voz que infundió vida a Adán, quien fue creado del polvo de la tierra, infundió vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo también renovó su corazón. Cristo ordenó al paralítico que se pusiera de pie y caminase, para demostrar “que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados”.
La sanación espiritual a menudo llega antes que la sanación física
Hoy día, miles que están sufriendo de enfermedades físicas, como el paralítico, están anhelando el mensaje: “Tus pecados te son perdonados”. El pecado es el origen de sus enfermedades. Solo el Sanador del alma puede impartir vigor a la mente y salud al cuerpo.
Jesús aún tiene el mismo poder vivificante que tenía cuando sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. “Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias” (Sal. 103:3, NVI; ver 1 Juan 3:8; Juan 1:4-10; 10:10; 1 Cor. 15:45).
Mientras el hombre curado pasaba por entre la multitud, llevando su carga como si hubiese sido una pluma, la gente retrocedía para darle paso. Con temerosa reverencia en su rostro, murmuraban entre sí: “¡Hoy hemos visto cosas maravillosas!”
Los fariseos estaban mudos de asombro, y abrumados por su derrota. Estaban desconcertados y avergonzados; y reconocían, aunque no lo confesaban, que estaban ante la presencia de un Ser superior. De la casa de Pedro, donde habían visto al paralítico ser sanado, salieron atrincherados en la incredulidad, resueltos a tramar nuevos planes con el fin de silenciar al Hijo de Dios.
En la casa del paralítico sanado hubo gran regocijo cuando él volvió. Con lágrimas de alegría, los miembros de su familia apenas podían creer lo que veían sus ojos. La piel que se había encogido y adquirido un color plomizo, ahora se veía fresca y rosada. Caminaba con pasos firmes y libres. En cada rasgo de su rostro se expresaban el gozo y la esperanza. Una expresión de pureza y paz había reemplazado a las marcas del pecado y el sufrimiento. Ese hombre y su familia estaban dispuestos a dar sus vidas por Jesús. Ninguna duda oscureció su fe en el que había impartido luz a su oscurecido hogar. 📖
El Libertador | Capítulo 28
Mateo: de cobrador de impuestos a apóstol
Este capítulo está basado en Mateo 9:9 al 17; Marcos 2:14 al 22; Lucas 5:27 al 39.
La población de Palestina detestaba a los funcionarios romanos. Que una potencia extraña exigiese impuestos era motivo de continua irritación, algo que recordaba al pueblo judío que había perdido la independencia. Y los cobradores de impuestos, los publicanos, no solo eran instrumentos de la opresión romana: ellos también cometían extorsiones por su propia cuenta y se enriquecían a expensas del pueblo. Si un judío aceptaba ese cargo, se lo despreciaba y se lo clasificaba con lo peor de la sociedad.
Leví Mateo, a quien Cristo llamaría a su servicio, era una de estas personas: un cobrador de impuestos. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador, y en la medida en que el Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo; pero como estaba acostumbrado a que los rabinos no se juntaran con la mayoría de las personas, no creía que ese gran Maestro se fijaría en él.
Un día, sentado en su garita de peaje, Mateo vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir: “Sígueme y sé mi discípulo”.
Entonces Mateo “se levantó, dejó todo y lo siguió”. No vaciló, no cuestionó, no se puso a pensar en el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las dificultades. Le era suficiente estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse a él en su obra.
Así había sido cuando Jesús invitó a Pedro y a sus compañeros a seguirlo. Ellos dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. Algunos de esos discípulos tenían amistades que dependían de ellos para mantenerse, pero
cuando recibieron la invitación del Salvador, no se preguntaron: “¿Cómo viviré y sostendré a mi familia?” Cuando más tarde Jesús les preguntó: “Cuando los envié a predicar la Buena Noticia y no tenían dinero ni bolso de viaje ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo?”, pudieron responder que no les había faltado nada (Luc. 22:35).
Mateo en su riqueza, Andrés y Pedro en su pobreza, ambos enfrentaron la misma prueba. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de pescados y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos, a orillas del mar, que lo dejasen todo por el evangelio. Todos son probados de esta manera, para ver qué es más fuerte, si el deseo de prosperidad temporal o el de tener comunión con Cristo.
Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra. Nadie que se reserve algo puede ser discípulo de Cristo, y mucho menos puede ser su colaborador. Cuando hombres y mujeres aprecien la gran salvación provista en nuestro favor, sus vidas reflejarán el sacrificio propio que se vio en la vida de Cristo. Ellos lo seguirán adondequiera que él los guíe.
El llamamiento de Mateo indignó a muchas personas. Que Cristo eligiese a un cobrador de impuestos como uno de sus acompañantes cercanos era una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús el sentimiento popular. Pero que Jesús lo haya elegido generó un extenso interés entre los publicanos. Gozoso por ser uno de los nuevos discípulos, Mateo organizó un banquete en su casa e invitó a sus parientes, amigos y exsocios.
No solo fueron incluidos los cobradores de impuestos, sino también muchos otros que eran evitados por vecinos más escrupulosos.
Las distinciones externas no significaban nada
La fiesta se hizo en honor a Jesús, y él no vaciló en aceptar la cortesía. Bien sabía que esto ofendería a los fariseos y sus seguidores, y que la gente cuestionaría lo que estaba haciendo. Pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones.
Jesús se sentó como huésped de honor a la mesa de los publicanos. Por medio de su empatía y amabilidad sociable, demostró que reconocía la dignidad de la humanidad; y las personas anhelaban poder tener su confianza. Su presencia despertaba nuevos impulsos, y ante esos marginados de la sociedad se abrió la posibilidad de tener una vida nueva.
Muchos de quienes fueron impresionados no reconocieron al Salvador sino hasta después de que ascendiera al cielo. Cuando tres mil se convirtieron en un día, había entre ellos muchos que habían oído por primera vez la verdad en la mesa de los cobradores de impuestos. Para Mateo mismo, el ejemplo de Jesús en la fiesta fue una lección constante. El publicano despreciado llegó a ser uno de los evangelistas más consagrados, y siguió en las pisadas de su Maestro.
Un intento de crear discordia entre los discípulos
Los rabinos aprovecharon la oportunidad para acusar a Jesús, pero decidieron obrar a través de los discípulos. Despertando sus prejuicios, esperaban distanciarlos de su Maestro. Preguntaron: “¿Por qué su maestro come con semejante escoria?”
Jesús no esperó que sus discípulos contestasen. Él mismo replicó: “La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. [...] No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores”. Los fariseos pretendían estar espiritualmente sanos, y por tanto no tener necesidad de médico. Y al mismo tiempo, consideraban que los cobradores de impuestos y los gentiles estaban pereciendo por enfermedades del alma. Entonces, ¿no consistía su obra como Médico en ir a las personas que necesitaban su ayuda?
Jesús dijo a los rabinos: “Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente Escritura: ‘Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios’ ”. Ellos aseveraban exponer la Palabra de Dios, pero ignoraban completamente su espíritu.
Los fariseos fueron silenciados por el momento, solo para tener una hostilidad más determinada. Luego buscaron poner a los discípulos de Juan el
Bautista en contra del Salvador. Esos fariseos se burlaban de los hábitos simples del Bautista y de sus toscas ropas, y lo habían tildado de fanático. Habían tratado de incitar al pueblo contra él. El Espíritu de Dios había obrado en el corazón de quienes se burlaban, convenciéndolos de pecado, pero ellos habían declarado que Juan estaba poseído por un demonio.
Ahora que Jesús se relacionaba con la gente, comiendo y bebiendo a sus mesas, lo acusaban de comilón y borracho. No querían considerar que Jesús comía con los pecadores para llevar la luz del Cielo a los que estaban en tinieblas. No querían considerar que cada palabra pronunciada por el divino Maestro era una semilla viviente que germinaría y llevaría fruto para gloria de Dios. Habían resuelto no aceptar la luz; y aunque se habían opuesto a la misión del Bautista, estaban ahora listos para entablar amistad con sus discípulos, esperando lograr cooperar con ellos en contra de Jesús.
Sostuvieron que Jesús estaba anulando las antiguas tradiciones; y pusieron en contraste la austera piedad del Bautista con la conducta de Jesús de participar de fiestas con publicanos y pecadores.
Los discípulos de Juan estaban por entonces en gran aflicción. Su querido maestro estaba en la cárcel, y ellos pasaban los días de duelo. Jesús no estaba haciendo ningún esfuerzo para librar a Juan. Hasta parecía desacreditar su enseñanza. Si Juan había sido enviado por Dios, ¿por qué Jesús y sus discípulos seguían una conducta tan diferente? Los discípulos de Juan pensaron que, tal vez, las acusaciones de los fariseos tenían algún fundamento. Ellos observaban muchas de las reglas prescritas por los rabinos.
Entre los judíos se practicaba el ayuno como un acto de mérito. Los más estrictos ayunaban dos días por semana. Los fariseos y los discípulos de Juan estaban ayunando cuando los últimos vinieron a Jesús con la pregunta: “¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?”
Jesús les contestó amablemente. No trató de corregir su concepto erróneo del ayuno, sino solo con respecto a su propia misión. Juan el Bautista mismo había dicho: “Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría” (Juan 3:29). Los discípulos
de Juan no podían menos que recordar estas palabras de su maestro. Siguiendo con la ilustración, Jesús dijo: “¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no”.
El Príncipe del cielo estaba entre su pueblo. Dios había dado su mayor Don al mundo. Gozo para los pobres, porque había venido a hacerlos herederos de su Reino. Gozo para los ricos, porque les iba a enseñar a obtener las riquezas eternas. Gozo para los ignorantes, porque los iba a hacer sabios para la salvación. Gozo para los sabios, pues él les iba a abrir misterios más profundos que los que jamás hubieran sondeado. Este no era, para los discípulos, tiempo para llorar y ayunar. Debían abrir su corazón para recibir la luz de su gloria, con el fin de poder derramar luz sobre los que moraban en tinieblas y sombra de muerte.
Una densa sombra
Jesús había evocado un cuadro brillante, pero a este lo cruzaba una densa sombra, que solamente su ojo discernía. “Un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán”. Cuando viesen a su Señor traicionado y crucificado, los discípulos llorarían y ayunarían.
Cuando saliese de la tumba, su tristeza se convertiría en gozo. Después de su ascensión, estaría con ellos por medio del Consolador, y no deberían pasar su tiempo de duelo. Satanás quería que diesen la impresión de que habían sido engañados y defraudados. Pero por fe debían mirar al Santuario celestial, donde Jesús ministraría por ellos. Debían abrir su corazón al Espíritu Santo y regocijarse en la luz de su presencia. Sin embargo, iban a venir días de prueba. Cuando Cristo no estuviera personalmente con ellos y no lograran discernir al Consolador, entonces sería más apropiado que ayunasen.
La Escritura describe el ayuno que Dios ha escogido: “Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente; alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente; alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros” (Isa. 58:6, 10). Estas palabras describen el carácter de la obra de Cristo. Ya sea que ayunara en el desierto o comiese con los publicanos, estaba dando su
vida para redimir a los perdidos. El verdadero espíritu de devoción se manifiesta cuando entregamos el yo en un servicio voluntario a Dios y la humanidad.
Continuando con su respuesta a los discípulos de Juan, Jesús dijo una parábola: “Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior”. El intento por fusionar la tradición y la superstición de los fariseos con la devoción de Juan solo haría más evidente la diferencia que había entre ellos.
Tampoco podían unirse los principios de la enseñanza de Cristo con las formalidades de los fariseos. Cristo iba a hacer aún más marcada la separación entre lo antiguo y lo nuevo. “Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos, para preservar a ambos”. Los cueros que se usaban como recipientes para el vino nuevo, después de un tiempo se secaban y se volvían quebradizos, y ya no podían servir para el mismo fin. Los líderes judíos estaban firmemente asentados en una rutina de ceremonias y tradiciones. Sus corazones habían llegado a estar como cueros resecos. Como estaban satisfechos con una religión legalista, les era imposible llegar a ser depositarios de la verdad viviente. No deseaban que entrase un nuevo elemento en su religión. La fe que obra por amor y purifica el alma no hallaba puntos en común con la religión de los fariseos, compuesta de ceremonias y reglamentos humanos. Tratar de unir las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería en vano. La verdad vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría los viejos y deteriorados cueros de la tradición farisaica.
Cueros nuevos para vino nuevo
El Salvador se apartó de los fariseos, para buscar a otros que quisieran recibir el mensaje del Cielo. En los pescadores sin instrucción, en los cobradores de impuestos de la plaza, en la mujer de Samaria, en la gente común que lo oía gustosamente, halló sus cueros nuevos para el vino nuevo.
Las personas que reciben gustosamente la luz que Dios les envía son sus agentes para impartir la verdad al mundo.
La enseñanza de Cristo, representada por el vino nuevo, no era una doctrina nueva, sino que era lo que había sido enseñado desde el principio. Pero para los fariseos, su enseñanza era nueva en casi todo aspecto, y no la reconocían ni la aceptaban.
“Nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo. Pues dicen: ‘El añejo es mejor’ ”. La verdad que había sido dada por medio de los patriarcas y los profetas resplandecía en las palabras de Cristo con nueva belleza. Pero los escribas y los fariseos no deseaban el precioso vino nuevo. Hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones y prácticas, no habría lugar en su mente o corazón para las enseñanzas de Cristo.
El peligro de albergar puntos de vista acariciados
Esto provocó la ruina de los judíos en ese tiempo, y será la ruina de muchos en nuestros días. Antes que renunciar a alguna idea acariciada o a alguna opinión idolatrada, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de la luz. Insisten en ser salvos de alguna manera por medio de la cual puedan realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación ofrecida.
Una religión legal es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivados por un espíritu de justificación propia es abominación a la vista de Dios. Nuestras propias obras nunca podrán comprar la salvación. A aquellos que no conocen su bancarrota espiritual, se les da el mensaje: “Tú dices: ‘Soy rico, tengo todo lo que quiero, ¡no necesito nada!’. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable; eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro –un oro purificado por fuego– y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez” (Apoc. 3:17, 18). La fe y el amor son el oro. Pero en el caso de muchos, el oro se ha opacado y se ha perdido el rico tesoro. La justicia de Cristo es para ellos como un manto sin estrenar, una manantial que no ha sido probado.
“El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios” (Sal. 51:17). Cuando renunciamos al yo, entonces el Señor puede hacernos criaturas nuevas. Los cueros nuevos pueden contener el vino nuevo. El amor de Cristo llenará a los creyentes con vida nueva. El carácter de Cristo se manifestará en los que miran al Autor y Perfeccionador de nuestra fe. 📖
El Libertador | Capítulo 29
Jesús rescata el sábado
El sábado fue santificado en ocasión de la Creación. Como algo que Dios planeó para la humanidad, tuvo su origen cuando “las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría” (Job 38:7). La Tierra estaba en armonía con el Cielo. “Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era muy bueno!”; y reposó en el gozo de su obra terminada (Gén. 1:31).
Por haber reposado en sábado, “Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo” (Gén. 2:3); lo puso aparte para un uso santo. Era un monumento recordativo de la obra de la Creación, y así, una señal del poder y el amor de Dios.
El Hijo de Dios creó todas las cosas. “Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él” (Juan 1:3). Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la Creación, es una muestra del amor y el poder de Cristo.
El sábado nos pone en comunión con el Creador. En el canto de las aves, el murmullo de los árboles y la música del mar todavía podemos oír esa voz que habló con Adán en el Edén. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. “Dios, quien dijo: ‘Que haya luz en la oscuridad’, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo” (2 Cor. 4:6).
“¡Miren a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra! Porque yo soy Dios, y no hay otro” (Isa. 45:22, RVA). Tal es el mensaje que fue escrito en la naturaleza, y que el sábado está destinado a rememorar. Cuando el Señor ordenó a Israel que santificase sus sábados, dijo que son una “señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios” (Eze. 20:20, NVI).
El pueblo de Israel conocía el sábado antes de llegar al Sinaí. En camino hacia allí, guardaron el sábado. Cuando algunos lo profanaron, el Señor los reprendió diciendo: “¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones?” (Éxo. 16:28).
El sábado no era solamente para Israel, sino para el mundo entero. Como los demás Mandamientos del Decálogo, es de obligación permanente. Acerca de esa Ley, Cristo declara: “Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios” (Mat. 5:18). Así que, mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la Tierra, todos honrarán el santo día de reposo de Dios. “De un sábado a otro”, los habitantes de la tierra nueva glorificada vendrán “a postrarse ante mí –dice el Señor–” (Isa. 66:23, NVI).
La señal de una conversión genuina
Pero con el fin de santificar el sábado, los hombres y las mujeres también deben ser santos. Por fe deben recibir la justicia de Cristo. Cuando Dios dio a Israel el mandato: “Acuérdate del sábado, para consagrarlo” (Éxo. 20:8, NVI), el Señor también les dijo: “Ustedes tienen que ser mi pueblo santo” (Éxo. 22:31).
A medida que el pueblo judío se apartó de Dios, y no se apropió por fe de la justicia de Cristo, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos rodearon de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, la observancia del sábado reflejaba el carácter de personas egoístas y arbitrarias, más bien que el carácter del amante Padre celestial. Los rabinos prácticamente representaban a Dios como dador de leyes imposibles de obedecer. Hicieron que la gente considerara a Dios como un tirano, y que pensara que el sábado hacía a las personas duras y crueles. Cristo vino para disipar esos falsos conceptos. Él no seguía los requerimientos de los rabinos, sino que seguía adelante, guardando el sábado según la Ley de Dios.
Una lección sabática
Cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos pasaban por un sembrado que estaba madurando, los discípulos comenzaron a juntar espigas y a restregar los granos en sus manos para comerlos. En cualquier otro día esto no habría provocado comentario, porque el que pasaba por un sembrado, un huerto o una viña tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer (ver Deut. 23:24, 25). Pero pensaban que hacer eso en sábado profanaba el día santo. Juntar el grano era una forma de cosechar, y restregarlo en las manos era un modo de trillar.
Inmediatamente los espías se quejaron a Jesús, diciendo: “Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?” (Mar. 2:24).
Cuando se lo acusó de violar el sábado en Betesda, Jesús se defendió afirmando su condición de Hijo de Dios y declarando que él obraba en armonía con el Padre. Ahora que atacaban a sus discípulos, él citó ejemplos del Antiguo Testamento de actos realizados en sábado por quienes estaban en el servicio de Dios.
La respuesta del Salvador era una reprensión implícita por su ignorancia de los Escritos Sagrados: “¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Sepan que el Hijo del hombre es Señor del sábado” (Luc. 6:3, 4; Mar. 2:27, NVI; Mat. 12:5, 6, 8, NVI).
Si estaba bien que David satisficiese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos recogieran granos en sábado. Además, los sacerdotes del Templo tenían más trabajo en sábado que en otros días. La misma labor en asuntos seculares habría sido pecado; pero ellos cumplían los ritos que señalaban al poder redentor de Cristo, y su labor estaba en armonía con el sábado.
El objetivo de la obra de Dios en este mundo es redimir a la humanidad. Por tanto, lo que es necesario hacer en sábado, para cumplir esa obra, está de acuerdo con la ley del sábado. Luego, Jesús remató su argumento declarándose “Señor del sábado”; un Ser por encima de todo cuestionamiento y por encima de toda ley. Este Juez infinito absolvió a los discípulos de toda culpa, apelando a las mismas leyes que se los acusaba de violar.
Jesús declaró que, en su ceguera, sus enemigos habían entendido mal el propósito del sábado. Dijo: “Ustedes no habrían condenado a mis discípulos
–quienes son inocentes– si conocieran el significado de la Escritura que dice: ‘Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios’ ” (Mat. 12:7).
Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de esa integridad y amor tierno que caracterizan al verdadero adorador de Dios.
Jesús sana deliberadamente en sábado
En sí mismos, los sacrificios no tenían valor. Eran un medio, y no un fin. Su propósito consistía en dirigir a las personas al Salvador, ponerlos en armonía con Dios. Lo que Dios valora es un servicio que nace del amor. Cuando este falta, el mero ceremonial le es una ofensa. Así sucede con el sábado. Cuando la mente está absorbida por ritos tediosos, el propósito del sábado queda frustrado. Es una burla observarlo tan solo externamente.
Otro sábado, en una sinagoga, Jesús vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos estaban vigilantes, deseosos de ver lo que iba a hacer. El Salvador no vaciló en derribar el muro de los preceptos tradicionales que obstruían el sábado como una barricada.
Jesús invitó a este afligido hombre a ponerse de pie, y luego preguntó: “¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla?” (Mar. 3:4).
Los judíos tenían una máxima conocida que decía que dejar de hacer el bien, cuando se tenía la oportunidad de hacerlo, era hacer el mal; descuidar de salvar una vida era matar. Así que, Jesús se enfrentó con los rabinos en su propio terreno. “Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón.
Entonces le dijo al hombre: ‘Extiende la mano’. Así que el hombre la extendió, ¡y la mano quedó restaurada!” (vers. 4, 5).
Cuando le preguntaron: “¿Está permitido sanar en sábado?”, Jesús les contestó: “Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado” (Mat. 12:10-12, NVI).
Cuidaban más a los animales
Los espías no se atrevieron a contestarle a Jesús. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal de trabajo por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. Manifestaban mayor cuidado por los animales que por los seres humanos. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en nuestro deseo humano de exaltarnos por encima de Dios, pero llegan a degradarnos por debajo de los animales.
Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los seres humanos. El evangelio concede un alto valor a la humanidad porque fue comprada por la sangre de Cristo, y nos enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias de las personas (ver Isa. 13:12).
Con odio resentido, los fariseos deseaban matar a Jesús, mientras que él salvaba vidas e impartía felicidad a muchedumbres. ¿Era mejor matar en sábado, según planeaban hacerlo, o sanar a los afligidos, como lo había hecho él?
Al sanar al hombre que tenía una mano deforme, Jesús condenó la costumbre de los judíos, y dejó al cuarto Mandamiento tal cual Dios lo había dado. “Está permitido hacer el bien en sábado”, declaró (NVI). Poniendo a un lado restricciones sin sentido, Cristo honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios.
Los que sostienen que Cristo abolió la Ley enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud
que los judíos, que estaban llenos de reparos. En esto contradicen a Cristo mismo, quien declaró: “Yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor” (Juan 15:10). Ni el Salvador ni sus discípulos violaron el sábado. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarlo, pudo decir sin que lo contradijeran: “¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado?” (Juan 8:46).
Jesús dijo: “El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado”. Dios dio los Diez Mandamientos –entre los cuales se encuentra el sábado– a su pueblo como una bendición (ver Deut. 6:24). De “todos los que observan el sábado sin profanarlo”, el Señor declara: “Los llevaré a mi monte santo; ¡los llenaré de alegría en mi casa de oración!” (Isa. 56:6, 7, NVI).
“El Hijo del hombre es Señor del sábado”. Porque “Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él” (Juan 1:3). Dado que Jesús creó todas las cosas, él es el Creador del sábado. Él lo apartó como monumento recordativo de la Creación. Nos presenta a Cristo como Creador y como Santificador. Declara que el que creó todas las cosas es cabeza de la iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Él dijo: “Les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que soy el Señor, quien los apartó para que fueran santos” (Eze. 20:12). El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Y él se lo ha dado a todos los que hace santos como señal de su poder santificador.
A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia (ver Isa. 58:13, 14). Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. Al par que nos recuerda la perdida paz del Edén, también nos habla de la paz restaurada por medio del Salvador. Y todo en la naturaleza repite su invitación: “Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso” (Mat. 11:28). 📖
El Libertador | Capítulo 30
Cristo ordena a doce apóstoles
Este capítulo está basado en Marcos 3:13 al 35; Lucas 6:12 al 16.
“Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían, y él los enviaría a predicar”.
A la sombra de los árboles de la ladera de la montaña, muy cerca del Mar de Galilea, Jesús llamó a los Doce para que fueran sus apóstoles, y allí dio el Sermón del Monte. Al preparar a sus discípulos, Jesús elegía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, pues estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio, le encantaba reunir a la gente a su alrededor bajo los cielos azules, en alguna ladera cubierta de hierba o en la playa a orillas del lago. Allí, podía redirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y el desarrollo de la naturaleza, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina.
Jesús estaba por dar el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la Tierra. No tenían un santuario costoso, pero el Salvador condujo a sus discípulos a su lugar apartado favorito, y en la mente de ellos los incidentes sagrados de aquel día quedaron para siempre asociados con la belleza de la montaña, del valle y del mar.
Jesús llamó a sus discípulos para enviarlos a declarar al mundo lo que habían visto y oído de él. Su misión, la más importante a la cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, solo era superada por la de Cristo. Debían trabajar junto con Dios para la salvación del mundo.
El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban expuestos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que afrontar, y su corazón amaba tiernamente a quienes había elegido. A solas sobre un monte, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie del monte. Al romper el alba, los llamó a sí, porque tenía algo importante que comunicarles.
Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente conectados con Jesús en su labor activa que los demás. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él, presenciaban sus milagros y oían sus palabras. El Salvador los amaba a todos, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era el más joven de todos, y le abría su corazón a Jesús con más confianza, una confianza que es simple como la de un niño. Así llegó a estar en armonía con Cristo, y por medio de él, el Salvador comunicó a su pueblo sus enseñanzas espirituales más profundas.
Lento para creer
Felipe fue el primero a quien Jesús dirigió la directiva definida: “Ven, sígueme”. Él había oído a Juan el Bautista anunciar a Cristo como el Cordero de Dios. Era un sincero buscador de la verdad, pero era lento para creer, como lo demuestra la manera en que anunció sobre Jesús a Natanael. Si bien la Voz del cielo había proclamado a Cristo como el Hijo de Dios, para Felipe, era “Jesús, el hijo de José, de Nazaret” (Juan 1:45). Cuando los cinco mil fueron alimentados, Felipe reveló otra vez su falta de fe. Para probarlo, Jesús preguntó: “¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente?” La respuesta de Felipe tendía a la incredulidad, y apenó a Jesús: “Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno”. (Juan 6:5, 7, NVI). Felipe había visto las obras de Jesús y sentido su poder; sin embargo, no tenía fe.
Cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, no aprovechó la oportunidad para presentarlos al Salvador, sino que fue y se lo dijo a Andrés. Otra vez, en las últimas horas antes de la crucifixión, las palabras de Felipe eran palabras que desalentaban la fe. Cuando Tomás dijo: “Señor [...] ¿cómo
vamos a conocer el camino?”, el Salvador respondió: “Yo soy el camino. [...] Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre”.
Felipe dio una respuesta incrédula: “Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes”.
En feliz contraste con la incredulidad de Felipe, Natanael tenía la confianza de un niño, y su fe se aferraba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era un alumno en la escuela de Cristo, y el divino Maestro soportó con paciencia su incredulidad y lentitud para creer. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro consagrado, que enseñaba con una seguridad que infundía convicción en los oyentes.
Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre a quien no había llamado insistió en estar entre ellos. Judas Iscariote, quien profesaba ser seguidor de Cristo, se adelantó y solicitó un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Al unirse a los apóstoles, esperaba conseguir un cargo importante en el nuevo reino. Se veía como una persona importante, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y los discípulos lo recomendaron a Jesús porque, decían ellos, sería de mucha ayuda en su obra. Si Jesús hubiese rechazado a Judas, ellos habrían cuestionado la sabiduría de su Maestro. Sin embargo, la historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de una persona para la obra de Dios basándose en el peso de alguna consideración mundanal.
Aun así, Judas sentía la influencia del poder divino que atraía a las personas hacia el Salvador. Jesús no rechazaría a este hombre, en cuanto tuviera deseos de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas. Conoció los abismos de pecado en los cuales se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a ese hombre consigo, lo puso donde podría estar día tras día en contacto con su propio amor abnegado. Si quisiera abrir su corazón a Cristo, aun Judas podría llegar a ser un ciudadano del Reino de Dios.
Dios toma a las personas tales como son, y las prepara para su servicio, si aceptan ser disciplinadas y aprender de él. Mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, por la gracia de Cristo, pueden ser transformadas a su
imagen.
Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Pero él no quería ni tenía la intención de seguir la verdad, y no quería renunciar a sus ideas con el fin de recibir sabiduría del Cielo.
¡Cuánta ternura tuvo el Salvador con aquel que habría de traicionarlo! Jesús mostró a Judas cuán detestable es la codicia. Muchas veces, el discípulo se dio cuenta de que Jesús había descripto su carácter y señalado su pecado, pero no quiso confesar ni abandonar su injusticia. Él continuó practicando su deshonestidad. Lección tras lección cayó en los oídos de Judas, sin que él le prestara atención.
Judas no tenía excusas
Con paciencia divina, Jesús soportó a este hombre que estaba en el error, en tanto que le daba evidencia de que leía en su corazón como en un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno. Pero Judas acarició sus malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos oscuros y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él.
Si Judas hubiese estado dispuesto a servir como Cristo, podría haber estado entre los principales apóstoles. Pero prefirió sus ambiciones egoístas, y así terminó siendo inapropiado para la obra que Dios quería darle.
Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó. Juan y su hermano eran llamados “hijos del trueno”. Cualquier desprecio o falta de respeto hacia Jesús los enfurecía. El discípulo amado tenía un mal temperamento, deseos de venganza y un espíritu de crítica. Pero día tras día contempló la ternura y tolerancia de Jesús, y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y aprendió a llevar el yugo de Cristo.
Jesús reprendía a sus discípulos y los precavía; pero Juan y los demás no lo abandonaron. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, su carácter llegó a transformarse.
Los apóstoles eran muy diferentes en sus hábitos y carácter. Entre ellos, estaba el cobrador de impuestos, Leví Mateo y el celote fogoso Simón; el generoso e impulsivo Pedro; el ruin Judas; Tomás –sincero, aunque tímido y temeroso–; Felipe, con sus inclinaciones a la duda; los ambiciosos hijos de Zebedeo –quienes daban su opinión con demasiada franqueza–, y los demás apóstoles. Jesús unió a estos hombres, todos con tendencias al mal heredadas y cultivadas. Pero en Cristo ellos aprenderían a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría discordias. Las lecciones del Maestro los harían armonizar todas las diferencias, hasta que los discípulos tuvieran una sola mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro, y cuanto más se acercasen al centro, tanto más se acercarían el uno al otro.
Ordenados para una obra sagrada
Jesús reunió al pequeño grupo en derredor suyo. Arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada.
Cristo no elige a ángeles que nunca cayeron para que lo representen entre nosotros, sino a seres humanos que tienen la misma naturaleza que aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de humanidad. Se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. Una situación similar sucede con los siervos y los mensajeros de Cristo. La humanidad hace suyo el poder divino, Cristo mora en el corazón por fe y, cooperando con lo divino, el poder humano se hace eficiente para el bien.
El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a hombres y mujeres a servirlo. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece hacernos aprendices de Cristo. Unidos con Cristo, podremos realizar las obras de Dios.
“Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos” (2 Cor. 4:7). Queda claro ante todos que el poder que obra a través
de la debilidad humana es el poder de Dios. Esto nos posibilita creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros, también puede ayudarnos a nosotros.
Todo aquel que está “sujeto a las debilidades humanas” será capaz de “tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados” (Heb. 5:2, NVI). Hay personas afligidas por la duda, débiles en la fe e incapaces de comprender al Invisible. Pero un amigo a quien pueden ver, que viene a ellos en lugar de Cristo, puede ser el vínculo que fortalezca su temblorosa fe en Cristo.
Debemos ser el canal de comunicación con la humanidad. Y cuando nos entregamos a Cristo, los ángeles se regocijan de poder hablar a través de nuestras voces para revelar el amor de Dios. 📖
El Libertador | Capítulo 31
El Sermón del Monte
Este capítulo está basado en Mateo 5 al 7.
Rara vez reunía Cristo a sus discípulos a solas para darles sus palabras. Era su obra alcanzar a todos con palabras de advertencia, ruego y ánimo, y trataba de ayudar a todos los que venían a él.
Jesús dio el Sermón del Monte especialmente para los discípulos, pero lo pronunció a oídos de la multitud. Después de la ordenación de los apóstoles, Jesús fue a orillas del mar. Por la mañana temprano, la gente había empezado a congregarse. Cuando la gente oyó las noticias sobre sus milagros, que “corrían por todas partes”, vinieron “para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades; [...] de él salía poder sanador, y los sanó a todos” (Mar. 3:8; Luc. 6:18, 19).
La estrecha playa no daba cabida a todos, ni aun de pie, así que, Jesús los condujo a la ladera del monte. Al llegar a un espacio que se veía agradable como lugar de reunión, se sentó en la hierba, y los discípulos y la multitud siguieron su ejemplo.
Los discípulos se sentaron en el lugar más cercano a Jesús, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países en todas las edades. Ellos creían que Jesús establecería su reino dentro de poco tiempo.
Una sensación de expectativa dominaba también a la multitud. Al sentarse la gente en la verde ladera, tenía el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Escribas y fariseos esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos, y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír que pronto
cambiarían sus pobres casuchas y el temor a la escasez por mansiones y comodidades. Esperaban que Israel pronto fuese honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y que Jerusalén fuese exaltada como cabeza de un reino universal.
Cristo frustra las esperanzas de grandeza mundanal
En el Sermón del Monte, Cristo trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación, y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su Reino. Sin combatir sus ideas acerca del Reino de Dios, les habló de las condiciones para entrar en él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Dijo: “Dios bendice a los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención”. El evangelio no se revelará a los que son orgullosos espiritualmente, sino a los humildes y a los que se arrepienten.
El corazón orgulloso lucha para obtener la salvación; pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanarnos hasta que nos entreguemos al dominio de Dios. Solo entonces podremos recibir el don que Dios espera conceder. De nada es privada la persona que siente su necesidad (ver Isa. 57:15).
“Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados”. El lloro del cual Cristo habla no consiste en la melancolía y el lamento. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables; pero el verdadero pesar por el pecado solo viene como resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos trae, arrepentidos, al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús; y al mirar a quien hemos atravesado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Un llanto tal nos llevará a renunciar al pecado. Ese llanto une al pecador arrepentido con el Ser infinito. Las lágrimas del que se arrepiente son las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad, y anuncian un gozo que será una fuente viva en el alma (ver Jer. 3:12, 13; Isa. 61:3).
Hay consuelo para los que lloran en las pruebas y las tristezas. Por medio de
la aflicción Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer. Nos revela episodios desconocidos con respecto a nosotros mismos, y nos llega la prueba que revelará si aceptaremos o rechazaremos la reprensión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no debemos rebelarnos ni soltarnos de la mano de Cristo por nuestras preocupaciones. Los caminos del Señor se ven sombríos y tristes para nuestra naturaleza humana. Pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, y su resultado es la salvación.
Las palabras que Dios dirige a los tristes son: “Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré” (Jer. 31:13, NVI).
Un espíritu sereno glorifica a Dios
“Dios bendice a los que son humildes”. La humildad que se oculta en Cristo reducirá grandemente las dificultades que hemos de enfrentar. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos y las irritaciones. Esas cosas ya no nos llenarán el espíritu de tristeza. Quienes no conservan un espíritu sereno cuando otros los maltratan, quitan a Dios el derecho a revelar en ellos su propia perfección de carácter.
La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo.
El mundo puede mirar con desprecio a quienes revelan el espíritu apacible y humilde de Cristo, pero ellos son de gran valor a los ojos de Dios. Los pobres en espíritu, los humildes de corazón –cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios–, esos se hallarán entre los salvos, quienes habrán lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero.
“Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia”. Sentirnos indignos nos llevará a tener hambre de justicia Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El amor nos hará crecer espiritualmente, capacitándonos para lograr cosas más elevadas y tener un conocimiento acrecentado de las cosas celestiales, de manera que no descansaremos hasta alcanzar la plenitud, “porque serán saciados”.
Los compasivos serán tratados con compasión, y los que tienen corazón puro verán a Dios. Todo pensamiento impuro debilita la percepción moral y tiende a borrar las impresiones del Espíritu Santo. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido, y lo perdona; pero aunque esté perdonado, su carácter queda manchado. Quien quiera tener una percepción clara de la verdad espiritual, debe rehuir toda impureza de palabras o de pensamientos.
Pero las palabras de Cristo abarcan más que el evitar la impureza carnal, más que el evitar la contaminación ceremonial, que los judíos rehuían tan rigurosamente. El egoísmo nos impide contemplar a Dios. A menos que hayamos renunciado al egoísmo, no podremos comprender al Ser que es amor. Únicamente el corazón abnegado, el espíritu humilde y confiado, verá a Dios como “clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad” (Éxo. 34:6, NVI).
“Dios bendice a los que procuran la paz”. El mundo es hostil hacia la Ley de Dios; los pecadores son hostiles hacia su Hacedor. Como resultado, son hostiles unos con otros. Los planes humanos no lograrán la paz porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando esta gracia esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan conflictos y divisiones.
Las multitudes quedaron asombradas
El pueblo había llegado a pensar que la felicidad consistía en poseer las cosas de este mundo, y que la fama y los honores eran algo deseable. Era muy agradable ser llamado “Rabí” y ser alabado como sabio y religioso. Pero Jesús declaró que los honores terrenales eran toda la recompensa que tales personas recibirían. Un poder convincente acompañaba sus palabras. Muchos estaban convencidos de que el Espíritu de Dios estaba obrando por medio de este Maestro singular.
Después de explicar cómo alcanzar la verdadera felicidad, Jesús definió el deber de sus discípulos. Él sabía que a menudo ellos serían insultados y verían rechazado su testimonio. Los hombres humildes que escucharan sus palabras habrían de soportar difamación, torturas, encarcelamiento y muerte,
y prosiguió:
“Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece”. “Dios los bendice a ustedes, cuando la gente les hace burla y los persigue, y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores”. “¡Alégrense! ¡Estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo! Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera”.
El mundo ama el pecado y aborrece la justicia, y esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados, y les revela su necesidad de una reforma. Los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo comienzan una guerra contra sí mismos; los que se aferran al pecado combaten contra la verdad y sus representantes.
Así, las personas acusan a los seguidores de Cristo de perturbar a la gente. Pero es la comunión con Dios lo que les trae el odio del mundo. Están andando por la senda en que anduvieron los más nobles de la Tierra. Cada prueba de fuego es un agente de Dios para refinarlos. Cada conflicto aumentará el gozo de su triunfo final. Teniendo eso en vista, aceptarán alegremente la prueba de su fe, en vez de temerla.
“Ustedes son la sal de la tierra”. [Esto es:] “No se aparten del mundo con el fin de escapar de la persecución. Han de vivir entre las personas, para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción”. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la Tierra, este mundo quedaría abandonado a la destrucción. Los impíos deben incluso las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Si los cristianos lo son solo de nombre, son como la sal que ha perdido su sabor. Por su falsa representación de Dios, son peores que los incrédulos.
“Ustedes son la luz del mundo”. La salvación es como la luz del sol; pertenece a todo el mundo. No debemos limitar la religión de la Biblia a lo contenido entre las tapas de un libro ni a lo que sucede únicamente dentro de las paredes de una iglesia. La religión debe santificar la vida diaria y
manifestarse en todas nuestras relaciones con las personas. Debemos abrigar los principios de la justicia en nuestro corazón. La vida consecuente, la integridad inquebrantable, el espíritu amable, el ejemplo de consagración; es por medio de estas cosas que Dios comunica luz al mundo.
Jesús sabía que había espías listos para valerse de toda palabra que pudiesen distorsionar para servir a su propósito. No dijo nada que pudiese perturbar la fe en las instituciones que les habían sido confiadas por medio de Moisés.
Cristo mismo había dado la Ley moral y la ceremonial. No había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones. Mientras trataba de poner a un lado falsas interpretaciones de la Ley, cuidadosamente advirtió que no renunciaran a las verdades vitales que Dios había confiado a los hebreos.
Para los fariseos, las palabras del Salvador eran como una herejía. Mientras él barría los escombros bajo los cuales la verdad había estado enterrada, ellos pensaban que barría la verdad misma. Él leyó sus pensamientos y les dijo: “No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos”. Su misión consistía en vindicar los sagrados derechos de esa Ley que ellos lo acusaban de violar. Si Dios hubiera podido abrogar o cambiar su Ley, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar cómo se relaciona la Ley con nosotros, e ilustrar sus principios por medio de su vida de obediencia.
La obediencia produce gozo
Dios ama a la humanidad. Para protegernos de los resultados de la transgresión, nos ha revelado los principios de la justicia. Cuando recibimos la Ley en Cristo, esta nos eleva por encima del poder de los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios nos ha dado los Mandamientos de la Ley para que, obedeciéndolos, tengamos gozo.
En el Monte Sinaí, Dios hizo conocer a la familia humana la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiesen ver su propia pecaminosidad. Les dio la Ley para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un
Salvador. Esta continúa siendo su obra. Mientras el Espíritu Santo nos revela nuestra necesidad de la sangre purificadora de Cristo y de su justicia –que nos hace justos–, la Ley continúa siendo un medio para atraernos a Cristo, con el fin de que podamos ser justificados por la fe. “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma” (Sal. 19:7, RVR).
“Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla”. El sol que brilla y la sólida tierra son testigos de Dios de que su Ley es eterna.
Aunque estos desaparezcan, los principios divinos permanecerán. El sistema de símbolos que señalaba a Cristo como el Cordero de Dios terminaría cuando él muriese; pero el Decálogo es tan permanente como el Trono de Dios.
La vida de obediencia del Salvador probó que era posible para un ser humano guardar la Ley, y mostró la excelencia de carácter que la obediencia desarrollaría. Por otro lado, todos los que violan los Mandamientos de Dios sostienen la alegación de Satanás de que nadie puede obedecer la Ley.
Admitirlos en el cielo sería volver a introducir discordia y rebelión, y haría peligrar el bienestar del universo. Nadie que desprecie voluntariamente un principio de la Ley entrará en el Reino de los cielos.
En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que una persona llegaba a ser justa simplemente al estar de acuerdo con la verdad. Toda la experiencia humana ha demostrado que un conocimiento teórico de la verdad no es suficiente para salvar al alma. No produce frutos de justicia.
Una celosa estima por lo se llama verdad teológica a menudo va de la mano con un odio por la verdad genuina que se manifiesta en la vida. Los capítulos más sombríos de la historia están llenos de registros de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su supuesta ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria. Muchos dicen creer en la verdad; pero si eso no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes e inclinados hacia lo celestial, es una maldición para ellos, y por la influencia de ellos es una maldición para el
mundo.
La profundidad y la amplitud de la Ley de Dios
Jesús habló de los Mandamientos por separado, y demostró cuán abarcantes son sus principios. Declaró que podemos quebrantar la Ley de Dios por medio del mal pensamiento o la mirada lujuriosa. La menor injusticia es una violación de la Ley. El que da al odio un lugar en su corazón, está poniendo sus pies en los caminos de un asesino.
El pueblo judío cultivaba un espíritu de venganza. En su odio hacia los romanos, les hacían duras acusaciones y así se estaban preparando para realizar terribles acciones. Existe un tipo de indignación justificable, incluso para los seguidores de Cristo. Cuando ven que Dios es deshonrado y que el inocente es oprimido, una justa indignación agita el alma. Un enojo tal no es pecado. Pero debemos desterrar del corazón la amargura y la enemistad, si queremos estar en armonía con el Cielo.
El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. “Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto” (Mat. 5:48, NVI). Esta orden es una promesa. El plan de redención tiene por objetivo rescatarnos por completo del poder de Satanás. Cristo siempre separa del pecado al de corazón compungido. Él ha hecho provisión para dar el Espíritu Santo a toda persona arrepentida, para guardarla de pecar.
Las tentaciones no son una excusa
No debemos pensar que las tentaciones de Satanás son excusa para cometer aunque sea una sola mala acción. No hay excusas por pecar. Todo hijo de Dios que se arrepiente y cree puede obtener un temperamento santo, y una vida semejante a la de Cristo.
Como el Hijo del hombre fue perfecto en su vida, quienes lo siguen han de ser perfectos en la suya. En todo sentido Jesús se hizo semejante a nosotros, sus hermanos. Se hizo carne, como nosotros somos carne. Participó de la
condición del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter debe ser el nuestro.
Cristo es la escalera que vio Jacob, cuya base descansaba en la Tierra y cuya cima llegaba al cielo. Si esa escalera no hubiese llegado a la Tierra por haberle faltado un solo escalón, habríamos estado perdidos. Pero Cristo llega hasta nosotros donde sea que estemos. Tomó nuestra naturaleza y venció, para que nosotros, tomando su naturaleza, podamos vencer. Tomando “un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos”, vivió una vida sin pecado. Ahora nos invita a elevarnos, por la fe en él, a la gloria del carácter de Dios.
Hemos de ser perfectos “como [nuestro] Padre en el cielo es perfecto”.
Jesús demostró en qué consiste la justicia, y señaló a Dios como su originador. Entonces se concentró en los deberes prácticos. “No hagan nada para llamar la atención u obtener alabanzas para sí. Den con sinceridad, para beneficiar a los pobres que sufren. Al orar, hablen con Dios. Al ayunar, no llenen el corazón de pensamientos relativos al yo”.
El servicio prestado con sinceridad de corazón tiene gran recompensa. “Tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará” (NVI). Por medio de la vida que vivimos mediante la gracia de Cristo, formamos nuestro carácter. Cristo nos imparte los atributos de su carácter, y la imagen divina empieza a resplandecer en nosotros. Los hombres y las mujeres que caminan y trabajan con Dios están rodeados por la atmósfera del cielo. Para esas almas, el Reino de Dios ya empezó.
“Nadie puede servir a dos amos”. La religión de la Biblia no es una influencia entre muchas otras. Debe impregnar toda la vida.
Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad”. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. Si vacilamos y somos tibios en nuestra lealtad a la verdad, estamos eligiendo el error y los engaños de Satanás.
Los métodos mundanales y los principios de la justicia no se fusionan como lo hacen los colores del arco iris. Dios traza una clara línea de separación entre ellos. La semejanza de Cristo se destaca marcadamente de la de Satanás, así como el mediodía contrasta con la medianoche. Y únicamente los que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores.
Todos los que han escogido servir a Dios han de confiar en su cuidado. Cristo señaló a los pájaros que volaban por el cielo y a las flores del campo, y preguntó: “¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos?” Dios vela sobre los pequeños gorrioncitos. Las flores y la hierba reciben la atención de nuestro Padre celestial. El gran Artista Maestro pensó en los lirios y los hizo superar la gloria de Salomón. ¡Cuánto mayor interés ha de tener por los seres humanos, que son la imagen y la gloria de Dios! Así como el rayo del Sol imparte a las flores sus delicados matices, así Dios imparte al alma la hermosura de su propio carácter.
En el libro de la providencia divina, el libro de esta vida, se nos da a cada uno una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia. No hay momento en que Dios no piense en sus hijos. “Así que, no se preocupen por el mañana”. Dios no da a sus hijos todas las indicaciones para el viaje de su vida de una sola vez. Les explica tan solo lo que pueden recordar y cumplir. La fuerza y la sabiduría que da son para las emergencias del momento presente.
“No juzguen a los demás, y no serán juzgados”. “No se estimen mejores que los demás ni tomen el lugar de jueces de ellos. No pueden discernir sus motivaciones. Si critican a otros, están emitiendo una sentencia sobre su propio caso, porque demuestran que son partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos” (ver 2 Cor. 13:5; 1 Cor. 11:31).
Un buen árbol producirá buenos frutos. Así también, el fruto en nuestra vida da testimonio de nuestro carácter. Las buenas obras jamás podrán comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. La recompensa no nos es concedida por causa de nuestros méritos; sin embargo, será en proporción con la obra que hayamos hecho por medio de la gracia.
Así expuso Cristo los principios de su Reino. Para grabar la lección, añadió una ilustración. Dijo: “No es suficiente con oír mis palabras. Por medio de la obediencia, deben hacer de ellas el fundamento de su carácter. Si edifican sobre teorías humanas, su casa va a caer. Será arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que les he dado perdurarán. Recíbanme; edifiquen sobre mis palabras”.
“Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca”. 📖
El Libertador | Capítulo 32
Un oficial del ejército pide ayuda por su siervo
Este capítulo está basado en Mateo 8:5 al 13; Lucas 7:1 al 17.
A Cristo le entristecía que su propia nación quisiese señales visibles de que él era el Mesías. Pero se asombró de que el centurión que fue a él ni siquiera le pidió que fuese en persona a realizar el milagro. “Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará”.
El siervo del centurión tenía parálisis y estaba a punto de morir. Entre los romanos, los siervos eran esclavos que se compraban y vendían, y eran tratados cruelmente. Pero el centurión, que sentía cariño por su siervo, deseaba grandemente que se recuperase. Él creía que Jesús podía sanarlo. Los informes que escuchaba le habían inspirado fe.
Este romano estaba convencido de que la religión de los judíos era superior a la suya. Ya había derribado el prejuicio y el odio que separaban a los conquistadores de los conquistados, y había demostrado bondad hacia los judíos. Las enseñanzas de Cristo satisfacían las necesidades de su corazón.
Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador. Pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús, así que rogó a los ancianos judíos que le pidiesen que sanase a su siervo. Pensaba que ellos conocían al gran Maestro, y sabrían cómo acercarse a él para obtener su favor. Al entrar Jesús en Capernaum, fue recibido por una delegación de ancianos. Le insistieron diciendo: “Si alguien merece tu ayuda, es él; pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros”.
Jesús inmediatamente comenzó a dirigirse hacia la casa del oficial; pero las multitudes lo asediaban, y avanzaba lentamente. El centurión, en su timidez, le envió este mensaje: “Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor”. Pero el Salvador siguió en su camino.
Atreviéndose por fin a acercársele, el centurión le dijo: “Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores, y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: ‘Vayan’, y ellos van, o ‘Vengan’, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: ‘Hagan esto’, lo hacen”.
[Es decir:] “Así como yo represento al poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad, así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen a tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje, y te obedecerá. Puedes convocar a mensajeros celestiales para que impartan poder sanador. Tan solo pronuncia la palabra, y mi siervo se sanará. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: ‘Les digo, ¡no he visto una fe como esta en todo Israel!” Y al centurión le dijo: ‘Debido a que creíste, ha sucedido’. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora”.
En su propia justicia, los ancianos del pueblo recomendaban al centurión por los favores que había manifestado “a nuestra nación” (NVI). Pero el centurión dijo de sí mismo: “No soy digno de tanto honor”. No confiaba en su propia bondad. Su fe se aferró a Cristo en su verdadero carácter: el Amigo y Salvador de la humanidad.
Cuando Satanás nos dice que somos pecadores, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. La única alegación que podemos presentar ahora y siempre, es nuestra absoluta falta de fuerza, que hace de su poder redentor una necesidad.
Nada en mis manos traigo; Simplemente a tu cruz me aferro.1
El pueblo judío no veía en Jesús nada que fuese deseable. Pero el centurión –educado en la idolatría de Roma, aparentemente separado de la vida espiritual por causa de su educación y ambiente, y excluido por la intolerancia de Israel– percibió la verdad hacia la cual los hijos de Abraham eran ciegos. “La luz verdadera, quien da luz a todos” (Juan 1:9) había estado alumbrándolo, y pudo percibir la gloria del Hijo de Dios. Para Jesús, esto era una muestra por adelantado de la reunión de personas de todas las naciones en su Reino.
Un muerto es resucitado
Jesús, luego, comenzó a dirigirse hacia Naín, una aldea a unos treinta kilómetros de Capernaum. A lo largo de todo el camino la gente se acercaba, trayéndole sus enfermos para que los sanase, y siempre con la esperanza de que se declarase Rey de Israel. Una muchedumbre alegre y llena de expectativa lo seguía por la senda pedregosa que llevaba hacia las puertas de la aldea, que se encontraba en las serranías.
Mientras se acercaban, vieron un cortejo fúnebre que salía de la ciudad en dirección al cementerio. En un féretro abierto, llevado al frente, se hallaba el cuerpo del muerto. Los lamentos y los sollozos llenaban el aire, y aparentemente todos se habían acercado para demostrar sus condolencias a la familia.
El muerto era el hijo único de su madre viuda. La solitaria y dolida mujer iba acompañando hacia la sepultura a su único apoyo y consuelo terrenal.
“Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión”. Mientras ella caminaba llorando enceguecida, él se acercó a ella y con delicadeza le dijo: “No llores”. Luego, se acercó al ataúd y lo tocó”. El contacto con la muerte no podía contaminar a Jesús. Los que cargaban el ataúd se detuvieron, y el cortejo fúnebre se acercó hacia él, esperando contra toda esperanza. Allí se hallaba Alguien que había vencido a demonios. ¿Estaba también la muerte sujeta a su poder?
Con voz clara y llena de autoridad, Jesús pronunció estas palabras: “Joven [...] te digo, levántate”. Esa voz penetró los oídos del muerto. El joven abrió los ojos. Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y madre e hijo se unieron en un abrazo largo y lleno de emoción. La multitud miraba en silencio, como si estuviera en la misma presencia de Dios. “Y alababan a Dios diciendo: ‘Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros’ y ‘Dios ha visitado hoy a su pueblo’ ”. El cortejo fúnebre volvió a Naín como una procesión triunfal.
Jesús, que estuvo al lado de la madre afligida de Naín, se conmueve con compasión por nuestro sufrimiento. Su palabra no tiene menos poder ahora que cuando le habló al joven de Naín (ver Mat. 28:18). Para todos los que creen en él, todavía es un Salvador viviente.
Jesús despertó al hijo de la madre viuda para que volviese a esta vida terrenal, donde tendría que soportar sus tristezas y volver a caer bajo el poder de la muerte. Pero Jesús consuela nuestra tristeza por los muertos con un mensaje de esperanza infinita: “Yo soy el que vive. Estuve muerto, ¡pero mira! ¡Ahora estoy vivo por siempre y para siempre! Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba” (Apoc. 1:18).
Satanás no puede retener en la muerte espiritual a una sola persona que con fe reciba la poderosa palabra de Cristo. “Despiértate, tú que duermes; levántate de los muertos” (Efe. 5:14). La palabra de Dios que trajo a la vida al primer hombre sigue dando vida. La palabra de Cristo: “Joven, te digo, levántate”, le dio la vida al joven de Naín. Así también esa frase: “Levántate de los muertos”, es vida para los que la reciben.
“El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes; y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos mortales” (Rom. 8:11; ver 1 Tes. 4:16, 17). Tales son las palabras de consuelo con que él nos invita a que nos consolemos unos a otros.
_________________
1 De la 5ª estrofa del himno Rock of Ages [Roca de la eternidad], escrito en 1776 por Augustus M. Toplady, un ministro anglicano.
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 33
Cómo trataba Jesús los problemas familiares
Este capítulo está basado en Mateo 12:22 al 50; Marcos 3:20 al 35.
Los hijos de José distaban mucho de simpatizar con Jesús en su obra. Los informes que escuchaban acerca de su vida y sus labores los llenaban de inquietud. Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día estaba rodeado de gente, y que no se tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos tenían la impresión de que se estaba agotando por su trabajo. No podían explicar su actitud para con los fariseos. Algunos, incluso, temían que estuviese perdiendo el juicio.
Sus hermanos sentían agudamente la desaprobación que recibían por su parentesco con Jesús. Estaban indignados porque hubiese denunciado a los fariseos. Llegaron a la conclusión de que alguien debía persuadirlo a dejar de trabajar así, y lograron que María se uniese con ellos, ya que pensaban que, por amor a ella, él les haría caso en ser más prudente.
Los fariseos habían reiterado la acusación: “Puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder” (Mat. 9:34). Cristo les dijo que los que hablaban contra él mismo, sin reconocer su carácter divino, podrían ser perdonados; por el Espíritu Santo, podrían ver su error y arrepentirse. Pero quienes rechazan la obra del Espíritu Santo se colocan donde el arrepentimiento no puede alcanzarlos. Cuando las personas rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que proviene de Satanás, cortan el canal por el cual Dios puede comunicarse con ellos.
Los fariseos, en realidad, no creían la acusación que presentaban contra Jesús. Estos líderes religiosos habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que lo declaraba el Ungido de Israel. En su presencia, habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado llegar a ser justos. Pero
después de rechazarlo, habría sido demasiado humillante recibirlo como Mesías. Para no tener que reconocer la verdad, trataban de rebatir la enseñanza del Salvador. No podían impedir que realizase milagros, pero hacían cuanto estaba a su alcance para distorsionar su imagen ante las personas. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía, y tenían que levantar barreras para resistir el Agente más poderoso que Dios puede emplear en el corazón humano.
Dios no ciega los ojos de las personas ni endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores. Rechazar esa luz enceguece los ojos y endurece el corazón. A menudo, este proceso es casi imperceptible. Pero cuando despreciamos un rayo de luz, embotamos un poco nuestras percepciones espirituales, y no podemos reconocer tan claramente la siguiente revelación de luz. Así aumentan las tinieblas, hasta que anochece en el corazón. Así había sucedido con esos dirigentes de los judíos. Ellos atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer eso, prefirieron deliberadamente el engaño; y desde ese momento fueron dominados por el poder de Satanás.
Estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra las palabras inútiles y malignas. Las palabras son un indicio del carácter. “Lo que está en el corazón determina lo que uno dice”. Las palabras también tienen poder para afectar al carácter. Somos influenciados por nuestras propias palabras. A menudo, bajo un impulso provocado por Satanás, decimos algo que en realidad no creemos. Pero la expresión produce un efecto sobre los pensamientos, y llegamos a creer lo que dijimos por instigación de Satanás.
Habiendo expresado una vez una opinión o una decisión, con frecuencia somos demasiado orgullosos para retractarnos. Tratamos de demostrar que tenemos razón, hasta que llegamos a creer que realmente es así.
Es peligroso pronunciar una palabra de duda, es peligroso cuestionar y criticar la luz de Dios. Hacer críticas desconsideradas e irreverentes afecta al carácter y fortalece la irreverencia y la incredulidad. Muchos han persistido en ello, hasta estar dispuestos a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo: “El día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán”.
Luego, Jesús añadió una advertencia a quienes habían sido impresionados por sus palabras, pero que no se habían entregado para que el Espíritu Santo viviese en ellos. “Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: ‘Volveré a la persona de la cual salí’. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí”.
En los días de Cristo, como hoy, por medio de la gracia de Dios muchos habían quedado libres de los malos espíritus que dominaban su vida. Se gozaban en el amor de Dios; pero no tomaban la decisión de entregarse a Dios diariamente para que Cristo habitara en su corazón. Cuando volvía el mal espíritu, con “otros siete espíritus más malignos que él”, quedaban completamente dominados por el poder del maligno.
Posesionados por un nuevo poder
Cuando alguien se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del corazón. Se realiza un cambio que no podríamos realizar por nuestra propia cuenta. El corazón que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que él sostiene en un mundo en rebelión, y él no quiere que ninguna otra autoridad la domine, sino solo la suya. Una vida así guardada por los agentes celestiales es inexpugnable a los asaltos de Satanás.
Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. No es necesario que elijamos deliberadamente servir al reino de las tinieblas, para pasar bajo su dominio; basta que descuidemos de aliarnos con el Reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás hará morada en nuestro corazón. La única defensa contra el maligno es Cristo viviendo en el corazón por medio de la fe en su justicia. Si no tenemos una conexión vital con Dios, jamás podremos resistir el egoísmo y la tentación a pecar. Podemos dejar malos hábitos por un tiempo, pero sin una entrega a Cristo, momento tras momento, y una relación continua con él, estamos a la merced del enemigo, y al fin haremos lo que nos ordene.
“Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna”. Nadie se endurece tanto como el que ha despreciado la invitación de la misericordia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en ignorar persistentemente la invitación del Cielo a arrepentirse.
Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable; y si no aceptamos la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Avergonzamos al Príncipe de la vida delante de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a los mensajeros que él elige, y escuchamos en su lugar a personas que desean apartar nuestro corazón de Cristo. Si alguien hace eso, no puede hallar perdón, y finalmente perderá todo deseo de reconciliarse con Dios.
Los verdaderos hermanos de Cristo
Mientras Jesús seguía enseñando a la gente, sus discípulos le hicieron saber que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verlo. “Jesús preguntó: ‘¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?’ Luego señaló a sus discípulos y dijo: ‘Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre’”.
Todos los que reciben a Cristo por la fe están unidos a él por un vínculo más íntimo que el de los parentescos humanos. Al creer y poner en práctica sus palabras, su madre tenía con Jesús una relación salvífica más estrecha que en su relación natural con él. Sus hermanos no se beneficiarían de su conexión con él a menos que lo aceptasen como su Salvador personal.
Su incredulidad fue una parte de la amargura de esa copa de desgracia que él bebió por nosotros.
A Jesús le dolía mucho ver en su hogar la enemistad que se enciende en el corazón humano contra el evangelio. Sus hermanos consideraban que él necesitaba de sus consejos. Pensaban que si dijera cosas que los escribas y los fariseos aceptaran, se evitaría desagradables controversias. Pensaban que
estaba desequilibrado mentalmente, al declarar que tenía autoridad divina. Sabían que los fariseos estaban buscando oportunidades para acusarlo, y les parecía que ya les había dado bastantes.
Ellos no podían captar la misión que había venido a cumplir, y por tanto no podían compadecerse de él en sus pruebas. Sus palabras ásperas y desconsideradas demostraban que no tenían verdadera percepción de su carácter. En vez de consolarlo, su espíritu y sus palabras solo herían su corazón. Su naturaleza sensible era torturada; sus motivos, mal comprendidos; su obra, mal entendida.
A menudo sus hermanos suponían que podían enseñar al que entendía toda la verdad. Condenaban sin reservas lo que no podían entender. Creían que estaban defendiendo a Dios, cuando Dios mismo estaba con ellos hecho carne, y no lo reconocían.
Estas cosas le hacían muy espinoso el camino a Jesús. Tanto le dolía a Cristo no ser comprendido en su propio hogar, que le era un alivio ir adonde no reinaba esa incomprensión. A él le gustaba mucho visitar la casa de Lázaro, María y Marta, porque en la atmósfera de fe y amor su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, muchas veces únicamente podía hallar descanso estando a solas y en comunión con su Padre.
Los que son llamados a soportar incomprensión y desconfianza en su propia casa por causa de Cristo, pueden hallar consuelo al pensar que Jesús soportó lo mismo. Los invita a hallar compañerismo en él, y alivio en compartir con el Padre las cargas de su corazón.
Los que aceptan a Cristo no son dejados huérfanos, para sobrellevar solos las pruebas. Él los recibe como miembros de la familia celestial para que ellos también llamen Padre a su Padre. Él siente por ellos gran ternura, que supera la que nuestros padres o madres sintieron hacia nosotros al vernos indefensos.
Cuando por causa de la pobreza un hebreo estaba obligado a venderse como esclavo, el deber de redimirlo recaía sobre el pariente más cercano (ver Lev. 25:25, 47-49; Rut 2:20). Así también, la obra de redimirnos recayó sobre quien era “pariente cercano” nuestro. Cristo se hizo nuestro “pariente redentor”. El Señor nuestro Salvador es más cercano que un padre, una madre, un hermano o una pareja amante. No podemos comprender este amor, pero en nuestra propia experiencia podemos saber que es verdad. 📖
El Libertador | Capítulo 34
Su yugo es fácil de llevar y la carga que nos da es liviana
Este capítulo está basado en Mateo 11:28 al 30.
“Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso”. El Salvador no dejó que nadie se sintiese privado de su cuidado y amor. Vio a los angustiados y de corazón cargado, a aquellos cuyas esperanzas estaban marchitas, y a quienes trataban de aplacar el anhelo del alma con los goces terrenales, y los invitó a todos a hallar reposo en él.
Tiernamente, invitó así a la gente que trabajaba con esfuerzo: “Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma”.
En estas palabras, Cristo habla a todo ser humano. Sépanlo o no, todos están abrumados por cargas que únicamente Cristo puede quitar. La carga más pesada es la carga del pecado. Si tuviéramos que llevarla solos, nos aplastaría. Pero aquel que no tiene pecado tomó nuestro lugar. “El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros” (Isa. 53:6). Él llevó la carga de nuestra culpa. También llevará la carga de la preocupación y el pesar.
El Hermano Mayor de la raza humana está al lado del Trono eterno. Sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad, nuestras necesidades, y cuán fuertes son nuestras tentaciones, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Estás siendo tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Él te iluminará. ¿Estás herido? Él te sanará. “Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas” (Sal. 147:3).
Cualesquiera que sean tus ansiedades y pruebas, presenta tu caso ante el Señor. Tu espíritu será fortalecido para poder resistir. Él te abrirá el camino
para librarte de aprietos y dificultades. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más bienaventurado será el descanso que hallarás al echarlas sobre el Portador de las cargas.
El descanso que Cristo ofrece depende de ciertas condiciones, pero la Biblia nos dice claramente cuáles son. Todos pueden cumplirlas.
“Pónganse mi yugo”. El yugo es un instrumento de servicio. Se enyuga a los bueyes para el trabajo, y el yugo es esencial para que puedan trabajar eficazmente. Por medio de esta ilustración, Cristo nos enseña que somos llamados a servir. Hemos de tomar su yugo sobre nosotros.
El yugo es la Ley de Dios, que en el nuevo pacto queda escrita en el corazón, y liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos dejados para ir adonde nuestra voluntad quiera ir, caeríamos en las filas de Satanás. Por tanto, Dios nos encierra en su voluntad.
Cristo mismo llevó en su humanidad el yugo de este servicio. Él dijo: “He descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad” (Juan 6:38). El amor por Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta Tierra. Tal fue el poder dominante en su vida. Y él nos invita a adoptar este principio.
Qué nos deja tan cansados
Muchos que tienen el corazón afligido bajo una carga de preocupaciones han elegido servir al mundo, han aceptado sus perplejidades y adoptado sus costumbres. Por causa de esto, su vida se ha convertido en una carga. Con el fin de satisfacer los deseos mundanales, hieren su conciencia y terminan aún más cargados por el remordimiento. Nuestro Señor desea que pongan a un lado ese yugo de esclavitud. Dice: “Mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana”. Los invita a buscar el Reino de Dios por encima de todo lo demás y llevar una vida justa. La preocupación es ciega, y no puede discernir el futuro; pero en toda dificultad Jesús tiene su camino preparado para dar alivio. Nuestro Padre celestial tiene mil maneras para proveernos de lo que necesitamos, de las cuales nada sabemos. Los que acepten tener como
primer objetivo servir y honrar a Dios, verán desvanecerse las perplejidades y percibirán una senda clara delante de sus pies.
Jesús dice: “Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso”. Debemos entrar en la escuela de Cristo y aprender de él. La redención es el proceso que prepara a las personas para el cielo. Esa preparación significa ser librados de ideas, hábitos y prácticas que aprendimos en la escuela del príncipe de las tinieblas.
En el corazón de Cristo había perfecta paz. Nunca lo halagaban los aplausos, ni lo deprimían las críticas o el chasco. Frente a la oposición o un trato cruel, seguía de buen ánimo. Pero muchos de sus seguidores tienen un corazón agitado y angustiado, porque temen confiar en Dios. Temen las consecuencias de entregarse completamente a él. Pero si no hacen esta entrega, no podrán hallar paz.
Cuando hayamos nacido de lo alto, tendremos la misma actitud que tuvo Jesús. Entonces no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de él. Comprenderemos que el valor de nuestra obra está en proporción a la medida en que hemos recibido el Espíritu Santo. La confianza en Dios trae otras santas cualidades mentales, de manera que en la paciencia podemos poseer nuestras almas.
Cómo su yugo facilita el trabajo
El yugo se coloca sobre los bueyes para ayudarlos a arrastrar la carga, para aliviar esa carga. Así también sucede con el yugo de Cristo. Cuando nuestra voluntad esté absorbida en la voluntad de Dios, hallaremos liviana la carga de la vida. El que anda en el camino de los Mandamientos de Dios camina con Cristo, y en su amor el corazón halla descanso. Cuando Moisés oró: “Permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo”, el Señor le contestó: “Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso” (Éxo. 33:13, 14).
Los que creen en las palabras de Cristo y entregan su vida a los planes que él tiene, hallarán paz. Nada que el mundo haga puede entristecerlos cuando
Jesús los alegra con su presencia. “¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a todos los que concentran en ti sus pensamientos!” (Isa. 26:3).
Nuestra vida puede parecer enredada, pero si nos confiamos al sabio Artista Maestro, él producirá el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y esa vida, que expresa la gloria –o carácter– de Cristo, será recibido en el Paraíso de Dios.
Al entrar en el reposo por medio de Jesús, el cielo comienza aquí. Respondemos a su invitación, que dice: “Ven, déjame enseñarte”, y así comenzamos la vida eterna. El cielo consiste en acercarse constantemente a Dios por medio de Cristo. Cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. A medida que caminemos con Jesús en esta vida, podremos ser llenados de su amor, satisfechos con su presencia. Podremos recibir aquí todo lo que puede soportar la naturaleza humana. 📖
El Libertador | Capítulo 35
Jesús calma la tormenta
Este capítulo está basado en Mateo 8:23 al 34; Marcos 4:35 al 41; 5:1-20; Lucas 8:22 al 39.
Había sido un día memorable. Junto al Mar de Galilea Jesús había dado sus primeras parábolas, con las que explicaba la naturaleza de su Reino y la manera en que se establecería. Había comparado su propia obra con la del sembrador; y el desarrollo de su Reino con el crecimiento de la semilla de mostaza y el efecto de la levadura sobre la harina. Había descrito la separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y la mala hierba, y de la red del pescador. Había ilustrado las preciosas verdades que enseñaba mediante el tesoro escondido y la perla de gran valor.
Al llegar la noche, las muchedumbres seguían agolpándose en derredor de él. Día tras día las había atendido, casi sin detenerse para comer o descansar. Ahora, el final del día lo hallaba tan sumamente cansado que se retiró en busca de algún lugar solitario al otro lado del lago. Él invitó a sus discípulos a que lo acompañasen allí.
Después de que despidiera a la multitud, los discípulos lo llevaron al barco, y zarparon apresuradamente. Pero pronto otros barcos de pesca que estaban cerca de la orilla se llenaron de gente que se proponía seguir a Jesús, deseosa de seguir viéndolo y oyéndolo.
El Salvador, vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido, pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo, y se desató una violenta tempestad sobre el lago.
Las olas, agitadas furiosamente por los vientos aullantes, se arrojaban
feroces contra el barco y amenazaban hundirlo. Esos valientes pescadores habían conducido su embarcación a puerto seguro en muchas tempestades; pero esta vez, su fuerza y habilidad no servían de nada. Impotentes en las garras de la tempestad, vieron que su barco comenzaba a inundarse.
A Jesús sí le importaba
Absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, solo viendo la muerte delante de sí, se acordaron de quién les había ordenado cruzar el mar. Su única esperanza se hallaba en Jesús. “¡Maestro! ¡Maestro!”, clamaron. Pero el rugido de la tempestad ahogaba sus voces, y no hubo respuesta. La duda y el temor los asaltaron. Jesús había vencido a la enfermedad, los demonios, y aun la muerte. ¿Sería impotente ahora para ayudar a sus discípulos? ¿No era consciente de la angustia que estaban pasando?
Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el aullido de la furiosa tempestad. Según parecía, serían tragados por las aguas hambrientas.
De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas, y vieron a Jesús acostado y durmiendo sin que lo perturbase la tormenta. Con asombro, exclamaron: “¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?”
Sus clamores despertaron a Jesús. Al iluminarlo el resplandor del rayo, vieron la paz del Cielo reflejada en su rostro; percibieron en su mirada amor tierno, y exclamaron: “Señor, ¡sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar!”
Jamás alguien profirió ese clamor sin que fuese oído. En tanto que los discípulos sujetaban sus remos para hacer un último esfuerzo, Jesús se puso de pie. Mientras la tempestad rugía y las olas airadas rompían sobre ellos, levantó su mano y les dijo: “¡Silencio! ¡Cálmense!”
Las olas se calmaron, se disiparon las nubes y volvieron a resplandecer las estrellas. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces Jesús les preguntó, con tristeza: “¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?”
Los discípulos quedaron en completo silencio. El terror y la desesperación
se habían apoderado de los ocupantes de los barcos que habían salido para acompañar a Jesús. La tempestad había dejado a los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos vieron el milagro. Todos murmuraban entre sí: “¿Quién es este hombre? ¡Hasta el viento y las olas lo obedecen!”
Cuando Jesús fue despertado para enfrentar la tempestad, no había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor. Pero él no reposaba tranquilo porque poseyera poder omnipotente. No descansaba en quietud por ser “dueño de la tierra, del mar y del cielo”. Él había depuesto ese poder. “Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta” (Juan 5:30). Él confiaba en el poder del Padre. Descansaba en la fe –fe en el amor y el cuidado de Dios–, y el poder de la palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios.
Así también nosotros podemos descansar confiados en el cuidado de nuestro Salvador. El temor de los discípulos en tiempo de peligro reveló su incredulidad. Se olvidaron de Jesús, quien solo pudo ayudarlos cuando se volvieron a él.
Cuando las tormentas de la tentación nos rodean, ¡cuán a menudo batallamos solos contra la tempestad! Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús. Y si clamamos a él para que nos salve, no clamaremos en vano. Él nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. El Redentor nos librará del peligro de la manera en que él reconoce como la mejor.
“Los malvados son como el mar agitado” (Isa. 57:20, NVI). El pecado ha destruido nuestra paz. Ningún poder humano puede controlar las pasiones que dominan el corazón. Somos tan impotentes en esto como lo eran los discípulos para calmar la rugiente tormenta. Pero por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús: “Señor, ¡sálvanos!”, hallarán liberación. Su gracia calma la lucha de las pasiones humanas, y en su amor el corazón halla descanso.
Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué
bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos!
Salmo 107:29, 30.
“Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros” (Rom. 5:1).
Por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla. La luz del sol naciente bañaba tierra y mar como una bendición de paz. Pero apenas tocaron la playa, sus ojos contemplaron una escena más terrible que la furia de la tempestad. Dos hombres echaron a correr como locos hacia ellos, como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban pedazos de cadenas, que habían roto al escapar de sus prisiones. Su piel estaba lacerada y sangraba. Sus ojos lanzaban una mirada fulminante, por detrás del largo y enmarañado cabello. Los demonios los poseían, y se asemejaban más a fieras que a hombres.
Los discípulos huyeron aterrorizados; pero pronto miraron hacia atrás, para ver dónde estaba Jesús. Allí estaba, donde lo habían dejado. El que había calmado la tempestad no huyó. Cuando los hombres, echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó la mano con que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más.
Con autoridad, ordenó a los espíritus malignos que saliesen de ellos. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de estos pobres desafortunados. Percibieron vagamente que estaban cerca de Alguien que podía salvarlos de los demonios que los atormentaban. Pero cuando abrieron sus labios para implorar su misericordia, los demonios hablaron en lugar de ellos, clamando furiosos: “¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
¡Por favor, te suplico que no me tortures!”
Jesús le preguntó: “¿Cómo te llamas?” Y la respuesta fue “Me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre”. Los demonios rogaron a Jesús que no los echase fuera del país. En la ladera de un cerro no muy distante, una gran piara de cerdos estaba alimentándose. Los demonios pidieron que se les permitiese entrar en ellos. Inmediatamente, la
manada echó a correr y a bajar desenfrenadamente por el barranco, y se hundió en el lago, donde todos murieron.
Mientras tanto, un cambio maravilloso había sucedido en los dos endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia, y las manos manchadas de sangre estaban relajadas. Con alegres voces los hombres alababan a Dios por su liberación.
Desde el acantilado, los cuidadores de los cerdos habían visto todo lo que había sucedido, y se apresuraron a ir a anunciar la noticia a sus amos. Llena de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los dos endemoniados habían sido el terror de toda la región. Para nadie era seguro pasar por donde ellos se hallaban. Ahora estos hombres estaban completamente vestidos y en su sano juicio, escuchando las palabras de Jesús y glorificando a quien los había restaurado. Pero la gente no se regocijó; la pérdida de los cerdos le parecía de mayor importancia que la liberación de esos cautivos de Satanás.
Los dueños de los cerdos estaban absortos en las cosas terrenales, y no les importaban los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba romper el hechizo de la indiferencia egoísta, para que pudiesen aceptar su gracia.
Pero el resentimiento por la pérdida temporal que tuvieron les cegó los ojos para no ver la misericordia del Salvador.
La superstición suscita temores
La demostración de poder sobrenatural despertó los temores de la gente. Si este Forastero quedaba entre ellos, podían seguir mayores calamidades. Los que habían cruzado el lago con Jesús contaron del peligro que habían corrido en la tempestad, y de cómo Jesús había silenciado el viento y el mar. Pero sus palabras no sirvieron de nada. Con terror, la gente rogó a Jesús que se alejara de ellos, y él accedió, embarcándose inmediatamente hacia la orilla opuesta.
Los habitantes de Gadara temían tanto arriesgar sus intereses terrenales, que trataron como a un intruso al Jesús, quien había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos. Y cerraron la puerta al Don del cielo. Aún son
muchos los que se niegan a obedecer la palabra de Cristo porque la obediencia implicaría sacrificar algún interés mundanal. Por temor a que su presencia les cause pérdidas monetarias, muchos rechazan su gracia y alejan de ellos a su Espíritu.
Pero los endemoniados restaurados por Jesús deseaban la compañía de su Libertador. En su presencia se sentían seguros de los demonios que los habían atormentado y echado a perder los mejores años de su vida. Cuando Jesús estaba por subir al barco, ellos seguían a su lado, y le rogaron que los mantuviese cerca de él. Pero Jesús les dijo que se fuesen a sus casas y contaran todo lo que el Señor había hecho por ellos.
Ahora tenían una obra que hacer: ir a un hogar pagano y contarles de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador. Seguramente les iban a asediar grandes dificultades. Su largo aislamiento de la sociedad parecía haberlos descalificado para la obra que él dado. Pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. Ellos fueron por toda Decápolis declarando por doquier su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios. Al hacer esa obra, pudieron recibir una bendición mayor que si hubieran permanecido en su presencia. Al trabajar difundiendo las “buenas nuevas” de la salvación, nos acercamos al Salvador.
Los dos hombres restaurados fueron los primeros misioneros que Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis. Esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían; lo que ellos mismos habían visto, oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer todo aquel que fue conmovido en su corazón por la gracia de Dios (ver 1 Juan 1:1-3).
Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo que decir acerca de la manera en que nos ha conducido, cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. El Señor nos llama para dar este testimonio.
Aunque los habitantes de Gadara no recibieron a Jesús, él no los dejó en las tinieblas que habían elegido. Ellos no habían oído sus palabras. No sabían lo que estaban rechazando. Por tanto, les volvió a mandar luz por medio de personas a quienes no podían negarse a escuchar.
La destrucción de los cerdos despertó a toda la región como no podría haberlo hecho cualquier otra cosa, y dirigió la atención hacia Cristo. Los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder, canales de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Esta experiencia abrió una puerta de oportunidad en toda esa región. Cuando Jesús volvió a Decápolis, miles oyeron el mensaje. Dios convierte aun las obras del maligno en algo bueno.
Los endemoniados de Gadara, que moraban en los sepulcros, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada al control de Satanás. Él ejerce constantemente su influencia sobre las personas para dominar la mente e incitar a la violencia y al crimen. Oscurece el intelecto y contamina el corazón. Siempre que las personas rechacen la invitación del Salvador, se están entregando a Satanás. Muchos en los hogares, en los negocios, y aun en la iglesia, están haciendo esto hoy. Y a causa de esto la violencia y el crimen cubren totalmente la Tierra. Y las tinieblas morales envuelven las moradas de los hombres. Satanás induce a hombres y mujeres a cometer males cada vez peores, hasta provocar completa degradación y ruina. La única salvaguardia contra su poder es la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como nuestro enemigo y destructor; Cristo, como nuestro Amigo y Libertador.
Dios nos ha llamado a ser “transformados según la imagen de su Hijo” (Rom. 8:29, NVI). Y las personas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás todavía continúan siendo transformadas mediante Cristo en mensajeras de justicia, y enviadas a contar “todo lo que el Señor ha hecho por ti”. 📖
El Libertador | Capítulo 36
El toque de fe trae sanidad
Este capítulo está basado en Mateo 9:18 al 26; Marcos 5:21 al 43; Lucas 8:40 al 56.
Al volver de Gadara a la costa occidental del lago de Galilea, Jesús encontró una multitud reunida para recibirlo. Él permaneció en la orilla por un tiempo, enseñando y sanando, y luego se dirigió a la casa de Leví Mateo, para encontrarse con los cobradores de impuestos en su fiesta Jairo, jefe de la sinagoga, lo encontró allí. Con gran angustia exclamó: “Mi hijita se está muriendo. [...] Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva”.
Jesús se encaminó inmediatamente con el líder hacia su casa. Los discípulos se sorprendieron al verlo acceder a la súplica del orgulloso rabino; sin embargo, acompañaron a su Maestro, y la gente los siguió. Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente, porque la muchedumbre lo apretujaba de todos lados. El ansioso padre estaba impaciente; pero Jesús se detenía de vez en cuando para aliviar algún sufrimiento o consolar algún corazón afligido.
Mientras estaban en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud: traía la noticia de que la hija de Jairo había muerto. Esas palabras llegaron a oídos de Jesús. Dijo: “No tengas miedo. Solo ten fe, y ella será sanada”.
Juntos se apresuraron a llegar a la casa del jefe. Ya estaban allí las plañideras y los flautistas contratados, llenando el aire con su clamor. Jesús trató de acallarlos, diciendo: “¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta; solo duerme”. Ellos se indignaron al oír las palabras del Forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte. Después de exigir que todos se fueran, Jesús llamó al padre y a la madre de la niña, a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en la cámara mortuoria.
Jesús se acercó a la cama y, tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente, en el idioma familiar del hogar, las palabras: “¡Niña, levántate!”
Instantáneamente, un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. Los ojos se abrieron como si despertasen del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó, y sus padres la abrazaron, llorando de gozo.
Cuando iba de camino a la casa del líder, Jesús se había encontrado con una pobre mujer que durante doce años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todo su dinero en médicos y remedios, solamente para que le dijeran que tenía una enfermedad incurable. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó de Cristo. Si podía tan solo ir a él, sería sanada. Con debilidad y sufrimiento, fue a la orilla del mar, donde él estaba enseñando, y trató de abrirse paso a través de la multitud, pero no lo logró. Lo siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercársele. Había empezado a desesperarse, hasta que él llegó cerca de donde ella se encontraba.
¡Se hallaba en presencia del gran Médico! Pero entre la confusión no podía hablarle, ni lograr más que verlo fugazmente. Con temor de perder su única oportunidad de recibir alivio, se adelantó con esfuerzo, diciéndose: “Si tan solo tocara su túnica, quedaré sana”. Mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su túnica. En ese único toque se concentró la fe de su vida, e instantáneamente su dolor y debilidad dieron lugar al vigor de una salud perfecta.
Con corazón agradecido, trató de retirarse inadvertidamente de la muchedumbre. Pero de repente Jesús se detuvo. Mirando en derredor, preguntó con una voz que todos podían oír por encima de la confusión de la multitud: “¿Quién me tocó?” Como se lo empujaba de todos lados, parecía una pregunta extraña.
Pedro, siempre listo para hablar, dijo: “Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti”. Jesús contestó: “Alguien me tocó a propósito, porque yo
sentí que salió poder sanador de mí”. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre indiferente. Una confianza tal no debía ser pasada por alto sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo, palabras que fuesen una bendición para sus seguidores hasta el fin del tiempo.
Mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién lo había tocado. Viendo que era en vano tratar de ocultarse, ella se adelantó, temblorosa. Con lágrimas de agradecimiento le relató la historia de sus sufrimientos y de cómo había hallado alivio. Jesús le dijo “Hija [...] tu fe te ha sanado. Ve en paz”. Él no dio oportunidad a que la superstición afirmara que había sanación en el mero acto de tocar sus ropas. La curación se realizó por medio de la fe que se aferró de su poder divino.
La fe viva trae sanidad
Hablar de religión de una manera casual, orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale de nada. Una fe teórica, que acepta a Cristo meramente como Salvador del mundo, jamás puede traer sanidad a la vida espiritual. La fe no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo; debemos creer en él. La fe salvadora es una transacción por medio de la cual quienes reciben a Cristo se unen con Dios en una relación de pacto. La fe genuina produce un aumento del vigor, una confianza profunda y voluntaria, por medio de la cual nuestro espíritu llega a ser un poder vencedor.
Después de sanar a la mujer, Jesús deseó que ella reconociese la bendición recibida. Los dones del evangelio no se disfrutan en secreto. Nuestra confesión de su fidelidad es la forma escogida por el Cielo para revelar a Cristo al mundo. El testimonio de nuestra propia experiencia será lo más eficaz (ver Isa. 43:12). Cuando están respaldadas por una vida semejante a la de Cristo, nuestras historias personales acerca de su gracia tienen un poder irresistible que obra para la salvación de los demás.
Cuando los diez leprosos fueron a Jesús para ser sanados, quedaron limpios; pero uno solo volvió para darle gloria. Los otros siguieron su camino, olvidándose de quién los había sanado. ¡Cuántos hay que siguen haciendo lo mismo! El Señor levanta a los enfermos, libra a las personas de peligros, envía a los ángeles para salvarlas de calamidades, para protegerlas de enfermedades y catástrofes (Sal. 91:6), pero ellas no recuerdan su gran amor. Por su ingratitud, cierran su corazón a la gracia de Dios.
Es para nuestro propio beneficio el mantener fresco en nuestra memoria todo don de Dios. Esto fortalece la fe. Recordemos, pues, el amor inagotable del Señor. Y al repasar el trato de Dios con nosotros, declaremos: “¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor?” (Sal. 116:12). 📖
El Libertador | Capítulo 37
Los primeros evangelistas
Este capítulo está basado en Mateo 10; Marcos 6:7 al 11; Lucas 9:1 al 6.
Los apóstoles habían acompañado a Jesús viajando a pie por Galilea. Habían caminado y hablado con el Hijo de Dios, y habían aprendido cómo trabajar por la humanidad. Cuando Jesús ministraba a las muchedumbres, sus discípulos estaban deseosos de aliviar su labor. Ayudaban a traer a los que sufrían ante el Salvador, y procuraban la comodidad de todos. Estaban alerta para detectar a los oyentes interesados y les explicaban las Escrituras.
Pero ellos necesitaban aprender a trabajar solos. Todavía necesitaban de mucha instrucción y paciencia. Ahora, mientras él estaba personalmente con ellos para aconsejarlos y corregirlos, el Salvador los envió como representantes suyos.
Con frecuencia, los discípulos se habían sentido perplejos a causa de las enseñanzas de los fariseos, pero habían llevado sus preguntas a Jesús. Él había fortalecido su confianza en la Palabra de Dios, y en gran medida los había libertado de su servidumbre a la tradición. Cuando estuvieran separados de él recordarían cada una de sus miradas y de sus palabras. Con frecuencia, mientras estuvieran en conflicto con los enemigos del evangelio repetirían sus palabras.
Llamando a los Doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y las aldeas. Así podían aconsejarse y orar juntos, la fortaleza de uno compensaría la debilidad del otro.
La obra de evangelización tendría mucho más éxito si los cristianos siguieran este ejemplo.
Los discípulos no debían discutir con nadie sobre si Jesús era el Mesías; sino que en su nombre debían hacer estas obras: “Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. ¡Den tan gratuitamente como han recibido!”
Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Doquiera que fuera, la gente que recibía su compasión se regocijaba en la salud recobrada. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído; su nombre, la primera palabra que hubiesen pronunciado; su rostro, el primero que hubiesen visto. Cuando pasaba por los pueblos y las ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo.
Los seguidores de Cristo han de trabajar como él obró. Hemos de alimentar al hambriento, consolar al doliente e inspirar esperanza al descorazonado. El amor de Cristo, manifestado en un ministerio abnegado, será más eficaz para reformar a quien hace el mal que la espada o la corte de justicia. A menudo el corazón se enternecerá bajo el amor de Cristo. Por medio de sus siervos, Dios desea ser un Consolador mucho mayor de lo que el mundo conoce.
En su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente “al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios”. Si los judíos recibieran el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por tanto, fueron los primeros en oír el mensaje.
En esta primera gira, los discípulos debían ir solo adonde Jesús había estado antes y se había hecho de amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencilla. No debían adoptar la vestimenta de los maestros religiosos ni usar ciertas ropas que los distinguiese de los humildes campesinos. No debían convocar a las gentes a reuniones públicas; debían concentrar sus esfuerzos al trabajo de casa en casa. En todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que los recibiesen como a Cristo mismo, y entrar en ese hogar con el hermoso saludo: “La paz de Dios sea sobre esta casa” (Luc. 10:5). Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la explicación de las Escrituras en el círculo familiar. El mensaje que llevaban era la palabra de vida eterna, y el destino de hombres y mujeres dependía de que lo aceptasen o rechazasen (ver Mat. 10:14, 15).
Jesús dijo: “Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas”. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, pero siempre hablaba con amor. Nunca fue rudo, nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. No regañó la debilidad humana. Denunció sin temor alguno la hipocresía y la maldad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus más severas reprensiones. Toda persona era preciosa a sus ojos.
Los siervos de Cristo necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que, ante una provocación, el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves lloviznas que refrescan las plantas a punto de marchitarse. Los siervos de Dios han de fijar sus ojos en la belleza de Cristo. Entonces podrán presentar el evangelio con un tacto dado por Dios. Y el espíritu que se mantiene amable frente a personas o circunstancias difíciles hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por poderoso que sea.
Tendremos que enfrentar oposición
Continuando con sus instrucciones a sus discípulos, Jesús dijo: “Guárdense de los hombres” (RVA). No debían poner una confianza implícita en los que no conocían a Dios, ni darles a conocer sus planes; porque esto daría una ventaja a los agentes de Satanás. Las ideas humanas muchas veces obran en contra de los planes de Dios. Los siervos de Dios deshonran a Dios y traicionan el evangelio cuando dependen del consejo de quienes no están bajo la dirección del Espíritu Santo.
“Los entregarán a los tribunales. [...] Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores; pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí”. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la Tierra, quienes de otra manera tal vez nunca habrían oído el evangelio. Después de haber escuchado falsas acusaciones con respecto a la fe de los discípulos de Cristo, a menudo la única forma que tienen de conocer su verdadero carácter es el testimonio de quienes son llevados a juicio por ella. Jesús dijo: “Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que
hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes”. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar a los discípulos. Pero los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su Ejemplo divino. Así, los gobernantes y el pueblo verán el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo.
Los siervos de Cristo no debían preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. El Espíritu Santo les haría recordar las mismas verdades que necesitasen. El conocimiento que habían obtenido por medio de un estudio diligente de las Escrituras iba a venirles a la memoria como un rayo. Pero si alguno hubiera descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo, no podría esperar que el Espíritu Santo le hiciese recordar sus palabras.
Qué hacer cuando surgen persecuciones
Los discípulos de Cristo serían traicionados incluso por los miembros de sus propias familias. “Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo”. Pero les ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Con frecuencia, él mismo dejaba un campo de labor por otro, con el fin de escapar de quienes buscaban quitarle la vida. Asimismo, sus siervos no debían desanimarse por la persecución, sino buscar un lugar donde pudiesen seguir trabajando por las almas.
Pero cualquiera que sea el peligro, los que siguen a Cristo no deben ocultar sus principios. No pueden permanecer sin comprometerse hasta estar seguros de que pueden confesar la verdad sin riesgo. Jesús dijo: “Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas, para que todos lo escuchen”.
Jesús mismo nunca compró la paz haciendo concesiones. Su corazón rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca consintió sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio mientras estos seguían una conducta que sería la ruina del alma. Él trabajaba
para que las personas fuesen fieles a sí mismas, fieles a su más elevado y eterno interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra, y deben tener cuidado de no renunciar a la verdad al tratar de evitar los conflictos. Jamás podremos obtener la paz verdadera cediendo los principios. Y nadie puede ser fiel a los principios sin incitar la oposición. Jesús dijo a sus discípulos: “No teman a los que quieren matarles el cuerpo; no pueden tocar el alma”. Lo único que han de temer es renunciar a la verdad, y así traicionar el cometido con que Dios los honró.
Satanás obra tratando de llenar nuestros corazones de duda. Nos tienta a pecar, y luego a considerarnos demasiado malos para acercarnos a nuestro Padre celestial. El Señor comprende todo eso. Jesús aseguró a sus discípulos la compasión de Dios; que no se exhala un suspiro, no se siente un solo dolor ni ninguna angustia atormenta el alma sin que esa punzada llegue al corazón del Padre.
La Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto y santo (Isa. 57:15), no en un estado de inactividad, ni en silencio y soledad, sino rodeado por millares de seres santos dispuestos a hacer su voluntad. A través de canales que no podemos comprender, está en activa comunicación con cada parte de su dominio, incluyendo el grano de arena que es este mundo. Dios se inclina desde su Trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, él contesta: “Aquí estoy”. Levanta al angustiado y al que es pisoteado. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca para librarnos.
Y Jesús continúa: “Así como me reconozcan ante los demás, los reconoceré ante Dios y los santos ángeles. Ustedes han de ser mis testigos en la tierra; así también yo seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que los ve revestidos de mi perfección. Todo el que comparta mi sacrificio por los perdidos, participará de la gloria y el gozo de los redimidos”.
Los que quieran confesar a Cristo deben tener a Cristo morando en ellos. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no lo estarían representando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo lo negaría. Podemos
negar a Cristo por medio de la calumnia, por hablar neciamente y por hablar palabras falsas o hirientes. Podemos negarlo al rehuir las cargas de la vida, al conformarnos con el mundo, tener una conducta descortés, justificar al yo, albergar dudas, y al buscarnos dificultades. Y “al que me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo”.
El Salvador dijo: “No vine a traer paz, sino espada”. Este conflicto no es efecto del evangelio, sino resultado de la oposición a él. De todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la que viene del hogar, el distanciamiento de nuestros amigos terrenales más queridos. Pero Jesús declara: “Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío; si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío”. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió”. Cristo recompensará todo acto de bondad manifestado en su nombre. Él incluye a los más débiles y humildes miembros de la familia de Dios. “Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa”.
Y así terminó el Salvador sus instrucciones. Los Doce elegidos salieron, como él había salido, “para llevar la Buena Noticia a los pobres [...] a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad” (Luc. 4:18). 📖
El Libertador | Capítulo 38
Cristo y los Doce se toman un descanso
Este capítulo está basado en Mateo 14:1, 2, 12 y 13; Marcos 6:30 al 32; Lucas 9:7 al 10.
Al terminar su gira misionera, “los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: ‘Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato’ ”.
La relación íntima de los discípulos con Jesús los animaba a contarle sus buenas y malas experiencias como evangelistas. Cuando le relataron francamente a Cristo sus experiencias, él vio que necesitaban mucha instrucción. También notó que necesitaban reposo.
Pero no podían tener privacidad donde estaban entonces, “porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer”. La gente se agolpaba en derredor de Cristo, ansiosa de ser sanada y ávida de escuchar sus palabras. A muchos les parecía que él era la fuente de toda bendición.
Pero ahora Cristo anhelaba alejarse de las multitudes porque tenía mucho que decirles a sus discípulos. Por momentos, en su trabajo habían estado muy preocupados deseando saber qué hacer. Ahora necesitaban ir a un lugar de retiro, donde pudiesen hablar en privado con Jesús y recibir instrucciones para su obra futura. Ellos habían consagrado toda su alma a trabajar por la gente, y esto estaba agotando su fuerza física y mental. Era su deber descansar.
Al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito, corrían peligro de atribuirse el mérito a sí mismos, de albergar orgullo espiritual, y así caer bajo las tentaciones de Satanás. Ellos debían aprender que su fuerza no residía en
sí mismos, sino en Dios. Necesitaban pasar tiempo con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón.
Fue más o menos por ese tiempo que Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Eso trajo a su mente de forma vívida el final hacia el cual se dirigían sus propios pasos. Los sacerdotes y los rabinos lo vigilaban, algunos espías lo seguían de cerca, y se multiplicaban las conspiraciones para destruirlo.
Habían llegado a Herodes noticias de Jesús y su obra. Decía: “¡Este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos!”, y expresó el deseo de ver a Jesús. Herodes temía constantemente que se levantara una revolución para destronarlo y librar a la nación judía del yugo romano. Entre la gente cundía un espíritu de revuelta. Era evidente que las labores públicas de Cristo en Galilea no podían continuar por mucho tiempo, y él anhelaba apartarse por unos momentos de la confusión de la multitud.
Con corazones entristecidos los discípulos de Juan habían sepultado su cuerpo mutilado. “Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido”. Esos discípulos habían sentido envidia de Cristo y habían dudado de su misión divina porque no había libertado al Bautista. Pero ahora anhelaban consuelo en su gran tristeza y dirección para su obra futura. Ellos vinieron a Jesús y unieron su causa con la suya.
En el extremo norte del lago, había una región solitaria, embellecida con el fresco verdor de la primavera. Se dirigieron hacia ese lugar en su bote. Las escenas de la naturaleza eran en sí mismas un reposo, y refrescaban los sentidos. Ahí podrían escuchar las palabras de Cristo sin las airadas interrupciones, las réplicas y acusaciones de los escribas y los fariseos.
El descanso los renovó
Cristo y sus discípulos no pasaron ese tiempo de retiro buscando placeres. Ellos conversaron acerca de la obra de Dios y de cómo ser más eficientes. Cristo corrigió sus errores y les aclaró la mejor manera de acercarse a la gente. Ellos fueron vitalizados por el poder divino, e inspirados con
esperanza y valor.
Cuando Jesús dijo que la cosecha era mucha y pocos los obreros, no exhortó a trabajar sin cesar, sino que dijo: “Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos” (Mat. 9:38). Dios no quiere que unos pocos trabajen atiborrados de responsabilidades mientras que otros no llevan ninguna carga ni preocupación en su corazón.
Las compasivas palabras de Cristo se aplican a sus obreros actuales: “Vayamos solos [...] para descansar un rato”. No es sabio estar siempre bajo la tensión de atender las necesidades espirituales de los demás, porque de esa manera descuidamos la devoción personal y agotamos alma y cuerpo. Dios exige abnegación, pero debemos tener cuidado, no sea que por su exceso de celo Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios.
Cuando se multiplican las actividades y llegamos a tener éxito en realizar algún trabajo para Dios, existe la tendencia a orar menos y a tener menos fe. Perdemos de vista nuestra dependencia de Dios y tratamos de hacer de nuestra actividad un salvador. El poder de Cristo es el que realiza la obra.
Debemos dedicar tiempo a la meditación, la oración y el estudio de la Palabra de Dios. Únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo es la que al fin resultará eficaz para el bien.
Nunca estaba demasiado ocupado para hablar con Dios
Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo como la de Jesús; sin embargo,
¡cuán a menudo se lo encontraba en oración! Vez tras vez, encontramos registros como este: “Antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar”. “Grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar”. “Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche” (Mar. 1:35; Luc. 5:15, 16; 6:12).
Al Salvador le era necesario apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar comunión ininterrumpida
con su Padre. Como uno de nosotros, dependía enteramente de Dios. En el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina con el fin de salir fortalecido para enfrentar los deberes y las pruebas. Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que lo abrumaban. Como hombre, suplicaba al trono de Dios, hasta que su humanidad estuviera cargada de una corriente celestial que conectaría a la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios para impartirla al mundo. Su carácter debe ser el nuestro.
Si hoy tomásemos tiempo para ir a Jesús y contarle nuestras necesidades, no quedaríamos defraudados. Él es el Consejero Maravilloso (Isa. 9:6). Él nos ha invitado a que le pidamos sabiduría. Él “da a todos generosamente sin menospreciar a nadie” (Luc. 1:5, NVI).
Cada uno necesita tener una experiencia personal en obtener conocimiento de la voluntad de Dios. Individualmente, debemos oírlo hablándonos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan en silencio, y en la quietud esperamos ante él, el silencio del corazón hace más distinta la voz de Dios (ver Sal. 46:10). Solo aquí podemos encontrar verdadero reposo. Los que son así renovados revelarán un poder divino que alcanzará los corazones de las personas. 📖
El Libertador | Capítulo 39
“Denles ustedes de comer”
Este capítulo está basado en Mateo 14:13 al 21; Marcos 6:32 al 44; Lucas 9:10 al 17; Juan 6:1 al 13.
Aquel inusual momento de apacible quietud no duró mucho tiempo. Los discípulos pensaban que no serían molestados; pero tan pronto como la multitud echó de menos al divino Maestro, preguntó: “¿Dónde está?” Algunos habían visto la dirección en que Cristo y sus discípulos habían ido. Muchos fueron por tierra para buscarlos; otros, en sus barcos. La Pascua se acercaba, y peregrinos que se dirigían a Jerusalén fueron congregándose para ver a Jesús, hasta que llegaron a ser como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Desde la ladera de la colina, Jesús miró a la multitud, y “tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor”. Abandonando su retiro, halló un lugar conveniente donde poder atenderlos.
La gente escuchaba las palabras de misericordia de los labios del Hijo de Dios. Palabras que les parecían un remedio que aliviaba su corazón. El poder sanador de su mano divina impartía vida a los moribundos, y alivio y salud a los que sufrían enfermedades. Ese día les pareció como si el cielo estaba en la tierra, y no se percataron de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que habían comido.
Finalmente, el sol comenzó a hundirse en el occidente y, sin embargo, la gente seguía allí. Jesús había trabajado todo el día sin comer ni descansar, pero no podía apartarse de la muchedumbre que se apiñaba en derredor suyo.
Los discípulos finalmente le insistieron a Jesús en que, por el bien de la gente, había que despedirla. Muchos no habían comido desde la mañana. En
los pueblos de los alrededores podrían conseguir alimentos. Pero Jesús dijo: “Denles ustedes de comer”. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: “¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?” Esto lo dijo para probar la fe del discípulo. Felipe miró el mar de cabezas y contestó que doscientos denarios2 de pan no alcanzarían ni para que cada uno tuviese un poco.
Jesús preguntó cuánto alimento podían encontrar entre la multitud. Andrés dijo: “Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud?” Jesús indicó que le trajesen esas cosas y que los discípulos hiciesen sentar a la gente sobre la hierba, en grupos de cincuenta y de cien personas, para que todos pudiesen observar lo que iba a hacer. Hecho esto, Jesús “miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró de pan y pescado”. El que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad se preocupaba tanto de sus necesidades físicas como de las espirituales.
Cristo nunca obró un milagro que no fuese para suplir una necesidad genuina, y cada milagro tenía el objetivo de conducir a la gente al árbol de la vida. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía gran cantidad de lecciones preciosas. Jesús había provisto un menú humilde; pescado y pan de cebada eran el alimento diario de los pescadores. Cristo podría haber extendido delante de la gente una comida suculenta, pero un alimento preparado solo para satisfacer los apetitos no habría impartido una lección para su bien. Nunca nadie disfrutó de lujosos banquetes como esa gente disfrutó del descanso y de la comida sencilla que Jesús le proveyó en un lugar tan alejado de los poblados y de los recursos.
Si las personas hoy tuviesen hábitos sencillos y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, habría provisión abundante para las necesidades de la familia humana. Habría menos deseos imaginarios y más oportunidades para trabajar según los métodos de Dios. Pero el egoísmo y la complacencia del
gusto antinatural han producido pecado y miseria en el mundo.
Para esa enorme muchedumbre, cansada y hambrienta, el sencillo menú era una garantía no solo del poder de Jesús, sino también de su tierno cuidado por ellos en las necesidades comunes de la vida. El Salvador no ha prometido lujos a quienes lo sigan. Nuestro alimento puede ser sencillo y aun escaso; nuestra vida puede estar confinada a la pobreza. Pero él ha dado su palabra de que nuestra necesidad será suplida, y ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales: la dicha que da su propia presencia.
En la producción de las cosechas terrenales, Dios obra un milagro cada día. A través de agentes naturales, realiza la misma obra que efectuó Jesús al alimentar a la multitud. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios la que hace germinar la semilla. Es Dios quien alimenta diariamente a millones con las cosechas de esta tierra. Los hombres atribuyen la obra del poder de Dios a causas naturales o a instrumentos humanos. Glorifican al hombre en lugar de Dios, y hacen de sus bondadosos dones una maldición en vez de una bendición. Dios desea que lo reconozcamos en sus dones. Fue con este fin que Cristo realizó sus milagros.
Una lección valiosa de ecología
Después de que la multitud hubo comido, sobró abundante comida. Pero Jesús dijo: “Ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada”. La lección era doble. Nada se debe desperdiciar. Junten todo lo que alivie a quienes pasan hambre en esta tierra. Y debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. La gente quería que sus amigos en casa también probaran el pan que Cristo había bendecido. Así que los que estuvieron en la fiesta debían dar a otros el pan que proviene del cielo, para satisfacer el hambre del corazón. Debían repetir lo que habían aprendido acerca de las maravillosas cosas de Dios. Nada debía perderse.
El milagro de los panes nos enseña a depender de Dios. Cuando Cristo alimentó a los cinco mil, no había comida en las cercanías. Allí estaba él, en el desierto. Pero sabía que la multitud se sentiría hambrienta y débil, porque era igual a ellos en su necesidad de alimentarse. Estaban lejos de sus casas y muchos no tenían dinero para comprar alimento. La providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba; y él dependía de su Padre celestial a fin de obtener los medios para suplir esa necesidad.
Nosotros también debemos depender de Dios. No debemos meternos en dificultades y hacer mal uso de las habilidades que nos ha dado. Pero cuando, después de seguir sus directivas, somos puestos en dificultades, debemos procurar la ayuda del Ser que tiene recursos infinitos a su disposición. Él guardará a toda persona que esté en dificultades por tratar de andar en los caminos del Señor.
Cómo solemos repetir la incredulidad de Andrés
Dios nos ha indicado: “Vayan por todo el mundo y prediquen la Buena Noticia a todos” (Mar. 16:15). Pero cuán a menudo nos falta la fe al ver cuán grande es la necesidad y cuán pocos son los recursos en nuestras manos.
Como Andrés, con frecuencia vacilamos, sin tener disposición a dar todo lo que tenemos, temiendo gastar todo lo que tenemos y desgastarnos por otros. Pero Jesús ha dicho: “Denles ustedes de comer”. Su orden está respaldada por el mismo poder que alimentó a la muchedumbre a orillas del mar.
Este acto de Cristo encierra una profunda lección espiritual para todos sus obreros. Cristo recibía del Padre; él impartía a los discípulos; ellos repartían a la multitud; y las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a Cristo recibirán de él el pan de vida y lo impartirán a otros. Jesús tomó los pancitos, y aunque era una pequeña porción para sus propios discípulos, no los invitó a ellos a comer, sino que empezó a distribuirles el alimento, indicándoles que sirvieran a la gente. El alimento se multiplicaba en sus manos; y las de los discípulos, al extenderse hacia Cristo, nunca estaban vacías. Después de alimentar a la gente, Cristo y sus discípulos comieron juntos el alimento proporcionado por el Cielo.
Los discípulos fueron el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Los más inteligentes, los más espirituales, pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. Podemos compartir únicamente lo que recibimos de Cristo; y podemos recibir únicamente a medida que compartimos con otros. Cuanto más demos, tanto más recibiremos.
Con demasiada frecuencia los obreros de Cristo no comprenden su responsabilidad personal. Corren el peligro de traspasar su carga a las organizaciones, en vez de confiar en quien es la fuente de toda fuerza. Trabajar con éxito para Cristo no depende tanto del talento como de una fe ferviente y dependiente. En vez de pasar nuestra responsabilidad a alguna otra persona que consideramos más capacitada que nosotros, obremos según nuestra habilidad. Cuando se nos presente la pregunta: “¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?”, no demos una respuesta incrédula. Cuando la gente carece por completo del Pan de vida, ¿llamaremos a alguien de lejos para que venga y los alimente? Cristo dijo: “Díganles a todos que se sienten”, y allí los alimentó. Así, cuando estemos rodeados de personas en necesidad, sepamos que Cristo está allí. Traigamos nuestros panes de cebada a Jesús. Lo poco que empleemos sabiamente al servir al Señor se multiplicará en el mismo acto de compartir.
El Señor dice: “Den, y recibirán”. “Es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos” (Luc. 6:38; 2 Cor. 9:10, 11).
__________
2 El denario equivalía al salario de un día de un trabajador común (ver Mat. 20:1, 2).
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 40
Una noche sobre el lago
Este capítulo está basado en Mateo 14:22 al 33; Marcos 6:45 al 52; Juan 6:14 al 21.
Sentada sobre la llanura cubierta de hierba, en el crepúsculo primaveral, la gente comió los alimentos que Cristo proveyera. El milagro de los panes llamó la atención de todos en esa vasta muchedumbre. Dios había alimentado a Israel con maná en el desierto; ¿y quién era este que los había alimentado ese día sino aquel que había sido anunciado por Moisés? Se decían unos a otros: “¡No hay duda de que es el Profeta que esperábamos!”
Ese acto culminante les dio la convicción de que entre ellos se encontraba el Libertador durante tanto tiempo esperado. Él era quien haría de Judea un paraíso terrenal, una tierra donde fluyese leche y miel. Él podría quebrantar el poder de los odiados romanos. Él podría curar a los soldados heridos en batalla. Él podría suministrar alimento a ejércitos enteros. ¡Él podría dar a Israel el dominio, por tanto tiempo anhelado!
La gente estaba lista para coronarlo rey inmediatamente. Vieron que él no hacía esfuerzos para procurarse honores y temieron que nunca haga valer su derecho al trono de David. Consultando entre sí, se pusieron de acuerdo en tomarlo por la fuerza y proclamarlo rey de Israel. Los discípulos se unieron a la multitud para declarar que el trono de David era herencia legítima de su Maestro. Esperaban que los arrogantes sacerdotes y príncipes se vieran obligados a honrar al que viene revestido con la autoridad de Dios.
Pero Jesús vio lo que se estaba tramando y cuál sería el resultado de ello. Eso terminaría en violencia e insurrección, lo que estorbaría la obra del reino espiritual. Debía detener ese movimiento inmediatamente. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomaran el bote y volvieran enseguida a
Capernaum, dejándolo a él despedir a la gente.
Nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo. Esta parecía la oportunidad de oro para establecer a su amado Maestro sobre el trono de Israel. Les era difícil irse solos y dejar a Jesús en esa orilla desolada. Protestaron contra tal disposición; pero entonces Jesús les habló con una autoridad que nunca había revelado para con ellos. En silencio, se volvieron hacia el lago.
Luego Jesús ordenó a la multitud que se dispersase; y lo hizo de forma tan determinante que nadie se atrevió a desobedecer. En el mismo momento en que venían para tomarlo, sus pasos se detuvieron. El porte regio de Jesús y sus pocas y tranquilas palabras de orden frustraron sus planes. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal, y sin hacer cuestionamientos se sometieron.
Cuando fue dejado solo, Jesús “subió a las colinas para orar a solas”. Durante horas oró pidiendo el poder para revelarles el carácter divino de su misión, y que así Satanás no cegase su entendimiento y distorsionase su juicio. Sabía que sus días en la tierra estaban casi terminados y que pocos lo recibirían. Los discípulos serían intensamente probados; las esperanzas que por mucho tiempo acariciaron quedarían frustradas. En lugar de verlo exaltado sobre el trono de David, serían testigos de su crucifixión. Esta sería su verdadera coronación, pero ellos no lo comprendían; y sin el Espíritu Santo, la fe de los discípulos fallaría. Jesús derramó ante Dios sus súplicas por ellos con amarga agonía y lágrimas.
Los discípulos no habían zarpado inmediatamente, porque esperaban que Jesús viniese con ellos. Pero al ver que se hacía más y más oscuro, “subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum”. Murmuraban porque Jesús no les había permitido proclamarlo rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad; si hubiesen sido más persistentes, pensaban, podrían haber logrado su propósito.
La incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón. El amor por recibir honores los había cegado. Anhelaban ver a Jesús exaltado como les
parecía que debía serlo. ¿Acaso serían considerados siempre los seguidores de un falso profeta? ¿Por qué Jesús, ya que tenía el poder, no se revelaba en su verdadero carácter, y así les hacía la vida menos dolorosa? ¿Por qué no había salvado a Juan el Bautista de una muerte violenta? Así razonaban los discípulos hasta que atrajeron sobre sí grandes tinieblas espirituales. Se preguntaban: “¿Podía ser Jesús un impostor, según aseveraban los fariseos?”
Tormenta en el corazón de los discípulos
El recuerdo de ese día precioso y glorioso debiera haberlos llenado de fe y esperanza, pero ellos se olvidaron de todo. Sus pensamientos tormentosos e irrazonables, y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios a menudo hace esto cuando las personas se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se acercaba rápidamente.
Una violenta tempestad silenciosamente venía en dirección a ellos, y no estaban preparados para enfrentarla. Fue un contraste repentino, y cuando el vendaval los alcanzó, sintieron miedo. Olvidaron sus resentimientos, su incredulidad y su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. En un clima normal, el viaje tomaba tan solo unas horas; pero ahora se alejaban cada vez más de su destino. Lucharon con los remos aproximadamente hasta las tres de la mañana. Luego, agotados, estos hombres se dieron por perdidos. Impotentes, anhelaron la presencia de su Maestro.
El que velaba y observaba desde la orilla vio cómo esos hombres llenos de temor luchaban contra la tempestad. Con el más profundo interés sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su valiosa carga: esos hombres habrían de ser la luz del mundo. Cuando sus corazones estuvieron aplacados, apagada su ambición no santa y en humildad, oraron pidiendo ayuda, y les fue concedida.
En el momento en que ellos se creyeron perdidos, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se aproximaba sobre el agua. Pero ellos tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda. El terror se apoderó de ellos. Los remos
que habían sujetado con músculos de hierro ahora se les cayeron de las manos. El barco se sacudía al impulso de las olas; todos los ojos estaban clavados en esa visión de un hombre que caminaba sobre el espumoso oleaje de un mar agitado.
Ellos pensaron que era un fantasma que presagiaba su destrucción, y gritaban aterrorizados. Jesús siguió avanzando, como si fuera a pasarlos de largo; pero ellos lo reconocieron, y clamaron pidiéndole ayuda. Su voz aquietó su temor: “Soy yo. No tengan miedo” (NVI).
Tan pronto como pudieron creer este hecho prodigioso, Pedro exclamó: “ ‘Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua’. ‘Sí, ven’ –dijo Jesús”.
La exaltación propia de Pedro y su caída
Mirando a Jesús, Pedro caminaba seguro; pero cuando miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. Las olas se elevaban a gran altura, y sintió miedo. Por un instante, Cristo quedó oculto de su vista, y su fe lo abandonó. Empezó a hundirse. Y cuando las olas anunciaban la muerte, Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y exclamó: “¡Sálvame, Señor!” Jesús sujetó su mano extendida, diciéndole: “Tienes tan poca fe[...] ¿Por qué dudaste de mí?”
Caminando lado a lado, Pedro apretaba con su mano la de su Maestro, y juntos subieron al bote. Pero ahora Pedro estaba sumiso y callado. Por la incredulidad y el orgullo casi había perdido la vida.
Cuando nos sobrevienen dificultades, ¡con cuánta frecuencia miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador! Las soberbias aguas pasan por encima de nuestras almas. Jesús no nos invita a seguirlo para luego abandonarnos. Dice: “No tengas miedo [...]. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás [...]. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador” (Isa. 43:1-3).
En ese incidente sobre el mar, Jesús deseaba revelar a Pedro que su única
seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En medio de las tormentas de la tentación, él solo podría caminar seguro si confiaba en el Salvador. Pedro era débil en aquello en lo que se creía fuerte. Si hubiese aprendido la lección en esa experiencia sobre el mar, no habría fracasado cuando le sobrevino la gran prueba.
Día a día, Dios instruye a sus hijos. Por las circunstancias de la vida diaria los está preparando para desempeñar su papel sobre un escenario más amplio que su providencia les ha designado. Podemos suponer ahora que nuestros pies están firmes y que nunca seremos conmovidos. Puede que digamos confiados: “Nada puede quebrantar mi fe en Dios y en su Palabra”. Pero Satanás planea aprovecharse de nuestros defectos heredados y cultivados.
Solo podemos caminar seguros cuando comprendemos nuestra propia debilidad y miramos fijamente a Jesús.
Apenas hubo tomado Jesús su lugar en el barco, el viento cesó, “y en seguida la barca llegó a la orilla adonde se dirigían”. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos y exclamaron: “¡De verdad eres el Hijo de Dios!” 📖
El Libertador | Capítulo 41
La crisis en Galilea
Este capítulo está basado en Juan 6:22 al 71.
Cristo sabía que había llegado a un punto decisivo en su historia. Las multitudes que hoy deseaban exaltarlo al trono, mañana se apartarían de él. El chasco que sufriera su ambición egoísta iba a transformar su amor en odio, y sus alabanzas en maldiciones.
Sin embargo, Jesús no procuró evitar la crisis. Desde el principio no presentó a sus seguidores ninguna esperanza de recompensas terrenales. De los que ahora estaban relacionados con él, muchos habían sido atraídos por la esperanza de un reino mundanal. Esos debían ser desengañados.
Muy temprano a la mañana siguiente, multitudes se dirigieron a Betsaida. Quienes habían dejado a Jesús la noche anterior volvieron esperando encontrarlo todavía allí; porque no había barco en el cual pudiese pasar al otro lado. Pero lo buscaron en vano.
Mientras tanto, él había llegado a Genesaret, después de solo un día de ausencia. Los que habían llegado de Betsaida supieron por sus discípulos cómo había cruzado el mar. Los discípulos relataron todo fielmente a la muchedumbre asombrada: la furia de la tempestad, las muchas horas con vientos contrarios, cómo Cristo caminó sobre el agua, sus palabras tranquilizadoras, la aventura de Pedro, el repentino aplacamiento de la tempestad y cómo el bote llegó a tierra. Pero muchos no estaban conformes con eso, y esperaban recibir de labios del propio Cristo otro relato del milagro.
Jesús no satisfizo su curiosidad. Dijo tristemente: “Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales
milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna”. No busquen solo el beneficio material, sino busquen el alimento espiritual.
Por el momento, esto despertó el interés de los oyentes. “Nosotros también queremos realizar las obras de Dios –contestaron ellos–. ¿Qué debemos hacer?” Su pregunta significaba: “¿Qué debemos hacer para merecer el cielo?
¿Cuál es el precio requerido a pagar para obtener la vida venidera?”
“Jesús les dijo: ‘La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien él ha enviado’ ”. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es a través de la fe en el Cordero de Dios.
Esperanzas egoístas quedan frustradas
Jesús había hecho la mismísima obra que la profecía había predicho que haría el Mesías; pero las personas no había visto su obra como se lo imaginaban en sus esperanzas egoístas. En los días de Moisés, Israel había sido alimentado con maná durante cuarenta años, y ellos esperaban del Mesías bendiciones mucho mayores. ¿Por qué Jesús no podría dar a todo su pueblo salud, fuerza y riqueza, librarlo de sus opresores y exaltarlo al poder y la honra? Él aseveró ser el Enviado de Dios y, sin embargo, se negaba a ser el Rey de Israel. Esto era un misterio que no podían sondear. ¿Acaso no se atrevía a reivindicar sus afirmaciones porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión?
Medio en tono de burla, un rabino preguntó: “Si quieres que creamos en ti [...], muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo,
¡nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto! Las Escrituras dicen: ‘Moisés les dio de comer pan del cielo’.
Jesús les respondió: ‘Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo’ ”. El Dador del maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos y los había alimentado a diario con el pan del cielo”. Ese alimento era símbolo del verdadero Pan del cielo. El Espíritu que da vida es el maná verdadero. “Pues el verdadero pan de Dios es el que
desciende del cielo y da vida al mundo”.
Pensando todavía que Jesús se refería a alimento físico, algunos exclamaron: “Señor [...], danos ese pan todos los días”. Jesús habló entonces claramente: “Yo soy el pan de vida”.
Moisés había dicho: “La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios” (Deut. 8:3). Y Jeremías había escrito: “Cuando descubrí tus palabras las devoré; son mi gozo y la delicia de mi corazón” (Jer. 15:16). La enseñanza de los profetas hacían evidente la lección espiritual del milagro de los panes. Si quienes oían a Cristo en la sinagoga hubiesen comprendido las Escrituras, habrían entendido sus palabras: “Yo soy el pan de vida”. Así como la multitud había recibido fuerza física del pan que les había dado el día anterior, así podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida eterna. Dijo: “El que viene a mí nunca volverá a tener hambre; el que cree en mí no tendrá sed jamás”. Pero añadió: “Ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto”.
Habían visto a Cristo por medio del testimonio del Espíritu Santo y la forma en que Dios se les reveló en su corazón. Las evidencias vivas de su poder habían estado delante de ellos día tras día; sin embargo, pedían otra señal. Si no se convencían por lo que habían visto y oído, era inútil mostrarles más obras maravillosas. La incredulidad siempre hallará excusas para dudar y relativizará las pruebas más concretas.
Cristo volvió a apelar a esos corazones obstinados: “Al que a mí viene, no lo rechazo” (NVI). Todos los que lo recibieran por la fe, dijo él, tendrían vida eterna. Ya no se necesitaba llorar desesperadamente a los muertos. “La voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en él tengan vida eterna; y yo los resucitaré en el día final”.
Pero los líderes del pueblo se ofendieron. “¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir: ‘Yo descendí del cielo’?” Refiriéndose con desprecio al origen humilde de Jesús, aludieron despectivamente a su familia pobre y humilde. Las declaraciones de este carpintero sin educación, dijeron, no merecían su
atención. A causa de su nacimiento misterioso insinuaron que era de paternidad dudosa.
Jesús no intentó explicar el misterio de su nacimiento, así como no había contestado las preguntas acerca de cómo había cruzado el mar. Él se había rebajado voluntariamente y había adoptado la humilde posición de un esclavo. Pero sus palabras y obras revelaban su carácter.
El prejuicio de los fariseos tenía su raíz en la obstinación de su corazón. Cada palabra y acto de Jesús los irritaba, porque el espíritu que ellos albergaban no resonaba en absoluto con él.
“Nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió[...] Como dicen las Escrituras: ‘A todos les enseñará Dios’. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí”. Nadie irá jamás a Cristo, salvo quienes respondan a la atracción del amor del Padre. Pero Dios está atrayendo todos los corazones a él, y únicamente los que resisten a su atracción se negarán a ir a Cristo. Los que han aprendido de Dios han estado escuchando a su Hijo, y reconocerán en Jesús de Nazaret a aquel que ha declarado al Padre.
Cuándo comienza el cielo
“Les digo la verdad, todo el que cree, tiene vida eterna”. Y Jesús dijo: “Yo lo resucitaré en el día final”. Cristo se hizo una carne con nosotros para que pudiésemos ser un espíritu con él. Como resultado de esta unión nos levantaremos de la tumba, porque, a través de la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo y lo reciben en el corazón tienen vida eterna. Por medio del Espíritu, Cristo habita en nosotros; y el Espíritu de Dios, recibido por la fe, es el inicio de la vida eterna.
El maná que sus antepasados habían comido en el desierto no impedía la llegada de la muerte, ni aseguraba la inmortalidad; mientras que el pan del cielo alimentaría el alma para la vida eterna. El Salvador dijo: “El que coma el pan del cielo nunca morirá”. Cristo únicamente podía impartir vida a los hombres por medio de su muerte, y señala a esta como el medio de salvación:
“Este pan, que ofreceré para que el mundo viva, es mi carne”.
El pueblo judío no había discernido el cuerpo del Señor en el cordero pascual. Las palabras de Cristo enseñaban la misma verdad, pero tampoco la discernieron.
Entonces los rabinos exclamaron airadamente: “¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?” Hasta cierto punto comprendían lo que Jesús quería decir, pero esperaban prejuiciar a la gente contra él al torcer sus palabras.
Cristo reiteró la verdad con lenguaje aun más fuerte: “Les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes; pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él”.
Lo que el alimento es para el cuerpo, Cristo debe serlo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Y, espiritualmente, un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Cristo. Debemos asimilar su vida, su amor y su gracia.
“Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió; de igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí”. Jesús estaba tan plenamente entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida.
Aunque fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, se mantuvo sin mancha alguna del mal que lo rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció.
¿Eres un seguidor de Cristo? Entonces, uniéndote a Jesús puedes alcanzar todo lo que la Biblia promete acerca de la vida espiritual. ¿Se ha enfriado tu primer amor? Acepta otra vez el amor de Cristo. Come de su carne, bebe de su sangre, y llegarás a ser uno con el Padre y con el Hijo.
Por la ley ritual, se le había prohibido a los judíos probar sangre, y ahora torcieron las fuertes palabras de Cristo para hacerlo sonar sacrílego. Aun
muchos de los discípulos dijeron: “Esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla?” (BLPH).
El Salvador les respondió: “¿Acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán, entonces, si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna; los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida”.
Vida en la Palabra
La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Por medio de su palabra, Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios; por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Toda la Biblia es una revelación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la Palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, ellos deberían tener su fuente de poder en la Palabra.
Así como la comida sostiene nuestra vida física, así la Palabra de Dios sostiene nuestra vida espiritual. Así como debemos comer por nosotros mismos, así debemos recibir la Palabra por nosotros mismos. Debiéramos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender su Palabra. Debiéramos tomar un versículo, descubrir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros y espaciarnos en este pensamiento hasta que llegue a ser nuestro.
En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que, al creer en él, yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Las experiencias que se relatan en la Palabra de Dios deben llegar a ser mis experiencias. Las oraciones y las promesas son mías. “Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal. 2:20). A medida que la fe absorbe así los principios de la verdad, llegan a ser parte del ser y el poder que gobierna nuestra vida. La Palabra de Dios amolda los pensamientos e influye en el desarrollo del carácter.
Dios hará revelaciones preciosas a sus hijos que tienen hambre y sed. A medida que se alimenten de su Palabra, hallarán que ella es espíritu y es vida. La Palabra destruye la naturaleza terrenal y natural, e imparte una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo viene al alma como Consolador. Por medio de la gracia de Dios, el discípulo llega a ser una persona nueva. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es comer el Pan que descendió del cielo.
Cristo conocía el carácter de quienes decían ser sus discípulos, y lo que dijo probó su fe. Declaró que debían creer y actuar según su enseñanza y ser amoldados a su carácter. Esto implicaría renunciar a sus ambiciones más queridas. Requeriría entregarse completamente a Jesús. Serían llamados a convertirse en abnegados, humildes y tiernos de corazón, caminar por la senda estrecha recorrida por el Hombre del Calvario.
Las palabras de Cristo alejan a muchos
La prueba era demasiado grande. El entusiasmo de quienes habían procurado tomar a Jesús por la fuerza y hacerlo rey se enfrió. Este discurso les había abierto los ojos. No obtendrían recompensas terrenales por estar en relación con él. Habían recibido gratamente su poder de obrar milagros, pero no podían congeniar con su vida de sacrificio propio. Si no quería recobrarles la libertad de los romanos, nada querían tener que ver con él.
Jesús les dijo claramente: “Algunos de ustedes no me creen”, y añadió: “Por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue”. Si no eran atraídos a él, era porque sus corazones no estaban abiertos al Espíritu Santo.
Por causa de que los reprochó en público por su incredulidad, esos discípulos se alejaron aun más de Jesús. Deseando herir al Salvador y complacer el odio de los fariseos, le dieron la espalda y lo abandonaron con desprecio. Habían hecho su elección: no anduvieron más con Jesús.
Por causa de las palabras de verdad estaba separándose la paja del trigo (ver Mat. 3:12). Muchos se apartaron de Jesús porque eran demasiado justos en su
propia estima para recibir reprensión. Muchos son probados hoy como lo fueron aquellos discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad convence al corazón, ven que necesitan un cambio completo, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Se alejan ofendidos, murmurando en desacuerdo: “Esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla?”
La verdad resulta molesta
Cuando se juntan multitudes y estas son alimentadas, y se oyen gritos de triunfo, sus voces alaban a gran voz. Pero cuando el Espíritu de Dios revela el pecado y los llama a abandonarlo, le dan la espalda a la verdad.
Cuando esos discípulos se alejaron, un espíritu diferente se apoderó de ellos. No podían ver atractivo alguno en Cristo, a quien antes habían considerado tan interesante. Interpretaron mal sus palabras, falsificaron sus declaraciones y discutían sus motivos, recogiendo todo detalle que pudieran usar contra él. Esos falsos informes suscitaron tal indignación que su vida corrió peligro.
Cundió rápidamente la noticia de que Jesús de Nazaret había admitido que no era el Mesías. Esto causó que el sentimiento popular en Galilea se volviera en su contra, así como había acontecido el año anterior en Judea. Israel rechazó a su Salvador porque deseaban el alimento que se echa a perder, y no el que dura para vida eterna.
Con corazón anhelante Jesús vio cómo se iban quienes habían sido sus discípulos. Su compasión no era apreciada, su amor no era correspondido, su salvación era rechazada; estas cosas lo llenaron de una tristeza indecible. Este tipo de situaciones lo hicieron “hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo” (Isa. 53:3).
Sin intentar detener a los que se apartaban, Jesús se volvió a los Doce y dijo: “¿Ustedes también van a marcharse?”
Pedro respondió preguntando: “Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el
Santo de Dios”.
“¿A quién iríamos?” Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a los que habían despreciado y perseguido al Amigo de los pecadores?
“¿A quién iríamos?” ¿A las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo? Pedro expresó la fe de los discípulos: “Tú eres el Cristo” (RVR). Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso.
Cada palabra y acción de Jesús tenía un propósito definido en la obra de nuestra redención. Aunque ahora no podemos comprender los caminos de Dios, podemos reconocer su gran amor, que motiva todo su trato con la humanidad. El que vive cerca de Jesús reconocerá la misericordia que prueba el carácter y trae a la luz los propósitos del corazón.
Amor en todo lo que hacía
Jesús sabía cuál sería el resultado de sus palabras. Previó que su agonía en el Getsemaní, su entrega y crucifixión, serían una prueba muy penosa para sus amados discípulos. Si no les hubiese venido una prueba previa, muchos que estaban impulsados solo por motivos egoístas aún estarían con Jesús y los discípulos. Cuando su Señor fuese condenado, cuando la multitud que lo había aclamado Rey lo silbase y lo insultase, cuando la muchedumbre burlona clamase: “¡Crucifícalo!”; estos egoístas, al renunciar a su fidelidad a Jesús, habrían abrumado el corazón de los discípulos con una amarga tristeza adicional al pesar y el chasco que sentían al ver sus esperanzas más queridas hechas pedazos. El ejemplo de quienes se apartasen de él podría haber arrastrado a otros con ellos. Pero Jesús provocó esta crisis mientras todavía podía fortalecer la fe de sus verdaderos seguidores por medio de su presencia personal.
¡Compasivo Redentor! Teniendo pleno conocimiento de la suerte que le aguardaba, con ternura suavizó el camino para los discípulos, con lo que los preparó para su mayor prueba y los fortaleció para el momento final! 📖
El Libertador | Capítulo 42
Cristo predice un gran cambio de raíz
Este capítulo está basado en Mateo 15:1 al 20; Marcos 7:1 al 23.
La misión de los Doce indicaba que la obra de Cristo estaba en expansión, y por esto había reavivado los celos de los dirigentes que estaban en Jerusalén. Los espías que estos habían mandado a Capernaum durante la primera parte del ministerio no habían podido hacerle frente, pero ahora enviaron otra delegación para vigilar sus movimientos y encontrar alguna acusación contra él.
Como antes, el motivo de su queja era que despreciaba las reglas tradicionales que supuestamente estaban ideados para evitar que el pueblo quebrara la ley. Entre las reglas que imponían con más rigor estaba la purificación ceremonial. Ellos sostenían que descuidar las formas que debían observarse antes de comer era un pecado terrible.
A quienes trataban de observar los requerimientos rabínicos, la vida se les hacía una larga lucha contra la contaminación ceremonial. Mientras la gente estaba ocupada en observancias triviales, su atención era desviada de los grandes principios de la ley.
Cristo y sus discípulos no hacían los lavamientos ceremoniales. Sin embargo, los espías no hicieron un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica hacia sus discípulos: “¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? [...] No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer”.
Jesús no intentó defenderse a sí mismo o a sus discípulos. Él procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos hombres que se aferraban a ceremonias humanas. Les dio un ejemplo de lo que estaban haciendo
constantemente: “Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: ‘Honra a tu padre y a tu madre’ y ‘Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir’. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: ‘Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes’. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados”. Un hijo infiel no tenía más que pronunciar la palabra hebrea corbán [“regalo”] sobre su propiedad, y podía usufructuarla durante toda la vida, y después de su muerte era donada al servicio del templo. De esta manera quedaba libre para deshonrar y defraudar a sus padres bajo el pretexto de una presunta devoción a Dios.
Jesús elogió a la mujer pobre que dio todo lo que tenía como ofrenda al templo. Pero el aparente celo por Dios de los sacerdotes y rabinos era una farsa que tapaba su deseo de exaltarse a sí mismos. Incluso los discípulos de Cristo no estaban completamente libres del yugo de los prejuicios heredados y la autoridad rabínica. Al revelar el verdadero espíritu de los rabinos, Jesús estaba tratando de libertar a todos los que deseaban realmente servir a Dios.
“¡Hipócritas! Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: ‘Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios’ ”.
Cristo declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos se ponían por encima de Dios. Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza y la impureza son asunto del corazón.
La ira de los espías
Los discípulos notaron la ira de los espías y oyeron las palabras de descontento y venganza que murmuraban. Entonces se lo dijeron a Cristo, esperando que él se reconciliara con los enfurecidos magistrados: “¿Te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir?”
Él contestó: “Toda planta que no fue plantada por mi Padre celestial será arrancada de raíz”. Las costumbres y tradiciones que los rabinos tenían en tan alta estima no podían soportar la prueba de Dios.
Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día en que “Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo” (Ecl. 12:14). Aun entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Las personas se aferran a sus tradiciones y detestan a quienes tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando el Cielo nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos el mismo odio que se demostró en los días de Cristo. La Biblia dice del pueblo remanente de Dios: “El dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús” (Apoc. 12:17).
Pero “toda planta que no fue plantada por mi Padre celestial será arrancada de raíz”. En lugar de la autoridad de los así llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la Palabra del Padre eterno, el Señor de los cielos y la tierra. Solo en ella podremos encontrar la verdad sin mezcla de error. “Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios”. 📖
El Libertador | Capítulo 43
Cristo derriba barreras raciales
Este capítulo está basado en Mateo 15:21 al 28; Marcos 7:24 al 30.
Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzó Galilea en dirección a la región de colinas en la frontera con Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver las antiguas ciudades de Tiro y Sidón con sus templos paganos. Más allá estaba el Mediterráneo, sobre el cual los mensajeros el evangelio iban a llevar sus buenas nuevas hasta los centros del gran imperio mundial. La obra que ahora tenía por delante consistía en preparar a sus discípulos para su misión.
“Una mujer de los gentiles, que vivía allí, se le acercó y le rogó: ‘¡Ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David! Pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente’ ”. Los habitantes de esa región eran idólatras, y eran despreciados y odiados por los judíos. La mujer que ahora venía a Jesús era pagana, y por tanto estaba excluida de las ventajas que el pueblo judío disfrutaba a diario.
Las noticias de la obra de Cristo habían llegado hasta esa región. Esa mujer había oído del profeta, quien, según se decía, sanaba toda clase de enfermedades. En su corazón había nacido una esperanza. Inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Él podría sanar a su hija. Por momentos se había sentido tentada a pensar: “¿Qué puede hacer por mí este maestro judío?” Pero le había llegado el rumor: “Sana toda clase de enfermedades, sean pobres o ricos los que a él acudan en busca de auxilio”.
Cristo sabía que esta mujer anhelaba verlo, y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, podría dar un ejemplo viviente de la lección que quería enseñar. Por eso había llevado a sus discípulos a esa región. Deseaba que ellos viesen la ignorancia que había en las ciudades y aldeas cercanas a
Israel. El pueblo al que Dios le había dado la verdad no hacía ningún esfuerzo para ayudar a quienes estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo de Israel había erigido impedía incluso a los discípulos tener compasión por el mundo pagano. Jesús derribaría esas barreras.
Cristo recibió a esta mujer, que pertenecía a una raza despreciada, en la manera fría e insensible con que el pueblo judío trataría un caso tal. Pero la mujer no perdió su fe. Mientras él seguía su camino como si no la hubiese oído, ella lo siguió y continuó con sus súplicas. Irritados, los discípulos pidieron a Jesús que la echara. Veían que su Maestro la trataba con indiferencia, por lo que supusieron que le parecía bien el prejuicio de los judíos hacia los cananeos.
Pero su respuesta fue la de un Salvador compasivo: “No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel” (NVI). Aunque esta respuesta parecía estar de acuerdo con el prejuicio judío, era una reprensión implícita para los discípulos. Ellos entendieron más tarde que dijo esto para recordarles lo que él les había dicho con frecuencia: que había venido al mundo para salvar a todos los que quisieran aceptarlo.
La mujer presentó su caso con mayor insistencia, postrándose a los pies de Cristo y clamando: “¡Señor, ayúdame!” Jesús, que parecía seguir rechazando sus súplicas, contestó: “No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros”. Esto era prácticamente decir que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones dadas al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado por completo a quien buscara con menos interés. Pero la mujer vio que había llegado su oportunidad.
Bajo la aparente negativa de Jesús vio una compasión que él no podía ocultar. “Es verdad, Señor –respondió la mujer–, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos”. ¡Ni los perros quedan sin alimento! Así que, aunque Dios había dado muchas bendiciones a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como un perro,
¿no tenía, como tal, aunque sea derecho a una migaja de su generosidad? Si podía tener tan solo el privilegio de un perro, estaba dispuesta a ser
considerada como tal, y reconoció inmediatamente a Jesús como el Redentor, alguien que era capaz de hacer todo lo que ella le pidiese.
La fe en Cristo le dio un argumento extraordinario
El Salvador quedó satisfecho. Había probado su fe. Había demostrado que aquella que otros habían considerado excluida de Israel, ya no era extranjera sino una hija en la familia de Dios. Y como hija, también tenía el privilegio de recibir los dones del Padre. Entonces Cristo le concedió su pedido, y concluyó la lección para los discípulos. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dijo: “Apreciada mujer [...], tu fe es grande. Se te concede lo que pides”. Desde ese momento su hija quedó sana. La mujer se fue, reconociendo a su Salvador y feliz de que le hubiera concedido su oración.
Jesús había ido hasta la frontera de Tiro y Sidón para realizar este milagro. Deseaba socorrer a esta mujer afligida, y al mismo tiempo darles a sus discípulos un ejemplo de misericordia para cuando no estuviese más con ellos. Deseaba interesarlos en trabajar por los que no fuesen de su propio pueblo.
Jesús anhelaba revelar los profundos misterios de la verdad, de que tanto los judíos como los gentiles que creen la Buena Noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios, “y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús (Efe. 3:6). Al recompensar la fe del centurión en Capernaum y al predicar el evangelio a los habitantes de Sicar ya había evidenciado que no compartía la intolerancia de Israel. Pero ahora Jesús relacionó a los discípulos con una pagana que, según pensaban ellos, no tenía motivos para esperar favores de él. Él quería mostrarles que su amor no se limitaba a raza o nación alguna.
Cuando dijo: “Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel”, dijo la verdad. Esa mujer era una de las ovejas perdidas que Israel debiera haber rescatado. Cristo estaba haciendo la obra que habían descuidado.
Este acto abrió más plenamente la mente de los discípulos a la obra que les esperaba entre los gentiles. Vieron personas que sobrellevaban dolores que otros, que habían tenido más privilegios, ignoraban por completo. Estas personas anhelaban la ayuda del poderoso Sanador y tenían hambre de la verdad. Después, cuando la muerte de Cristo derribó el muro de separación entre judíos y gentiles, esta lección ejerció una influencia poderosa en los representantes de Cristo.
La visita del Salvador a Fenicia y el milagro que allí realizó tenían un propósito aun más amplio. Hoy en día, el orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de personas. Muchos se sienten prácticamente apartados del evangelio. Pero no debemos dejar que se sientan separadas de Cristo.
Con fe, la mujer de Fenicia se lanzó contra las barreras que se habían ido levantando entre judíos y gentiles. Sin prestar atención a las apariencias y a pesar del desaliento que podría haberla inducido a dudar, confió en el amor del Salvador. Así es como Cristo desea que confiemos en él. Las bendiciones de la salvación son para todo ser humano. Nada, a no ser la propia elección, puede impedir a alguien que llegue a disfrutar de la promesa de las bendiciones hecha por el evangelio para quienes pertenecen a Cristo Jesús.
Dios odia las divisiones de castas. A su vista, todas las personas tienen igual valor. “De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra [...]. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y [...] lo encontraran; aunque él no está lejos de ninguno de nosotros”. Todos están invitados a ir a él y vivir. El “mismo Señor [...] da con generosidad a todos los que lo invocan.
Pues ‘todo el que invoque el nombre del Señor será salvo’ ” (Hech. 17:26, 27; Rom. 10:12, 13). 📖
El Libertador | Capítulo 44
La verdadera señal
Este capítulo está basado en Mateo 15:29 al 39; 16:1 al 12; Marcos 7:31 al 37; 8:1 al 21; Lucas 12:54 al 56.
En Decápolis, donde Jesús había sanado a los endemoniados de Gadara, la gente había obligado a Jesús a apartarse de entre ellos. Pero habían escuchado a los mensajeros que él dejó atrás. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Apartándolo de la multitud, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden: “Sé abierto”, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar.
Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos. Él los sanaba a todos; y la gente, pagana como era, glorificaba al Dios de Israel. Durante tres días ese gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los tres días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedirlos hambrientos, e invitó a sus discípulos a que les diesen alimentos. En Betsaida habían visto cómo su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la multitud; sin embargo, ahora no trajeron todo lo que tenían ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos; estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío todavía era fuerte en el corazón de los discípulos. “¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?”
Pero, obedientes a su palabra, le trajeron lo que tenían: siete panes y dos pescaditos. Jesús alimentó a la multitud y sobraron siete grandes cestos de fragmentos. Cuatro mil hombres, además de las mujeres y los niños,
repusieron así sus fuerzas.
Luego, cruzó con sus discípulos el lago hasta Magdala. En la región costera de Tiro y Sidón su espíritu había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenicia. Los paganos de Decápolis lo habían recibido con júbilo. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea –donde su poder se había manifestado del modo más sorprendente–, fue recibido con incredulidad despectiva.
La aristocracia de la nación desafía a Cristo
Las dos sectas [fariseos y saduceos] habían estado en acerba enemistad, pero se unieron ahora contra Cristo. Cuando Israel salió a pelear contra los cananeos en Bet-orón, el sol se detuvo a la orden de Josué. Los líderes exigieron a Jesús alguna señal parecida. Pero ninguna mera evidencia externa podía beneficiarlos.
“¡Hipócritas!”, dijo Jesús. “Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos”. Las propias palabras de Cristo, pronunciadas con el poder del Espíritu Santo, eran la señal que Dios había dado para su salvación. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz desde el cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios en favor de Cristo.
“Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ‘¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa?’ ”. “La única que les daré será la señal del profeta Jonás”. Así como la predicación de Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así la predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero, ¡qué contraste en la recepción de la palabra! La gente de la gran ciudad pagana se humilló. Encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo, y su misericordia les fue concedida. Cristo había dicho: “El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí” (Mat. 12:41).
Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad; pero, para los fariseos, esas obras de misericordia eran una gran ofensa. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche.
La verdadera evidencia de que Cristo provenía de Dios
Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino: sus milagros eran para bendición de la humanidad. Su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y hablaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros.
Son muchos los que hoy, como los judíos, dicen: “Muéstrennos una señal. Realicen un milagro”. Cristo no nos imparte poder para vindicarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero ¿no es acaso un milagro que podamos liberarnos de la esclavitud de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano; es implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada se entrega a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se realizó un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a entender la verdad moral. El cambio en el corazón humano, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente. En la predicación de la Palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo, para hacer de la Palabra un poder regenerador para quienes la oyen.
Los que deseaban una señal de parte de Jesús habían endurecido su corazón. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos” (Luc. 16:31).
Apartándose del grupo de críticos, Jesús volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso cruzaron de nuevo el lago. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo: “Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la
de los saduceos”. Se les había enseñado a los judíos a considerar la levadura como símbolo del pecado. En su repentina partida de Magdala, los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Entendieron que les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. A menudo su falta de fe y percepción espiritual los había conducido a incomprensiones similares de las palabras de Cristo.
En esta ocasión él los reprendió por pensar que quien había alimentado a miles de personas, con unos pocos pescaditos y panes de cebada, pudiera referirse en esta solemne amonestación meramente al alimento temporal. Existía el peligro de que el astuto razonamiento de los fariseos y saduceos leudara a sus discípulos con incredulidad.
Los discípulos se inclinaban a pensar que su Maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla, y que una señal tal habría silenciado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos críticos. Meses más tarde, Jesús repitió la misma enseñanza. “Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía” (Luc. 12:1).
El autoengaño de la motivación egocéntrica
La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y convierte toda la masa a su propia naturaleza. Así también, si se le permite existir en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Un notable ejemplo era la práctica del “Corbán”, por medio de la cual se ocultaba una negligencia del deber hacia los padres bajo un fingimiento de generosidad hacia el templo.
Los escribas y los fariseos ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas, y aprovechaban toda ocasión para inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Esa enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo.
Las mismas influencias obran hoy por medio de los que tratan de explicar la ley de Dios de modo de hacerla conformar con sus prácticas. Presentan teorías especulativas que minan los principios de la ley. La explican en forma que destruye su fuerza.
La hipocresía de los fariseos era el resultado la glorificación propia. Esto los inducía a pervertir y aplicar mal las Escrituras. Aun los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo estaban influenciados en gran medida por el razonamiento de los fariseos.
Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad. Aun los discípulos no habían cesado en su corazón de buscar grandes cosas para sí. Este espíritu era lo que motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor, haciéndolos tan apáticos hacia la misión de sacrificio propio de Cristo. Así como la levadura ocasiona corrupción, el espíritu egoísta, si se lo acaricia, produce nuestra contaminación y ruina.
¡Cuán difundido está, hoy como antiguamente, este pecado sutil y engañoso! ¡Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo queda manchado por el secreto deseo de exaltar al yo! ¡Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana! Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas.
La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es la motivación implantada por el Espíritu Santo; y únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. “Padre, glorifica tu nombre” (Juan 12:28), fue el principio fundamental de la vida de Cristo; y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. 📖
El Libertador | Capítulo 45
Presagios de la cruz
Este capítulo está basado en Mateo 16:13 al 28; Marcos 8:27 al 38; Lucas 9:18 al 27.
Aun antes de asumir la humanidad, Cristo vio toda la senda que debía recorrer con el fin de salvar lo que se había perdido. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaría llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes de que pusiera a un lado su corona y manto reales y bajara del trono para revestir su divinidad con humanidad. Conoció la angustia que le sobrevendría, y sin embargo dijo: “Aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón” (Sal. 40:7, 8).
Su vida terrenal, tan llena de trabajo y abnegación, fue alegrada por la perspectiva de que, al dar su vida por la vida de los hombres, recobraría para el mundo su lealtad a Dios. Aunque primero debía recibir el bautismo de sangre; aunque los pecados del mundo iban a abrumar su alma inocente; aunque la sombra de una desgracia indecible pesaba sobre él; a pesar de todo, por el gozo que le fue propuesto, eligió soportar la cruz.
Se acercaba el tiempo en que los elegidos compañeros de su ministerio debían ver a quien amaban, y en quien confiaban, colgado de la cruz del Calvario. Pronto tendría que dejar que afrontaran el mundo sin el consuelo de su presencia visible. Él sabía cómo los perseguirían el odio acérrimo y la incredulidad, y deseaba prepararlos para sus pruebas.
Jesús y sus discípulos habían llegado a uno de los pueblos de los alrededores de Cesarea de Filipos. Estaban fuera de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. En derredor, veían representadas las
formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de esas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos.
Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban. Pero primero oró a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. No les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles, sino que les dio una oportunidad de confesar su fe en él. Preguntó: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?”
Con tristeza, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. Las multitudes que habían sido alimentadas en Betsaida habían deseado proclamarlo rey de Israel. Muchos estaban listos para aceptarlo como un profeta; pero no creían que fuese el Mesías.
Jesús hizo entonces una segunda pregunta, relacionada con los discípulos mismos: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy?” Pedro respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
Desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Muchos otros que habían aceptado a Cristo, empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan cuando fue encarcelado y ejecutado; y ahora dudaban de que Jesús fuese el Mesías. Muchos de los que habían esperado que Jesús ocupase el trono de David, lo dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Pero el curso vacilante de los que ayer lo alababan y hoy lo condenaban no destruyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Pedro declaró: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que lo aceptó en su humillación.
Pedro había expresado la fe de los Doce. Sin embargo, la oposición y las mentiras de los sacerdotes y los príncipes les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interfiriendo su visión de la verdad. Resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús; pero con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en
medio de las sombras. Pero en ese día, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Bajo el disfraz de la humanidad discernieron la gloria del Hijo de Dios.
Jesús contestó a Pedro: “Bendito eres, Simón hijo de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado”.
La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. No le había sido revelado a Pedro por alguna sabiduría o bondad propias. Que Pedro discerniera la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido “enseñados por Dios” (Juan 6:45; ver también Sal. 25:14).
Jesús continuó: “Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará”. La palabra Pedro significa “una piedra”; “un canto rodado”. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas de la muerte prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con maldiciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre el Ser contra quien las puertas de la muerte no podían prevalecer.
Cristo es la Roca
Moisés había señalado a la Roca de salvación de Israel (ver Deut. 32:4). El salmista había cantado acerca de la roca fuerte (ver Sal. 62:7). Isaías había escrito: “¡Miren! Pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada [...], sobre la cual se puede construir con seguridad” (Isa.
28:16). Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús: “Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual” (1 Ped. 2:3-5). “Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo” (1 Cor. 3:11). Y Jesús dijo: “Sobre esta roca edificaré mi iglesia”. Cristo fundó su iglesia sobre la Roca viva: él mismo; su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia edificada sobre este fundamento.
¡Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras! Se componía apenas de un puñado de creyentes, contra quienes se dirigiría todo el poder de los demonios y de los hombres malos; sin embargo, no debían temer. No podían ser derribados.
Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús lo honró como representante de todo el cuerpo de creyentes: “A ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos”.
“Las llaves del reino de los cielos” son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. La obra de quienes predican la Palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte (2 Cor. 2:16).
El Salvador no confió la obra del evangelio a Pedro individualmente. Más tarde, repitiendo las palabras que había dicho a Pedro, las aplicó a la iglesia y también a los Doce como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos discutiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Habrían honrado a aquel a quien Jesús hubiese elegido. En vez de nombrar a uno como su cabeza, Cristo dijo de los discípulos: “No permitan que nadie los llame ‘Rabí’, [...] y no permitan que nadie los llame ‘Maestro’, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías” (Mat. 23:8, 10).
“La cabeza de todo hombre es Cristo”. Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, lo “hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo; él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia” (1 Cor. 11:3; Efe. 1:22, 23). La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. No debe depender del hombre ni ser controlada por el hombre.
Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. El Salvador declara: “todos ustedes son hermanos por igual” (Mat. 23:8). No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La Roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. Los que se creen los más fuertes resultarán ser los más
débiles, a menos que hagan de Cristo su Fuente de poder (ver Jer. 17:5; Sal. 2:23).
Jesús encargó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. La gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías, que el anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra.
Los discípulos no preveían una cruz
Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como un príncipe terrenal. Creían que no permanecería siempre en la pobreza y la oscuridad; debía estar cerca el tiempo para establecer su reino. Los discípulos nunca se detuvieron a pensar que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como criminal. Jesús debía exponer ante sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al anticipar la prueba.
Hasta entonces, había evitado darles a conocer cualquier cosa que se relacionase con sus sufrimientos y su muerte. En su conversación con Nicodemo había dicho: “Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna” (Juan 3:14, 15). Pero los discípulos no lo habían oído. Ahora había llegado el momento de descorrer el velo que ocultaba el futuro. “A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría”.
Y los discípulos escucharon mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando lo declaró Hijo de Dios; y ahora sus palabras, que anunciaban sus sufrimientos y su muerte, parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio. Se asió de su Maestro como para apartarlo de su suerte inminente, exclamando: “¡Dios nos libre, Señor! Eso jamás te sucederá a ti”.
Pedro amaba a su Señor; pero Jesús no lo elogió por manifestar así el deseo de escudarlo del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. La impresión que las palabras de Pedro harían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores, y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios: “¡Aléjate de mí, Satanás! Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios”.
Satanás estaba intentando desalentar a Jesús
Satanás estaba tratando de desanimar a Jesús y apartarlo de su misión; y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal, el autor del pensamiento, estaba detrás de esa súplica impulsiva. Satanás había ofrecido a Cristo el dominio del mundo a condición de que abandonase la senda de humillación y sacrificio. Ahora estaba tratando de fijar la mirada de Pedro en la gloria terrenal, con el fin de que no contemplase la cruz. A través de Pedro, Satanás volvía a apremiar a Jesús con la tentación.
Pero el Salvador no le hizo caso; pensaba en su discípulo. Satanás se había interpuesto entre Pedro y su Maestro. Las palabras de Cristo fueron pronunciadas al que estaba tratando de separar a Pedro de su Redentor. “¡Quítate de delante de mí, Satanás!” [Es decir:] “No te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame allegarme cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor”.
Fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente: que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. Pero en el calor del horno el discípulo reconocería su bendición. Mucho tiempo más tarde, escribió: “Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele” (1 Ped. 4:13).
Entonces Jesús explicó a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que debía ser la de ellos. “Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme”. La cruz, asociada con el poder de Roma, era la forma de muerte más cruel y humillante. Se obligaba a los criminales a llevar la cruz hasta el lugar de su ejecución. Con frecuencia, cuando se la estaban por poner sobre los hombros, resistían con desesperada violencia, hasta que quedaban dominados. Para los discípulos, las palabras de Jesús, aunque vagamente comprendidas, señalaban a una sumisión hasta la muerte por causa de Cristo.
El Salvador no podría haber descrito una entrega más completa. Pero todo esto él lo había aceptado por ellos. Jesús no reputó el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. Él dejó los atrios celestiales por una vida de oprobios e insultos y una muerte humillante. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo se hizo pobre, con el fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de seguir la senda que él pisó.
El amor por los demás significa crucificar el yo. Los hijos de Dios deben considerarse como un eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo, como uno con Cristo, saliendo con él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios, y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo.
“El que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará”. El egoísmo es muerte. Si el corazón dejase de enviar su sangre vital a la mano y la cabeza, no tardaría en perder su fuerza. Así el amor de Cristo se difunde por todas las partes de su cuerpo espiritual. Somos miembros unos de otros, y el que se niega a impartir perecerá. “¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?”
Cristo señaló a sus discípulos su venida en gloria con las huestes celestiales. Y entonces, dijo, “pagará a cada uno conforme a sus obras”. Luego, para alentarlos, les dio la promesa: “Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino”.
Pero los discípulos no comprendieron sus palabras. Sus ojos estaban fijos en la pobreza, la humillación y el sufrimiento. ¿No habían de ver a su Señor exaltado al trono de David? ¿Podría ser que Cristo fuera despreciado, rechazado y ejecutado? La tristeza oprimía su corazón, porque les parecía incomprensible que el Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación.
¿Por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén para recibir el trato que le esperaba allí? ¿Cómo podía resignarse a una suerte tal, y dejarlos en mayores tinieblas que aquellas en las cuales se debatían antes de que se revelase a ellos?
Los discípulos razonaban: En la región de Cesarea de Filipos, Cristo no tenía nada que temer del odio de los judíos ni del poder de los romanos. ¿Por qué no trabajar allí? ¿Por qué necesitaba entregarse a la muerte? Si había de morir, ¿cómo podría establecer su reino tan firmemente que las puertas del infierno no prevaleciesen contra él? Esto era, en verdad, un misterio.
Ahora estaban viajando hacia la ciudad donde todas sus esperanzas quedarían destrozadas. Conversaban entre sí en tono bajo y pesaroso acerca del futuro. Quizás alguna circunstancia imprevista podría impedir la suerte que parecía aguardar a su Señor. Así se entristecieron y dudaron, esperaron y temieron, durante seis largos y lóbregos días. 📖
El Libertador | Capítulo 46
La transfiguración
Este capítulo está basado en Mateo 17:1 al 8; Marcos 9:2 al 8; Lucas 9:28 al 36.
La noche se estaba acercando cuando Jesús llamó a su lado a Pedro, Santiago y Juan y los condujo hasta una montaña solitaria. Habían pasado el día viajando y enseñando, y la ascensión a la montaña aumentaba su cansancio. Pronto la luz del sol desapareció y los viajeros solitarios quedaron envueltos en la oscuridad. La lobreguez de cuanto los rodeaba parecía estar en armonía con sus vidas pesarosas, en derredor de las cuales se congregaban y espesaban las nubes.
Los discípulos no se atrevían a preguntarle a Cristo adónde iba ni con qué fin. Con frecuencia él había pasado noches enteras orando en las montañas. Se encontraba en casa con la naturaleza, y disfrutaba su quietud. Los discípulos siguieron a Cristo preguntándose por qué su Maestro los conducía a esa penosa ascensión cuando ya estaban cansados y cuando él también necesitaba reposo.
Finalmente, Cristo les dice que no han de ir más lejos. Apartándose un poco de ellos, el Varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la Omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que no les falte la fe. El rocío pesa sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Y así las horas pasan lentamente.
Al principio, los discípulos unen sus oraciones a las suyas; pero después de un tiempo se duermen. Jesús les ha hablado de sus sufrimientos y ha deseado
aliviar su pesar dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aun entre los Doce, pueden recibir la revelación que desea impartirles. Solo los tres que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Ahora, ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele, en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que él es ciertamente el Hijo de Dios y de que su muerte vil es parte del plan de la redención.
Su oración es oída. Los cielos se abren de repente, y una radiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad, y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Su rostro brilla “como el sol” y sus vestiduras son blancas “como la luz”.
Los discípulos, despertándose, con temor y asombro contemplan el cuerpo radiante de su Maestro. Y al ser habilitados para soportar la luz maravillosa, ven que al lado de Jesús hay dos seres celestiales. Son Moisés, quien había hablado sobre el Sinaí con Dios, y Elías, a quien se concedió el alto privilegio de jamás estar bajo el poder de la muerte.
A causa de su pecado en Meriba no le fue dado a Moisés entrar en Canaán. No le tocó el gozo de conducir a la hueste de Israel a la herencia de sus padres. Una tumba en el desierto fue el fin de esos cuarenta años de trabajo y pesada congoja de corazón. Moisés pasó bajo el dominio de la muerte, pero no permaneció en la tumba. Cristo mismo le devolvió la vida (ver Jud. 9).
En el monte de la transfiguración, Moisés representaba a quienes saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a los que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, quienes serán transformados, “en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final” (1 Cor. 15:51, 52). Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez, “en la gloria de su Padre con sus santos ángeles” (Mar. 8:38). Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura: Cristo el Rey, Moisés el representante de los
santos resucitados, y Elías de los que serán trasladados.
El malentendido de Pedro
Los discípulos se regocijaron de que el manso y humilde, que había peregrinado sobre esta tierra como extranjero sin ayuda, haya sido honrado por los favores del cielo. Creían que Elías había venido para anunciar que el reino de Cristo estaba por establecerse en la tierra. Deseaban permanecer allí. Pedro exclama: “Maestro, ¡es maravilloso que estemos aquí! Hagamos tres enramadas como recordatorios: una para ti, una para Moisés y la otra para Elías”. Los discípulos confiaban en que Dios había enviado a Moisés y Elías para proteger a su Maestro y establecer su autoridad como rey.
Pero antes de la corona debe venir la cruz. Llevando la debilidad de la humanidad, y cargado con su tristeza y pecado, Cristo caminó solo en medio de los hombres. Mientras las tinieblas de la prueba venidera lo apremiaban, estuvo en soledad de espíritu en un mundo que no lo conocía. Aun sus amados discípulos no habían comprendido el misterio de su misión. En el mundo que había creado se hallaba en soledad. Ahora el cielo había enviado mensajeros; no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían simpatizar con el Salvador.
Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo. Habían compartido su anhelo de salvar a los perdidos. Moisés había rogado por Israel: “Ahora, si solo perdonaras su pecado; pero si no, ¡borra mi nombre del registro que has escrito!”. Elías había conocido la soledad de espíritu mientras, durante tres años y medio, había llevado el peso del odio y la desgracia de la nación. Solo, había huido al desierto con angustia y desesperación. Estos hombres habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos, y para consolarlo. La salvación de todo ser humano fue el tema de su encuentro.
Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. No recibieron lo que Dios deseaba darles: un conocimiento de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que le seguiría. Perdieron la bendición que podrían haber obtenido. Sin embargo, se les
aseguró que todo el cielo conocía el pecado de la nación judía al rechazar a Cristo. Se les dio una percepción más clara de la obra del Redentor. Fueron “testigos oculares de su grandeza” (2 Ped. 1:16), y comprendieron que Jesús era de veras el Mesías, y que era reconocido como tal por el universo celestial.
Mientras aún estaban mirando la escena, “una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: ‘Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él’ ”. Mientras oían la voz de Dios que hablaba con pavorosa majestad que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo, con los rostros ocultos, hasta que Jesús se les acercó y disipó sus temores con su voz bien conocida: “Levántense, no tengan miedo”. La gloria celestial se había desvanecido y Moisés y Elías habían desaparecido. Estaban solos con Jesús. 📖
El Libertador | Capítulo 47
Una batalla contra los espíritus de Satanás
Este capítulo está basado en Mateo 17:9 al 21; Marcos 9:9 al 29.
A la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Absortos en sus pensamientos, los discípulos iban asombrados y callados.
Gustosamente habrían permanecido en ese santo lugar, pero había que trabajar por el pueblo.
Al pie de la montaña se había reunido una gran multitud. Al acercarse el Salvador, encargó a sus tres compañeros que guardasen silencio acerca de lo que habían presenciado, diciendo: “No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos”. Relatar la revelación a las multitudes no habría hecho sino excitar el ridículo o la ociosa admiración. Cuán lentos de comprensión eran los mismos tres discípulos favorecidos, puede verse en el hecho de que se preguntaban entre sí lo que significaría el resucitar de entre los muertos. Sin embargo, no pidieron explicación a Jesús.
Al divisar a Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro. Sin embargo, su ojo avizor discernió que acababa de ocurrir una circunstancia que había ocasionado a los discípulos amargo chasco y humillación. Un padre les había traído a su hijo para que lo librasen de un espíritu mudo que lo atormentaba. Cuando Jesús mandó a los Doce a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima, pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos. Los discípulos, incapaces de explicarse su derrota, sentían que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y su Maestro. Y en la multitud había escribas que los acosaron con preguntas, tratando de
demostrar que ellos y su Maestro eran impostores. Allí había un espíritu malo que ni los discípulos ni Cristo mismo podrían vencer. Dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y burla.
Pero de repente se vio a Jesús y los tres discípulos que se acercaban. La noche de comunión con la gloria celestial había dejado en su semblante una luz que infundía reverencia a quienes los observaban. El Salvador fue a la escena del conflicto y fijando su mirada en los escribas preguntó: “¿Sobre qué discuten?”
Pero las voces que antes habían sido atrevidas y desafiantes, ahora permanecieron calladas. Entonces el padre afligido se abrió paso entre la muchedumbre, y cayendo a los pies de Jesús expresó su angustia y desaliento.
Dijo: “Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y, siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo [...]. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo”.
Jesús leía la incredulidad en todo corazón, y exclamó: “¡Gente sin fe!
¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?” Luego ordenó al padre angustiado: “Trae acá a tu hijo”.
El muchacho fue traído y el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, llenando el aire con clamores pavorosos.
El Príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla: Cristo, en cumplimiento de su misión de “proclamar que los cautivos serán liberados [...], que los oprimidos serán puestos en libertad” (Luc. 4:18); Satanás, tratando de retener a su víctima bajo su dominio. Por un momento, Jesús permitió que el espíritu maligno manifestase su poder.
Jesús preguntó: “¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?” El padre contó la historia de los largos años de sufrimiento, y luego, como si no lo pudiese
soportar más, exclamó: “Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes”. “¡Si puedes!” Hasta el padre dudaba ahora del poder de Cristo.
Jesús respondió: “Si puedes creer, al que cree todo le es posible”. Estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el padre se confió completamente a la misericordia de Cristo, exclamando: “¡Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad!”
Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: “Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. ¡Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él!”. Se oyó un alarido y un forcejeo agonizante. Luego el muchacho quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: “Está muerto”. Pero Jesús lo tomó de la mano y, alzándolo, lo presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su padre. El padre y el hijo alabaron el nombre de su Liberador, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados.
La fe nos conecta con el Cielo
“Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes”. ¡Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración! Y para todas, la respuesta del Salvador compasivo es: “Si puedes creer, al que cree todo le es posible”. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por más fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe, y por tanto permanecen lejos de Cristo. No se miren a sí mismas estas personas, sino a Cristo. La fe viene por medio de la Palabra de Dios.
Entonces, aférrense de la promesa: “al que a mí viene, no lo rechazo” (Juan 6:37; NVI). Arrójense a sus pies clamando: “¡Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad!” Nunca perecerán mientras hagan eso; ¡nunca!
En un corto tiempo los discípulos favorecidos habían visto a la humanidad transfigurada a la imagen de Dios y degradada a la semejanza de Satanás.
Desde la montaña, donde había sido proclamado Hijo de Dios, habían visto a Jesús hacer frente al joven endemoniado, que hacía crujir sus dientes en espasmos de agonía. Y este poderoso Redentor, que tan solo unas horas antes estuvo glorificado delante de sus discípulos asombrados, se agachó para
levantar a la víctima de Satanás de la tierra y devolverla, sana de mente y cuerpo, a su padre y a su hogar.
Esta era una lección objetiva de la redención: el Ser Divino procedente de la gloria del Padre se rebajaba para salvar a los perdidos. También representaba la misión de los discípulos. Los siervos de Cristo no han de pasar sus vidas solo en la cumbre de la montaña con Jesús. En la llanura, las personas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte.
Cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, los nueve discípulos preguntaron: “¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?” Jesús les contestó: “Ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: ‘Muévete de aquí hasta allá’, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Pero esta clase de demonio no se va sino con oración y ayuno”. Su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les habían hecho fracasar. Celosos por la elección de los tres discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto contra Satanás.
Con el fin de tener éxito en un conflicto tal, su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían vaciarse del yo, y ser llenados del Espíritu y el poder de Dios. La fe que lleva a depender completamente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra las huestes espirituales de iniquidad.
Si nos posesionamos de la Palabra de Dios y de todos los agentes útiles que él ha provisto, nuestra fe se fortalecerá. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como las altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. “Nada les será imposible”. 📖
El Libertador | Capítulo 48
¿Quién es el mayor?
Este capítulo está basado en Mateo 17:22 al 27; 18:1 al 20; Marcos 9:30 al 50; Lucas 9:46 al 48.
Al volver a Capernaúm, Jesús buscó silenciosamente la casa que habría de ser su hogar provisorio. Durante el resto de su estada en Galilea se proponía instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes.
Cristo les había dicho que debía morir y resucitar. Y les había anunciado que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Aun así, los discípulos no comprendieron sus palabras. Aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino.
Pensaban ocultar la disensión. Jesús leía sus pensamientos, y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad, cuando estuviesen con su corazón dispuesto para recibir sus palabras.
A poco de llegar a la ciudad, el cobrador del impuesto para el templo vino a Pedro con la pregunta: “¿Tu Maestro no paga las dos dracmas?” Esta era una contribución religiosa exigida anualmente a cada judío. El negarse a pagar el tributo sería considerado un pecado muy grave en la estima de los rabinos.
Ahora los enemigos de Jesús vieron una oportunidad para desacreditarlo. En el cobrador del tributo encontraron a un aliado dispuesto.
Celoso del honor de su Maestro, Pedro contestó apresuradamente que Jesús pagaría el tributo. Pero ciertas clases de personas estaban exentas de pagar el tributo. Los sacerdotes y levitas todavía eran considerados como dedicados especialmente al templo, y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén. También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o maestro, y lo trataban como lo hacían con una persona común. Si se negaba a
pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo; por otro lado, el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerlo como profeta. Por su respuesta al cobrador, Pedro sancionó virtualmente el falso concepto que estaban tratando de difundir los sacerdotes y los príncipes.
Cuando Pedro entró en la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido, sino que preguntó: “ ‘¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos: a los suyos o a los demás?’ ‘A los demás’, contestó Pedro. Jesús dijo: ‘Luego los hijos están exentos’ ” (NVI). Mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuesto para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto; pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo esa obligación.
Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protestar, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y así habría negado su divinidad. Pero, negó la pretensión sobre la cual se basaba la demanda. Al proveer para el pago del tributo dio evidencia de su carácter divino, y por tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del reino.
Indicó a Pedro: “Desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo”.
Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto. Antes de ofenderlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, pero deben evitar la controversia siempre que sea posible.
Mientras Pedro se había ido al mar, Jesús llamó a los otros a sí y les preguntó: “¿Qué venían discutiendo por el camino?” La vergüenza y un sentimiento de condenación los indujo a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos, y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Pero, aunque
había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que estuviese por establecer su reino. Y eso los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. Al fin uno se atrevió a preguntar a Jesús: “¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?”
La lucha por el lugar más alto
El Salvador les dijo: “Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás”. No entendían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era la aparente causa de su disputa. Pero la causa verdadera yacía más profunda. Aun después de haber recibido el conocimiento más completo, cualquier cuestión de preferencia podría renovar la dificultad, y el desastre podría amenazar a la iglesia después de la partida de Cristo. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Surgió delante de él una visión de Lucifer, que había dicho: “seré como el Altísimo” (Isa. 14:14). Su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. El reino de Satanás es un reino de fuerza; cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado.
Mientras Lucifer deseó ser igual a Dios, Cristo, el Exaltado, “se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!” (Fil. 2:7, 8). En estos momentos le esperaba la cruz; y sus propios discípulos estaban tan llenos de egoísmo que no podían sentir simpatía por su Señor, ni siquiera entenderlo mientras les hablaba de su humillación por ellos.
Jesús trató de corregir el mal. Les mostró cuál es el principio que rige en el reino de los cielos, y en qué consiste la verdadera grandeza. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción, pensaban en sí mismos y
en la recompensa que habrían de recibir. No tendrían cabida en el reino de los cielos, porque estaban identificados con las filas de Satanás.
Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el Cielo elige al obrero que asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina la pedirá. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar, ungido para su misión; y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectuales preparados fracasarían.
Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos, y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los desecha. La obra no se detiene, sino que sigue adelante con mayor poder.
No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón.
Llamando a un niñito a sí, Jesús lo puso en medio de ellos. Luego, rodeándolo tiernamente con sus brazos, dijo: “A menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos”. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el Cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. A los pies de Jesús se olvidan la dignidad y la ostentación terrenales. Los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes, se encuentran allí como almas compradas por la sangre de Jesús, sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal.
Dios pone su señal sobre nosotros, no según jerarquía ni riqueza, ni por grandeza intelectual, sino por nuestra unidad con Cristo. David dijo: “Me diste asimismo el escudo de tu salvación [...] y tu benignidad [como un elemento del carácter humano] me ha engrandecido” (Sal. 18:35).
Las palabras del Salvador despertaron en los discípulos un sentimiento de desconfianza propia. Juan se sintió inducido a preguntar si en cierto caso su acción había sido correcta. “Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a
nuestro grupo”.
Santiago y Juan habían pensado que al reprimir a ese hombre tenían en cuenta el honor de su Señor; pero empezaban a ver que habían sido celosos por la propia. Reconociendo su error, aceptaron la reprensión de Jesús: “¡No lo detengan! –dijo Jesús–. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí”. Había muchos que estaban profundamente conmovidos por el carácter y la obra de Cristo, y cuyo corazón se estaba abriendo a él con fe. Los discípulos debían tener cuidado de no desalentar a esas personas. Debían manifestar la misma abarcante simpatía que habían visto en su Maestro.
Cristo es el gran Maestro. Hemos de sentarnos con humildad a los pies de Jesús y aprender de él. Cada persona a la cual Dios ha hecho voluntaria es un conducto por medio del cual Cristo revelará su amor perdonador. ¡Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios, con el fin de no interceptar los rayos que él quiere hacer brillar sobre el mundo!
Un acto como el de Juan, al prohibir a otro que realizase milagros en nombre de Cristo, podía hacer que esa persona perdiera su salvación. Jesús dijo que antes de hacer una cosa semejante, “sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello”.
¿Por qué empleó Jesús este lenguaje vehemente? Porque “el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos” (Luc. 19:10).
¿Habrán de tener sus discípulos menos consideración por la salvación de sus semejantes que la manifestada por la Majestad del cielo? ¡Cuán terrible es el pecado de apartar a alguien de Cristo, de manera que el amor, la humillación y la agonía del Salvador hayan sido vanos para él!
“¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan”. El mundo se opondrá seguramente a los que siguen a Cristo; pero
¡ay de aquel que lleve el nombre de Cristo y sin embargo sea hallado haciendo esa obra! Muchos son engañados y conducidos hacia sendas falsas por quienes aseveran servir al Señor, pero representan falsamente su carácter.
Debe desecharse todo aquello que conduce al pecado
Un pecado acariciado es suficiente para lograr la degradación del carácter y extraviar a otros. Si para salvar el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano, o aun se arrancaría un ojo, ¡con cuánto más fervor debiéramos desechar el pecado, que trae muerte al alma!
En el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. Eso, como la ofrenda del incienso, significaba que únicamente la justicia de Cristo podía hacer el culto aceptable para Dios. Refiriéndose a esa práctica, Jesús dijo: “Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros” (NVI). Todos deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Salvador. Entonces vienen a ser “la sal de la tierra” (Mat. 5:13), que restringe el mal entre los hombres, así como la sal preserva de la corrupción. Pero si la sal ha perdido su sabor, la vida no puede ejercer una influencia salvadora sobre el mundo. Jesús dice: “Deben participar de mi gracia para ser sabor de vida para vida”. Entonces no habrá rivalidad ni esfuerzo para complacerse a sí mismo, ni se deseará el puesto más alto.
Cuando vemos a Jesús, Varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, ridiculizado, moviéndose de una ciudad a otra hasta cumplir su misión; cuando lo contemplamos en el Getsemaní, transpirando gruesas gotas de sangre, y muriendo en agonía sobre la cruz; cuando veamos eso, ya no reconoceremos el clamor del yo. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su causa.
A nadie que crea en Cristo se lo debe tener en poco. Todo lo que nos da ventaja sobre otro –sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano– nos impone una deuda para con los menos favorecidos. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles.
Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, y cuyo ambiente es más desalentador. Los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio.
“¿Qué les parece?”, dijo Jesús. “Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca”.
La necesidad del tacto delicado
Cuando alguien hace algún mal, no lo avergüences exponiendo su falta a otros, ni deshonres a Cristo haciendo público el pecado o error de quien lleva su nombre. Debe inducírsele a ver su error para que se reforme, pero no hemos de juzgarlo ni condenarlo. Para tratar las heridas del alma se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Lo único que puede valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario. El que tenga éxito, “salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” (Sant. 5:20).
Pero aun este esfuerzo puede ser infructuoso. Entonces, dijo Jesús, “toma aún contigo a uno o dos”. Si no quiere escucharlos, entonces, pero no antes, se debe presentar el asunto a todo el cuerpo de creyentes. Únanse los miembros de iglesia, como representantes de Cristo, en oración y súplica amante para que el ofensor pueda ser restaurado. El Espíritu Santo hablará a través de sus siervos, suplicando al descarriado que vuelva a Dios. El apóstol Pablo, hablando por inspiración, dice: “Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: ‘¡Vuelvan a Dios!’ ” (1 Cor. 5:20). El que rechaza este esfuerzo conjunto en su favor, ha roto el vínculo que lo une a Cristo, y así se ha separado de la comunión de la iglesia. Desde entonces, dijo Jesús, ténganlo “por gentil y publicano”. Pero no lo han de despreciar ni descuidar los que antes eran sus hermanos, sino tratar con ternura y compasión.
Si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a tratar de restaurar a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado (ver Lev.
19:17). Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiésemos cometido nosotros mismos.
No debemos hacer del error de otro un asunto de comentario y crítica entre nosotros mismos, ni repetirlo a otros. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano los protegeremos, tanto como sea posible, de la crítica aun de sus propios hermanos, y tanto más de la condenación del mundo incrédulo. Cristo nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que él nos trate.
“Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo” (Mat. 16:19, NVI). ¡Los resultados de nuestro trabajo serán para la eternidad!
Pero no hemos de llevar esta gran responsabilidad solos. Cristo mora dondequiera que se obedezca su palabra con corazón sincero. No solo está presente en las asambleas de la iglesia, sino que estará dondequiera que sus discípulos, por poco que sean, se reúnan en su nombre. “También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará”. Mientras que por su humanidad Jesús está vinculado con sus discípulos, y participa de sus pruebas y simpatiza con ellos en sus sufrimientos, por su divinidad está conectado con el trono del Infinito.
¡Admirable garantía! Y todo el poder del cielo se pone en combinación con la capacidad humana para atraer a las almas a Cristo. 📖
El Libertador | Capítulo 49
“¡Todo el que tenga sed puede venir!”
Este capítulo está basado en Juan 7:1 al 15, 37 al 39.
Tres veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. La Fiesta de los Tabernáculos [o de las Cabañas] era la reunión final del año. Se había recogido la cosecha de los valles y las llanuras de Palestina. Se habían juntado las olivas, y guardado el precioso aceite en vasijas. Los racimos de uva púrpura habían sido pisados en el lagar.
La fiesta duraba siete días, y para su celebración los habitantes de Palestina, con muchos de otras regiones, dejaban sus casas y acudían a Jerusalén.
Ancianos y jóvenes, ricos y pobres, todos traían algún don como tributo de agradecimiento a quien había coronado el año con su bondad. El pueblo traía de los bosques todo lo que podía dar expresión al gozo universal.
Esa fiesta no era solo un agradecimiento por la cosecha, sino además un memorial del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto. Con el fin de conmemorar su vida en tiendas, durante la fiesta los israelitas moraban en cabañas o tabernáculos de ramas verdes. Los erigían en las calles, en los atrios del templo o en los techos de las casas. Las colinas y los valles que rodeaban a Jerusalén también estaban salpicados de esas moradas de hojas.
Un poco antes de la fiesta venía el Día de la Expiación, en el cual el pueblo era declarado en paz con el Cielo. Se elevaba el salmo triunfal: “¡Alabado sea el Señor! ¡Den gracias al Señor, porque él es bueno! Su fiel amor perdura para siempre” (Sal. 106:1), mientras que toda clase de música acompañaba el canto al unísono.
El templo era el centro del gozo universal. Allí, alineado a ambos lados de las gradas de mármol blanco del edificio sagrado, el coro de levitas dirigía el
servicio de canto. La melodía era entonada por voces cercanas y lejanas, hasta que de las colinas circundantes parecían brotar cantos de alabanza.
Por la noche, el templo y su atrio resplandecían con luz artificial. La música, la agitación de las palmas, los gratos hosannas, la gran multitud de gente, sobre la cual la luz se derramaba desde las lámparas colgantes, y la majestad de las ceremonias impresionaban profundamente a los espectadores. Pero la ceremonia más impresionante de la fiesta era una conmemoración de cierto evento del peregrinaje por el desierto.
Al alba del día los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata, y los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas daban la bienvenida al día de fiesta. Después el sacerdote sacaba de las aguas del Cedrón un cántaro de agua y, alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subía las altas gradas del templo, al compás de la música, con paso lento y mesurado.
En el atrio de los sacerdotes había dos palanganas de plata. El cántaro de agua era derramado en una, y un cántaro de vino en la otra; y el contenido de ambas, fluyendo por un caño que comunicaba con el Cedrón, era conducido al Mar Muerto. El agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios había brotado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel.
Mientras los hijos de José se preparaban para asistir a la Fiesta de los Tabernáculos, vieron que Cristo no hacía ningún movimiento que significase intención de asistir a ella. Desde la curación realizada en Betesda no había asistido a las fiestas nacionales. Con el fin de evitar un conflicto inútil con los dirigentes de Jerusalén, había limitado sus labores a Galilea. Su aparente indiferencia hacia las grandes asambleas religiosas, y la enemistad manifestada hacia él por los sacerdotes y rabinos, eran una causa de perplejidad aun para sus discípulos y familiares. En sus enseñanzas se había espaciado en las bendiciones de la obediencia; sin embargo, él mismo parecía indiferente al servicio que Dios había establecido.
Su trato con los publicanos y otros de mala reputación, su desprecio por las observancias rabínicas y la libertad con que dejaba de lado las exigencias
tradicionales acerca del sábado, todo parecía ponerlo en antagonismo con las autoridades religiosas. Sus hermanos pensaban que era un error de su parte alienarse de los grandes y sabios de la nación. Sentían que esos hombres debían tener razón. Pero habían presenciado la vida sin tacha de Jesús y, habían quedado profundamente impresionados por sus obras. ¡Todavía esperaban que indujera a los fariseos a ver que él era el Mesías, el Príncipe de Israel! Ellos acariciaban este pensamiento con orgullosa satisfacción.
Tanta ansiedad sentían acerca de esto que rogaron a Jesús que fuese a Jerusalén: “¡Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros! ¡No puedes hacerte famoso si te escondes así! Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, ¡muéstrate al mundo!”. Si él sabía que era el Mesías, ¿por qué guardaba esa extraña reserva e inacción? ¿Por qué no iba audazmente a Jerusalén y hacía las obras maravillosas que de él se relataban en Galilea? Decían: “No te ocultes en provincias aisladas para realizar tus obras poderosas para beneficio de campesinos y pescadores ignorantes.
Preséntate en la capital, conquista el apoyo de sacerdotes y príncipes y une a la nación para establecer el nuevo reino”.
Motivos egoístas
Estos hermanos de Jesús razonaban por influjo del mismo motivo egoísta que con tanta frecuencia se encuentra en el corazón de los que aman la ostentación. “ ‘Este no es el mejor momento para que yo vaya’, respondió Jesús, ‘pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes; no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento’.
“Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea”. Sus hermanos le habían hablado en tono de autoridad. Les devolvió su reprensión, clasificándolos no con sus discípulos abnegados, sino con el mundo. El mundo no odia a los que le son semejantes en espíritu; los ama como suyos.
Cristo no había de ser presuntuoso, ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis. Sabía que iba a ser blanco del odio del mundo; sabía que su obra resultaría en su muerte; pero exponerse prematuramente no habría
sido obrar según la voluntad de su Padre.
Muchos, de todas partes del mundo, habían ido a la Fiesta de los Tabernáculos con la esperanza de ver a Cristo. Los fariseos y los príncipes esperaban que viniese, deseosos de tener oportunidad para condenarlo.
Preguntaban ansiosos: “¿Dónde está?” Pero nadie lo sabía. Nadie se atrevía a reconocerlo como el Mesías, pero por doquiera había discusiones serenas pero fervorosas acerca de él. Muchos lo defendían como enviado de Dios, mientras que otros lo denunciaban como engañador del pueblo.
Mientras tanto Jesús había llegado silenciosamente a Jerusalén, eligiendo una ruta poco frecuentada. Si se hubiese unido a cualesquiera de las caravanas que subían a la fiesta, la atención pública hubiera sido atraída hacia él, y una demostración popular en su favor habría predispuesto a las autoridades contra él.
En medio de la fiesta, entró al atrio del templo en presencia de la multitud. Se había dicho que no se atrevía a colocarse bajo el poder de los sacerdotes y príncipes. Todos se sorprendieron al notar su presencia. Toda voz se acalló.
Así de pie, convertido en el centro de atracción de esa vasta muchedumbre, Jesús les habló como nadie lo había hecho. Sus palabras demostraron un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel, del ritual de los sacrificios y las enseñanzas de los profetas, que superaba por mucho al de los sacerdotes y rabinos. Como quien contempla al Invisible, habló de lo terrenal y lo celestial, lo humano y lo divino, con autoridad positiva. Como en Capernaúm, la gente se asombró de su doctrina; “porque hablaba con autoridad” (Luc. 4:32). Hizo todo esfuerzo posible para inducirlos al arrepentimiento. No sería rechazado y asesinado por su propia nación si podía salvarlos de la culpabilidad de un hecho semejante.
De uno a otro pasaba la pregunta: “¿Cómo sabe este letras, sin haber estudiado?” Tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes porque no habían recibido preparación en las escuelas de los rabinos. Quienes los oían se asombraban de su conocimiento de las Escrituras, pero el Dios del cielo era su Maestro. Mientras Jesús hablaba en el
atrio del templo, la gente permaneció hechizada. Los mismos hombres que eran los más violentos contra él se vieron imposibilitados de perjudicarlo.
La necesidad de los adoradores
La mañana del último día de la fiesta halló al pueblo cansado por el largo período de festividad. De repente Jesús alzó la voz, en tono que repercutía por los atrios del templo, y dijo: “¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva” (NVI). El pueblo había estado participando de una continua escena de pompa y festividad, sus ojos estaban deslumbrados por la luz y el color, y sus oídos halagados por la más rica música; pero no había nada en toda esa ceremonia que satisficiera las necesidades del espíritu, nada que aplacara la sed del alma.
El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo del Ser que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, Cristo se puso aparte para ser herido, con el fin de que el agua de vida pudiese fluir hacia el mundo.
Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovieron con una extraña reverencia y muchos estuvieron dispuestos a exclamar, como la mujer de Samaria: “Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed” (Juan 4:15, NVI).
Muchos de los que oyeron a Jesús lloraban por esperanzas frustradas, muchos alimentaban un agravio secreto, muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo; pero allí estaban, en medio del resplandor de la gozosa escena, descontentos y tristes. Ese clamor repentino –“Si alguno tiene sed”– los sorprendió y, mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mente se reanimó con una nueva esperanza. En ese símbolo vieron el inestimable don de la salvación.
El clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo, y nos apela con mayor poder que a quienes lo oyeron en el templo en ese último día de la fiesta. “Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida” (Apoc. 22:17). 📖
El Libertador | Capítulo 50
Entre trampas
Este capítulo está basado en Juan 7:16 al 36, 40 al 53; 8:1 al 11.
Todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante la fiesta fue seguido por espías. Día tras día se probaban nuevas estratagemas para silenciarlo. Los sacerdotes y príncipes se proponían impedirle, por medio de la violencia, que obrase. En el primer día de la fiesta, le habían preguntado con qué autoridad enseñaba.
“Mi mensaje no es mío”, respondió Jesús, “sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta” (Juan 7:16, 17). La percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la mente que del corazón. La verdad exige el homenaje de la voluntad. Debe de ser recibida a través de la obra de la gracia en el corazón; y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Debe haber una renuncia concienzuda a toda costumbre y práctica opuestas a sus principios. Los que así se entregan a Dios podrán distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. Los fariseos no estaban buscando conocer la verdad, sino hallar alguna excusa para evadirla; esta era la razón por la que ellos no entendían la enseñanza de Cristo.
“Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras”. El espíritu de exaltación propia delata su origen. Pero Cristo estaba buscando la gloria de Dios. Tal era la evidencia de su autoridad como maestro de la verdad.
Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad demostrándoles que leía su corazón. Habían estado maquinando su muerte. Así violaban ellos
mismos la ley que profesaban defender. Él dijo: “Moisés les dio la ley, ¡pero ninguno de ustedes la cumple! De hecho, tratan de matarme”.
Como raudo fulgor de luz, esas palabras revelaron a los rabinos el abismo de ruina al cual se estaban por lanzar. Por un instante quedaron llenos de terror. Vieron que estaban en conflicto con el Poder infinito. Pero no querían ser advertidos. Deseaban ocultar sus designios homicidas. Eludiendo la pregunta de Jesús, exclamaron: “¡Estás endemoniado! ¿Quién trata de matarte?”
Cristo no prestó atención a la insinuación de que un espíritu maligno instigaba sus obras maravillosas. Continuó demostrando que su obra de curación en Betesda estaba justificada por la interpretación que los mismos judíos daban a la ley. Según la ley, cada niño debía ser circuncidado al octavo día. Si ese día caía en sábado, el rito debía realizarse ese día. ¿Cuánto más armonizaba con el espíritu de la ley el hacer sano “completamente a un hombre” en sábado? Y les aconsejó: “No juzguen por las apariencias; juzguen con justicia”. Los príncipes quedaron callados
Ideas erróneas sobre el Mesías y su venida
Muchos de los que moraban en Jerusalén se sentían atraídos hacia Cristo por un poder irresistible. Se iban convenciendo de que era el Hijo de Dios. Pero Satanás estaba listo para sugerirles dudas. Se creía generalmente que Cristo nacería en Belén, pero que después de un tiempo desaparecería y que en su segunda aparición nadie sabría de dónde venía. No eran pocos los que sostenían que el Mesías no tendría ninguna relación natural con la humanidad. Mientras así estaban vacilando entre la duda y la fe, Jesús descubrió sus pensamientos y les contestó diciendo: “Ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen”. Las palabras de Cristo eran claramente una repetición de la afirmación que había hecho en presencia del Sanedrín muchos meses antes, cuando se declaró Hijo de Dios.
Entre el pueblo muchos creían en él. “Después de todo –decían–, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este
hombre?” Los líderes de los fariseos, que estaban considerando ansiosamente el curso de los acontecimientos, notaron las expresiones de simpatía entre la muchedumbre. Dirigiéndose con premura a los sacerdotes principales, convinieron en apresarlo cuando estuviese solo; porque no se atrevían a prenderlo en presencia del pueblo.
Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios fueron extraviados por el falso razonamiento de los sacerdotes y rabinos. Estos maestros habían repetido con gran efecto las profecías concernientes al Mesías, que reinaría “en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos” sería “glorioso”; que dominaría “de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra” (Isa. 24:23; Sal. 72:8, RVR). Luego habían hecho comparaciones despectivas entre la gloria allí descrita y la humilde apariencia de Jesús. Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la Palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo habría de hacer la misma obra que hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento, y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos.
Poder para discriminar entre el bien y el mal
Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde galileo.
Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones; y la gente no escudriña las Escrituras por su cuenta. Renuncian a su propio criterio y confían su destino a sus dirigentes. Quienquiera que estudie con oración la Biblia para poder obedecerla, recibirá iluminación divina. Entenderá las Escrituras. “Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta”.
El último día de la fiesta, los oficiales enviados por los sacerdotes y príncipes para arrestar a Jesús volvieron sin él. Los interrogaron airadamente: “¿Por qué no lo han traído?” Con rostro solemne, contestaron: “¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!”
Aunque tenían el corazón endurecido, fueron enternecidos por sus palabras. Mientras estaba hablando en el atrio del templo, se habían quedado cerca con el fin de oír algo que pudiese volverse contra él. Pero, mientras escuchaban, Cristo se reveló en sus almas. Vieron lo que los sacerdotes y príncipes no querían ver: la humanidad inundada por la gloria de la divinidad.
Los sacerdotes y los príncipes, al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido la misma convicción. Su corazón se había conmovido profundamente, se había grabado en ellos el pensamiento: “Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre”. Pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo. Ahora, enfurecidos, clamaron: ¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, ¡está bajo la maldición de Dios!”
A quienes se anuncia el mensaje de verdad rara vez preguntan: “¿Es verdad?”, sino: “¿Quién lo propaga?” Las multitudes lo estiman por el número de los que lo aceptan; y se vuelve a hacer la pregunta: “¿Ha creído en él alguno de los hombres instruidos o de los dirigentes de la religión?” No es un argumento contra la verdad el hecho de que muchos no estén dispuestos a aceptarla, o de que no es recibida por los grandes de este mundo, ni siquiera por los líderes religiosos.
De nuevo los sacerdotes y los príncipes insistían en que, si se lo dejaba en libertad, Jesús apartaría al pueblo de los líderes establecidos, y que la única conducta segura consistía en silenciarlo de inmediato. En el apogeo de su discusión fueron refrenados repentinamente. Nicodemo preguntó: “¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye, y sabe lo que ha hecho?” El silencio cayó sobre la asamblea. No podían condenar a un hombre sin haberle oído. Los altaneros príncipes quedaron asombrados y enfadados de que uno de entre ellos mismos hubiese sido tan impresionado por el carácter
de Jesús como para hablar una palabra en su defensa. “¿También tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo: jamás ha salido un profeta de Galilea”.
Sin embargo, la protesta detuvo el procedimiento del consejo y “cada uno se fue a su casa”.
Jesús lidia con un caso de adulterio
Jesús se apartó de la excitación y confusión de la ciudad, de las ávidas muchedumbres y de los traicioneros rabinos, para ir a la tranquilidad de los huertos de olivos, donde podía estar solo con Dios. Pero temprano por la mañana volvió al templo, y al ser rodeado por la gente se sentó y les enseñó.
Pronto fue interrumpido. Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él arrastrando con ellos a una mujer aterrorizada. Con voces duras y ansiosas, la acusaron de haber violado el séptimo mandamiento. Empujándola hasta la presencia de Jesús, le dijeron: “En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?”
Querían valerse de esa oportunidad para asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarlo. Si indultaba a la mujer, se lo acusaría de despreciar la ley de Moisés. Si la declaraba digna de muerte, se lo podía acusar ante los romanos de asumir una autoridad que solo les pertenecía a ellos.
Jesús miró por un momento la escena: la temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana. Leía el corazón, y conocía el carácter y la vida de cada uno de quienes estaban en su presencia. No dando señal de haber oído la pregunta, se agachó y comenzó a escribir en el polvo.
Impacientes por su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron. Pero cuando sus ojos cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo, que miraba, vio el cambio repentino de expresión, y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro
y vergüenza.
Aunque profesaban reverencia por la ley, los rabinos estaban violando lo que establecía. Era el deber del esposo iniciar la acción contra ella. Y las partes culpables debían ser castigadas por igual. La acción de los acusadores no tenía ninguna autorización. Por tanto, Jesús les hizo frente en su propio terreno. La ley especificaba que los testigos del caso debían arrojar la primera piedra. Levantándose entonces, y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús dijo: “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra” (NVI). Y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo.
Ahora los acusadores habían sido derrotados, habiendo sido arrancado su manto de pretendida santidad. Culpables y condenados, estaban en la presencia de la Pureza infinita. Uno tras otro, con la cabeza y los ojos bajos, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador.
Jesús se enderezó, y mirando a la mujer dijo: “ ‘¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?’ ‘Ni uno, Señor’, dijo ella. ‘Yo tampoco’, le dijo Jesús. ‘Vete y no peques más’ ”.
La mujer había estado temblando de miedo ante Jesús. Sus palabras: “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, habían sido para ella como una sentencia de muerte. Esperó silenciosamente su suerte.
Con asombro vio a sus acusadores alejarse mudos y confundidos; luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: “Ni yo tampoco te condeno; vete; y en adelante no peques más” (VM). Su corazón se enterneció, y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido, confesando sus pecados con lágrimas amargas.
Esto fue para ella el principio de una vida nueva, una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser una de sus seguidoras más fervientes.
Aunque Jesús no tolera el pecado ni reduce el sentido de la culpabilidad, no busca condenar sino salvar. El Ser sin pecado se compadece de las debilidades del pecador, y le tiende una mano ayudadora. No es seguidor de Cristo el que se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin estorbos su camino descendente. Con frecuencia los hombres aborrecen al pecador, mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador; tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para animar, para afirmar al errante en la senda de la santidad. 📖
El Libertador | Capítulo 51
“La luz que lleva a la vida”
Este capítulo está basado en Juan 8:12 al 59; 9.
“Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida”.
Era de mañana; el sol acababa de levantarse sobre el Monte de los Olivos, y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol, e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo: “Yo soy la luz del mundo”. Mucho tiempo después, el apóstol Juan repitió estas palabras, en aquel sublime pasaje: “En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla [...]. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo” (Juan 1:4, 5, 9). Dios es luz; y en las palabras: “Yo soy la luz del mundo”, Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana. Fue él quien al principio había hecho “que la luz resplandeciera en las tinieblas” (2 Cor. 4:6, NVI). Él es la luz del sol, la luna y las estrellas. Así como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, así la luz del Sol de Justicia brilla sobre toda alma.
“Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo” (RVA). Personas de intelecto gigantesco e investigaciones maravillosas, cuyas declaraciones han abierto vastos campos del conocimiento, han sido honrados como benefactores de la raza humana. Pero hay Uno que está por encima de ellos. “A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios [...]. A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer” (Juan 1:12, 18, NVI). Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los registros humanos; pero la Luz era anterior a ellos. Así como la
luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del sol, así, hasta donde su enseñanza es verdadera, los grandes pensadores del mundo reflejan los rayos del Sol de Justicia. La verdadera “educación superior” es la que imparte Jesús, en quien “están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento” (Col. 2:3). “Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida”.
Con las palabras: “Yo soy la luz del mundo”, Jesús declaró ser el Mesías. Para los fariseos y los príncipes este aserto parecía arrogante. No podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales pretensiones.
Preguntaron: “¿Tú quién eres?” Estaban empeñados en forzarlo a declararse el Cristo. Su apariencia y su obra eran tan diferentes de las expectativas del pueblo que, como sus astutos enemigos creían, una proclama directa de sí mismo como el Mesías provocaría que lo rechazaran como impostor.
Pero él replicó: “El que siempre dije que era”. Él era la personificación de las verdades que enseñaba. “Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo”. No procuró probar su pretensión mesiánica, sino que mostró su unidad con Dios.
Entre sus oyentes, muchos eran atraídos a él por fe, y a estos les dijo: “Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”.
Estas palabras ofendieron a los fariseos. “Nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con ‘los hará libres’?” Jesús miró a esos hombres esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza: “Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado”. Ellos estaban en la peor clase de servidumbre: regidos por el espíritu del maligno.
Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. Está en la más profunda esclavitud, su mente está bajo el dominio de Satanás. Cristo vino para romper las cadenas de la esclavitud del pecado. “Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres”.
En la obra de la redención no hay compulsión. No se emplea ninguna fuerza
exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios el hombre es dejado libre para elegir a quién ha de servir. Cuando nos entregamos a Cristo, obtenemos la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Cuando deseamos ser libertados del pecado, y clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la energía divina del Espíritu Santo y ellas obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios.
La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que este llegue a ser uno con Cristo. El pecado solo puede triunfar por medio del debilitamiento de la mente y la destrucción de la libertad del alma. La sujeción a Dios es la restauración del yo de uno; de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina, a la cual somos inducidos a sujetarnos, es “la ley de la libertad” (Sant. 2:12).
Los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham no procurarían matar al que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. La mera descendencia de Abraham no tenía valor alguno. Si no poseían el mismo espíritu y hacían las mismas obras, ellos no eran sus hijos.
La pregunta de la sucesión apostólica
Como el descender de Abraham no se prueba por medio del nombre y el linaje, sino por la semejanza de carácter, así la sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino sobre la relación espiritual. Una vida activada por el espíritu de los apóstoles, el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron; esta es la verdadera evidencia de haber recibido la autoridad de los apóstoles.
Jesús dijo: “Ustedes imitan a su verdadero padre”. En mofa respondieron: “¡Nosotros no somos hijos ilegítimos! Dios mismo es nuestro verdadero Padre”. Estas palabras, que aludían a las circunstancias del nacimiento de Cristo, estaban destinadas a ser una estocada contra Cristo en presencia de los que estaban comenzando a creer en él. Jesús no prestó oído a esa ruin insinuación, sino que dijo: “Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían,
porque he venido a ustedes de parte de Dios”.
“Ustedes son hijos de su padre, el diablo”, dijo Jesús, “y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad […]. Y si les digo la verdad, ¿por qué, entonces, no me creen?” Jesús no fue recibido por los líderes judíos por causa de que hablaba la verdad y la decía con certeza. Era la verdad lo que ofendía a estos hombres que se creían justos. La verdad exponía la falacia del error; condenaba sus enseñanzas y prácticas, y no era bienvenida. Ellos no amaron la verdad.
Ningún pecado en Jesús
“¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué, entonces, no me creen?” Día tras día, durante tres años, los enemigos de Cristo lo habían seguido, procurando hallar alguna mancha en su carácter. Satanás y toda la confederación del mal habían estado tratando de vencerlo; pero nada habían hallado en él de lo cual sacar ventaja. Hasta los demonios se vieron obligados a confesar: “¡Yo sé quién eres: el Santo de Dios!” (Mar. 1:24). Jesús vivió la ley a la vista del cielo, de los mundos no caídos y de los hombres pecadores. Había pronunciado sin que nadie se las discutiera palabras que, si hubiesen procedido de cualesquiera otros labios, hubieran sido blasfemia: “Yo hago siempre lo que le agrada”.
Los judíos no reconocían la voz de Dios en el mensaje de su Hijo. Pensaban que estaban condenando a Cristo; pero estaban sentenciándose a sí mismos.
Jesús dijo: “Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios”.
Muchos hombres que se deleitan en objetar, criticar y buscar algo que cuestionar en la Palabra de Dios, piensan que de esa manera están dando muestras de independencia de pensamiento y agudeza mental. Pero buscar pajas y motas revela una naturaleza estrecha y terrena, un corazón que pierde rápidamente su capacidad para apreciar a Dios. Como una flor que se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores, así se tornará el alma al Sol de Justicia, para que la luz del cielo embellezca el carácter con las gracias
del carácter de Cristo.
Jesús continuó: “Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida; la vio y se llenó de alegría”. Abraham elevó la más ferviente oración para que antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Y Dios le dio una iluminación sobrenatural, una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida.
Recibió la orden: “Toma a tu hijo, tu único hijo –sí, a Isaac, a quien tanto amas– y [...] lo sacrificarás como ofrenda quemada”. Sobre el altar del sacrificio colocó al hijo de la promesa. Luego, con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le decía: “¡No pongas tu mano sobre el muchacho! No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo” (Gén.
22:12). Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de su degradación dio a su Hijo unigénito.
Mediante una entrega completa, Abraham vio que, al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más maravilloso que el que jamás pudiera hacer el hombre.
En la provisión de Dios de un sacrifico en lugar de Isaac, se declaró que el hombre no puede hacer expiación por sí mismo. El sistema pagano de sacrificios era totalmente inaceptable para Dios. Ningún padre debe ofrecer a su hijo o a su hija como sacrificio propiciatorio. Solamente el Hijo de Dios puede cargar con la culpa del mundo.
Las palabras de Cristo concernientes a Abraham no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo. Los fariseos vieron en ellas solo un nuevo motivo para poner reparos. Contestaron con desprecio, como si quisieran probar que Jesús debía ser un loco: “Ni siquiera tienes cincuenta años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham?”
Con solemne dignidad Jesús respondió: “Les digo la verdad, ¡aun antes de que Abraham naciera, Yo soy!”
Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este Rabino galileo. Se había proclamado el Existente por sí mismo, “cuyos orígenes vienen desde la eternidad” (Miq. 5:2).
Otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús acusándolo de blasfemo. Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo. Ahora muchos del pueblo, poniéndose de parte de los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas. “Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo”.
El hombre ciego de nacimiento
“Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ‘Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?’, le preguntaron sus discípulos. ‘¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres?’ ‘No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres’, contestó Jesús. ‘Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él’ [...]. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ‘Ve a lavarte en el estanque de Siloé’ (Siloé significa ‘enviado’). Entonces el hombre fue, se lavó, ¡y regresó viendo!”
Era una creencia generalizada entre los judíos que el pecado es castigado en esta vida. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios. Aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Así fue preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. “Fueron nuestras debilidades las que él cargó; fueron nuestros dolores los que lo agobiaron”, pero los judíos pensaron “que sus dificultades eran un castigo de Dios; ¡un castigo por sus propios pecados!”, y de él escondieron el rostro (Isa. 53:4).
Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Habiendo untado los ojos del ciego, Jesús lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, y el hombre recibió la vista.
Así Jesús contestó la pregunta de los discípulos de una manera práctica. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego.
Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo, ni en el estanque adonde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo.
Un milagro en sábado
Los fariseos no pudieron menos que quedar atónitos por esta curación, y se llenaron más que nunca de odio; porque el milagro había sido hecho en sábado.
Quienes habían conocido al ciego lo miraban con duda, pues sus ojos estaban abiertos, su semblante cambiado y alegre, y parecía ser otro hombre. Algunos decían: “Él es”; otros: “A él se parece”. Pero él decidió la cuestión diciendo: “Yo soy”. Entonces les habló de Jesús y de la manera en que lo había sanado, y ellos le preguntaron: “¿Dónde está él ahora?” “No lo sé”, contestó.
Entonces lo llevaron ante el concilio de los fariseos, y se le preguntó cómo había recibido la vista. “Les respondió: ‘Él puso el lodo sobre mis ojos y, cuando me lavé, ¡pude ver!’ Algunos de los fariseos decían: ‘Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso’ ”. Los fariseos aparentaban tener admirable celo por la observancia del sábado, y sin embargo estaban planeando un homicidio en ese mismo día. Pero al enterarse de ese milagro muchos quedaron muy impresionados y convencidos de que quien había abierto los ojos del ciego era más que un hombre común. Decían: “¿Pero cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas?”
Los rabinos volvieron a dirigirse al ciego: “ ‘Qué opinas del hombre que te sanó?’ ‘Creo que debe de ser un profeta’, contestó el hombre”. Los fariseos aseguraron entonces que no había nacido ciego. Llamaron a sus padres y les preguntaron, diciendo: “¿Es este su hijo? ¿Es verdad que nació ciego?”
Allí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista; pero los fariseos preferían negar la evidencia de sus
propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. Tan poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica.
A los fariseos les quedaba una esperanza: la de intimidar a los padres del hombre. Preguntaron: “Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve?” Los padres temieron comprometerse; porque se había declarado que cualquiera que reconociese a Jesús como el Cristo fuese excluido “de la sinagoga” por treinta días. La sentencia era considerada como una gran calamidad. La obra realizada en favor de su hijo había convencido a los padres; sin embargo, respondieron: “Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él; ya tiene edad para hablar por sí mismo”. Así transfirieron toda la responsabilidad a su hijo.
No se podía negar el milagro
Las dudas y prejuicios de los fariseos, su incredulidad en los hechos del caso, fueron revelados a la multitud. La pregunta en muchas mentes era:
¿Haría Dios esas obras poderosas mediante un impostor como insistían los fariseos que era Jesús?
Los fariseos no podían negar el milagro. El ciego, rebozando gozo y gratitud, relató libremente su experiencia. Otra vez los fariseos trataron de silenciarlo: “Es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador”. Es decir: “No repitas que este hombre te dio la vista; es Dios quien lo ha hecho”.
“ ‘Yo no sé si es un pecador’, respondió el hombre, ‘pero lo que sé es que yo antes era ciego, ¡y ahora puedo ver!’ ”
Mientras esos hipócritas procuraban hacerlo descreído, Dios lo ayudó a demostrar, por el vigor y la agudeza de sus respuestas, que no habría de ser entrampado. “ ‘¡Miren!’, exclamó el hombre. ‘Ya les dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos?’ Entonces ellos lo insultaron y dijeron: ‘Tú eres su discípulo, ¡pero nosotros somos discípulos de Moisés! Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre’ ”.
El Señor le dio gracia y palabras al hombre, de modo que llegó a ser un testigo por Cristo con palabras que eran una hiriente censura a sus cuestionadores. Allí había Uno que hacía milagros, y ellos confesaban ignorar tanto la fuente de su poder. El hombre dijo: “¡Qué cosa tan extraña! A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene?
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo”.
Su razonamiento era incontestable. Los fariseos quedaron atónitos y guardaron silencio un breve momento ante sus palabras penetrantes y resueltas. Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos, como si hubiesen temido contaminarse por el trato con él. ¡Tú naciste pecador hasta la médula! ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros?” Y lo excomulgaron.
Jesús se enteró de lo que había sido hecho; y hallándolo poco después le dijo: “¿Crees en el Hijo del Hombre?”
Por primera vez el ciego miraba el rostro de quien lo sanara. Había visto a sus padres turbados y perplejos; había mirado los ceñudos rostros de los rabinos; ahora sus ojos descansaban en el rostro amoroso y pacífico de Jesús. Antes de eso, a gran costo para él, lo había reconocido como delegado del poder divino; ahora se le concedió una revelación superior.
A la pregunta del Salvador: “¿Crees en el Hijo del Hombre?”, el ciego respondió: “¿Quién es, señor? Quiero creer en él”. Y Jesús dijo: “Ya lo has visto, ¡y está hablando contigo!” El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarlo. Cristo había sido revelado a su corazón, y lo recibió como el Enviado de Dios.
Había un grupo de fariseos reunido cerca, y verlos trajo a la mente de Jesús el contraste que siempre se manifestaba en el efecto de sus palabras y obras.
Dijo: “Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que, en realidad, son ciegos”. El pueblo que contempló al Salvador en su venida fue favorecido con una manifestación más plena de la presencia divina que la que el mundo jamás había gozado antes. Pero en esa misma revelación los hombres fueron juzgados. Su carácter fue probado y su destino fue determinado.
Algunos de sus oyentes, al sentir que las palabras de Cristo se aplicaban a ellos, preguntaron: “¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos?” Jesús respondió: “Si fueran ciegos, no serían culpables”. Si Dios hubiese hecho imposible que ustedes vieran la verdad, su ignorancia no involucraría culpa. “Pero [...] afirman que pueden ver”. Se creen capaces de ver, y rechazan el único medio por el cual podrían recibir la vista. Los fariseos rehusaron venir a Cristo, y por tanto fueron dejados en ceguedad. Jesús dijo: “Siguen siendo culpables”. 📖
El Libertador | Capítulo 52
El divino Pastor
Este capítulo está basado en Juan 10:1 al 30.
“Yo soy el buen pastor; [...] sacrifico mi vida por las ovejas” (Juan 10:14, 15).
Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con las que estaban familiarizados. Mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes. Recordando las palabras de Cristo, los discípulos verían a Cristo en cada pastor fiel y a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente.
Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero Pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor.
“El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta ¡con toda seguridad es un ladrón y un bandido! Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas”. Mientras los fariseos razonaban en su corazón en cuanto al significado de sus palabras, Jesús les dijo claramente: “Yo soy la puerta; los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena y abundante”.
Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. Ya fuera prefigurado en los símbolos, o manifestado en la revelación de los profetas, o revelado en las
lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros, ellos han contemplado al “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). Se han ideado ceremonias y sistemas por medio de los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios. Pero todos los que han interpuesto otra cosa en lugar de Cristo, a fin de entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y asaltantes.
Los sacerdotes y los príncipes, los escribas y los fariseos, destruían los pastos vivos y contaminaban los manantiales del agua de vida. Las palabras de la Inspiración describen con fidelidad a esos falsos pastores: “No han cuidado de las débiles; no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas; no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad” (Eze. 34:4).
Cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención aparte de Cristo, han desviado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones de miedo. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, sin esperanza o gozo o aspiración aquí, y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. El amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del ser como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cualquiera que aleje a los hombres de Cristo los aleja de la fuente del desarrollo verdadero; los despoja de la esperanza y la gloria de la vida. Es ladrón y asaltante.
La responsabilidad de un pastor fiel
En Oriente, el cuidado del pastor por su rebaño es incansable e incesante. Los merodeadores o las bestias feroces acechaban para saquear los rebaños. El pastor velaba por su rebaño, con peligro de su propia vida. Jacob, que cuidaba los rebaños de Labán, dijo: “Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche, sin dormir” (Gén. 31:40). Y fue mientras cuidaba las ovejas de su padre que el joven David, sin ayuda, hacía frente al león y al oso, y arrebataba de entre sus colmillos el cordero robado.
Un fuerte lazo de cariño une al pastor con las ovejas que están bajo su cuidado. Cada una tiene su nombre, al cual responde cuando la llama el pastor. Así el divino Pastor conoce su rebaño esparcido por el mundo. Jesús dice: “Te puse nombre, mío eres tú” (Isa. 43:1, RVR). Jesús nos conoce individualmente, y se conmueve con el sentimiento de nuestras flaquezas.
Conoce la casa en que vivimos. A veces ha dado instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas.
Cada persona es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual murió el Salvador. Las penas de cada uno conmueven su corazón. Él vino para atraer a todos los hombres a sí. Sabe también quiénes oyen alegremente su llamado y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”.
Por qué las ovejas lo siguen
Los pastores orientales no arrean sus ovejas. No se valen de la fuerza o del miedo; van delante y las llaman. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. Jesús declara: “Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí” (Jer. 31:3).
No es el temor al castigo, o la esperanza de la recompensa eterna, lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirlo. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de quienes lo contemplan. Ellos oyen su voz, y lo siguen.
El pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros. Así hace Jesús con su pueblo. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir más abundantemente a su pueblo que está en el mundo. “No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano”. El alma que se ha entregado a Cristo es
más preciosa a su vista que el mundo entero. Nunca abandonará a un alma por la cual murió. A menos que sus seguidores elijan abandonarlo, él los sostendrá siempre.
Jesús sigue siendo nuestro pastor personal
Nuestro Ayudador que nunca falla no nos deja solos para luchar contra la tentación y finalmente ser aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto a los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: “No temas; yo estoy contigo. He soportado tus tristezas, experimentado tus luchas y hecho frente a tus tentaciones. Conozco tus lágrimas; yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No estás solo ni desamparado. Aunque en la tierra tu dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, mírame a mí, y vive” (ver Isa. 54:10).
Jesús nos ama porque somos el don de su Padre y la recompensa de su trabajo. Él te ama a ti. El Cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, confía.
Jesús pensó en todas las almas de la tierra que estaban engañadas por los falsos pastores, esparcidas entre lobos, y dijo: “Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor”.
“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar [...]. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar”. Como miembro de la familia humana, Jesús era mortal; como Dios, era la fuente de vida para el mundo. Hubiera podido resistir el avance de la muerte y rehusar ponerse bajo su dominio; pero voluntariamente puso su vida para sacar a luz la vida y la inmortalidad.
“Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz; fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas; hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros” (Isa. 53:5, 6). 📖
El Libertador | Capítulo 53
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 54
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 55
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 56
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 57
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 58
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 59
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 60
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 61
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 62
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 63
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 64
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 65
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 66
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 67
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 68
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 69
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 70
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 71
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 72
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 73
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 74
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 75
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 76
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 77
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 78
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 79
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 80
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 81
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 82
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 83
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 84
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 85
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 86
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
El Libertador | Capítulo 87
Titulo
Versiculos
Texto
📖
Volver al Índice
Dios los bendiga!!!

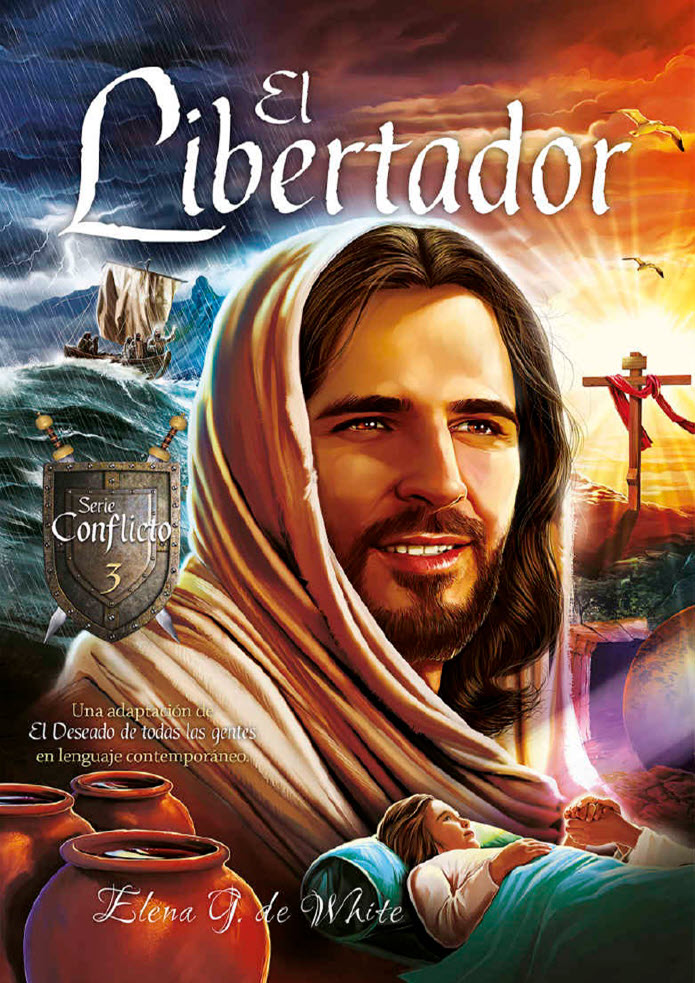

Post A Comment:
0 comments:
Escribe tu comentario.